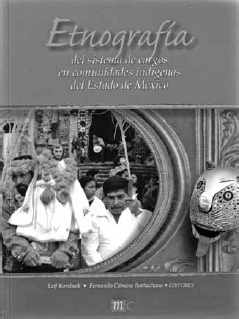 El texto es resultado del Primer Coloquio del Sistema de Cargos, organizado por Leif Korsbaek y Fernando Cámara Barbachano, llevado a cabo en abril de 1997 en la Facultad de Antropología de la UAEM. Desafortunadamente, el doctor Cámara Barbachano (fallecido en el 2007) no pudo ver el libro publicado, el cual se presenta ahora como un merecido homenaje a su trayectoria. El libro está formado por 16 artículos, divididos en cinco partes: mazahuas, otomíes, matlatzincas–tlahuicas, Estado de México y otras regiones; además de la introducción, un prólogo y un epílogo a cargo de Fernando Cámara y una carpeta gráfica.
El texto es resultado del Primer Coloquio del Sistema de Cargos, organizado por Leif Korsbaek y Fernando Cámara Barbachano, llevado a cabo en abril de 1997 en la Facultad de Antropología de la UAEM. Desafortunadamente, el doctor Cámara Barbachano (fallecido en el 2007) no pudo ver el libro publicado, el cual se presenta ahora como un merecido homenaje a su trayectoria. El libro está formado por 16 artículos, divididos en cinco partes: mazahuas, otomíes, matlatzincas–tlahuicas, Estado de México y otras regiones; además de la introducción, un prólogo y un epílogo a cargo de Fernando Cámara y una carpeta gráfica.
El libro se concibe como un trabajo estrictamente etnográfico; en palabras de Leif Korsbaek: “no pretende ser una discusión global de esta institución, sino una serie de reflexiones dirigidas hacia una meta concreta y precisa: una investigación del sistema de cargos en las comunidades indígenas en el Estado de México” (p. 27).
Por lo tanto, desde la presentación del libro se aclara al lector el tipo de trabajos que va a encontrar. Efectivamente, los trabajos son de carácter eminentemente descriptivo, nos hablan de las comunidades indígenas del Estado de México, del sistema de cargos y el trabajo etnográfico, así como de la metodología utilizada para elegir las comunidades trabajadas. En esta metodología se define claramente que una de las metas del proyecto original es la búsqueda de la estabilidad y arraigo más que el cambio de las comunidades.
En este diseño de investigación surge inevitablemente una pregunta que ya complicaba a Gamio, a Sáenz, a Caso y que la antropología mexicana no ha terminado por superar. Si el proyecto era investigar el sistema de cargos en comunidades indígenas, había que empezar por dejar en claro precisamente que se entendería por “indígenas” y por “comunidad”, al parecer algo más complicado aún.
Korsbaek ofrece una respuesta a la primera pregunta (¿qué entenderemos por indígenas y por identidad indígena?): “un proyecto político que, con base en un acervo cultural compartido, pretende convertirse en una realidad social y de esa manera forjar el proceso histórico” (p. 32).
Para los coordinadores y editores de la obra, el sistema de cargos crea la comunidad. Esta respuesta hace recordar los dilemas de Caso, De la Fuente, Mendizábal, etcétera, que siguiendo la influencia de Redfield, Wolf, Tax, plantearon algo que está presente en el libro que hoy nos ocupa:
• La unidad étnica, social, religiosa, política indígena es el municipio.
Una comunidad tiene historia.
• Los grupos étnicos se encuentran estratificados y su base estructural es el sistema de cargos.
• El grupo étnico se caracteriza por una economía de prestigio.
• La movilidad social se da a través de obtención de estatus y prestigio.
De ahí la problemática y necesidad de definir, al menos operativamente, a la comunidad indígena. Al respecto Leif Korsbaek comenta: “El concepto de comunidad pertenece al dominio del sentido común, y así es tratado y utilizado en el quehacer antropológico” (p. 33).
Desafortunadamente, este sentido común antropológico es el que predomina; estamos acostumbrados a utilizar términos y conceptos sin la menor revisión crítica de los mismos, no sólo en conceptos como el de comunidad sino como el de cultura, y preferimos decir, ante algún echo que nos resulta incomprensible, que es algo cultural y queda zanjada la duda.
En el libro Etnografía del sistema de cargos en comunidades indígenas del Estado de México esta problemática se encuentra presente en prácticamente todos los trabajos; de una manera u otra se refieren a la comunidad, a sus relaciones regionales, nacionales, etcétera. Sin embargo, la misma ambigüedad del término no queda superada y el concepto se queda en ese nivel de sentido común antropológico, la respuesta está en “veremos”, como afirman los editores.1
Al enfrentarse a esta obra, uno puede llegar a preguntarse, después de tantos libros, ensayos, artículos, ponencias, etcétera, que se han escrito acerca del sistema de cargos, dedicados a su análisis, discusión, difusión, invención… ¿por qué un libro más sobre el tema? Porque a decir de los editores, y a pesar del sentido común y de lo obvio que podría parecer, era necesario dejar en claro la existencia del sistema en el Estado de México, algo que no estaba del todo resuelto. De ahí que, como hipótesis para dicho lugar, “se plantea que la institución que permite la formulación, mantenimiento y defensa de tal proyecto y tal utopía es, precisamente, el sistema de cargos” (p. 36).
Después de más de diez años de investigación sobre el tema, al menos hasta la fecha en la que se realizó el congreso, los autores plantearon una tipología para el Estado de México, que de alguna manera sigue la propuesta inicial de Cámara Barbachano sobre comunidades centrípetas y centrífugas. Se propone una división entre comunidades del norte y del sur, estas últimas tienden a ser comunidades propiamente campesinas con una limitada presencia de trabajo asalariado en las ciudades, en tanto que las del norte están más ligadas al trabajo asalariado en las ciudades.
Como resultado de esta búsqueda constante de Leif Korsbaek y Fernando Cámara, y como primer resultado del proyecto planteado y de su hipótesis, tenemos este libro, el cual nos trae buenas noticias, ya que según Korsbaek ahora “tenemos pruebas fehacientes de la existencia del sistema de cargos en las comunidades indígenas en el Estado de México”. Esto prueba que el sistema de cargos es algo más que una mera invención antropológica, como dijera Sol Tax en 1937, algo que incluso en diferentes momentos también sostuviera el propio Leif Korsbaek.
Anatomía de una investigación
El texto que sirve de prólogo a este libro, escrito por Fernando Cámara Barbachano, se centra en una trayectoria personal —y profesional— de Cámara Barbachano, que expresa la influencia recibida de Sol Tax y Robert Redfield, en particular de su trabajo etnográfico en los Altos de Chiapas y posteriormente en Veracruz en una comunidad indígena- africana, en donde, nos comenta, el modelo funcionó sólo parcialmente. Más adelante, en sus estudios de posgrado se dedicó a la comparación y clasificación de 37 comunidades indígenas y mestizas de México y Guatemala, que lo llevó a formular una tipología basada en comunidades centrípetas y centrífugas.
En este recorrido personal nos muestra su constante preocupación y dedicación por el trabajo etnográfico, en tanto elemento fundamental para el trabajo antropológico y requisito indispensable para la formación de todo antropólogo, tema que comparten Leif y varios de los autores del libro. Sin embargo, la preocupación del doctor Cámara Barbachano también incluyó la búsqueda de un método científico para
la antropología. Como lo deja planteado en este texto.
El método positivista del doctor Cámara Barbachano contemplaba, indudablemente, a la antropología como una ciencia, y por lo tanto como productora de un conocimiento ordenado y sistematizado, un conocimiento de hechos reales, entendidos como “experiencias que no podemos amoldar caprichosamente a nuestra conveniencia” (p. 15). Para el doctor Cámara Barbachano los hechos no se hacen sino que se hallan. De ahí que la elaboración de instrumentos precisos de observación, recopilación, ordenación, medición, análisis, experimentación y síntesis, resulta tarea necesaria y normativa para la práctica y el conocimiento científicos. De lo que se desprende que la ciencia es igual a un método.
De tal manera, la etnografía se vuelve fundamental para el trabajo antropológico. “El conocer y el saber no es solamente analizar y comprender términos, palabras conceptos e ideas respecto
a la naturaleza y el mundo, sino el darse cuenta y estar alerta de que somos parte de ellos” (p. 17).
Así, el doctor Cámara Barbachano puede afirmar que: “las cuartillas de esta sección del Prólogo fueron escritas para fundamentar el método científico que debe ser seguido por cualquier investigador” (p. 17). Por ello, esencialmente habríamos de comprendernos más y lograr conexiones multidisciplinarias y una básica pluralidad inquisitiva y de respuesta para conocer los peligros y riesgos de nuestras vidas en un mundo obligado de convivencia universal” (p. 17).
Sin embargo Leif Korsbaek se encargó pronto de deslindar responsabilidades, aclarando páginas adelante que el proyecto no siguió este método y difícilmente alguno de los autores lo asumió como propio. Si bien el enfoque positivista de la etnografía que propone Cámara Barbachano hoy día puede resultar al menos polémico y cuestionable, me parece que sí logra hacer énfasis en algunos aspectos que de ninguna manera son cuestionables; entre ellos la necesidad de superar límites disciplinares —(que no olvidarse de ellos) para poder abordar la realidad social de cualquier comunidad, lo cual se muestra claramente en los artículos que componen este libro, pues encontramos enfoques antropológicos, históricos, etnohistóricos, etcétera— y la obligación
de subrayar la necesidad de fortalecer y mejorar la formación de nuestros estudiantes (de ahí la importancia del trabajo de los editores para formar antropólogos con una sólida formación etnográfica).
De tal manera que se vuelve muy cierto, hoy más que nunca, lo que escribe Cámara Barbachano: “En nuestro ámbito y espacio particular, la formación sólida de investigadores sociales en antropología y en historia es tarea necesaria e impostergable” (p. 17).
De acuerdo con el positivismo popperiano (el cual sigue Cámara Barbachano), el conocimiento científico avanza mediante conjeturas y refutaciones; y en el caso del presente libro no hay excepciones, ya que fueron dos sospechas las que le dieron origen: la existencia del sistema de cargos (algo que ha quedado claramente mostrado) y la variedad del mismo, diferente al sistema típico (también claramente expresado en los artículos presentes).
En cuanto a la primera sospecha, se concluyó que: no hay un solo cuerpo político-religioso, pero sí uno político y otro religioso, relacionados. Aún faltan evidencias empíricas y científicas para generar una nueva tipología que nos conduzca a una mejor comprensión y explicación de este fenómeno social.
Las variantes descritas van desde casos en donde participa casi toda la población, como en Chiapas, hasta casos en donde su participación es mínima; desde aquellos que funcionan como sistemas democráticos, hasta aquellos otros en los que no aparece ni por equivocación. ¿Qué genera las variantes? La migración, la diferente distribución y apropiación de recursos naturales, formas distintas de tenencia y uso de la tierra; trabajo asalariado, etcétera, tal y como lo muestran los artículos que componen el libro.
Se menciona que el sistema de cargos lo descubrió o inventó Sol Tax en
Guatemala y Chiapas, poniéndolo a consideración de la comunidad antropológica en 1937 (a pesar de que uno de los artículos de este libro nos muestra que Tax no fue el primero en hablar sobre el tema).2 Desde entonces se habla del sistema típico de cargos como propio de Chiapas; sin embargo habría que matizar esta afirmación, ya que si bien podemos hablar del sistema clásico en la región de los Altos, no es posible extenderlo a otras regiones del mismo estado, pues funciona de manera diferente con los zoques, los choles, etcétera. Incluso en la misma región de los Altos está muy lejos de cumplir las funciones que mencionaba Sol Tax, como lo planteó F. Cancian, pues el sistema no es para nada democrático, sobre todo si vemos su funcionamiento actual (como en San Juan Chamula, donde se ha convertido en una conveniente forma de control social). Así pues, ¿cómo entender el sistema de cargos cuando se emplea como castigo?, ¿el faccionalismo político indígena se expresa en sistemas de cargo paralelos y diferenciados del centro ceremonial (sistema de cargos y partidos políticos)?, ¿hay una institución democrática? Que un capital cultural esté en teoría abierto a toda la población, no significa que todos puedan acceder a él.
Sin embargo, la mayoría de los autores siguieron la premisa señalada por los editores: primero describir y luego analizar. Algo que se efectuó plenamente en la mayoría de los casos, a pesar de la variedad de enfoques y teorías que sustentaban cada trabajo, véase ejemplo:
• Ma. Eugenia Chávez (religión, identidad, mazahuas).
• Juana Romero (economía, otomíes) y Felipe González (economía, mazahuas).
• Juana Monterrosas y Reyes Álvarez (identidad étnica).
• Agustín Martínez (parentesco).
• Marisela Gallegos y Leif Korsbaek (religión, política).
• Pablo Castro (política).
• Juan Manuel Teodoro Méndez (cosmovisión).
• César Huerta Ríos (nichos ecológicos).
• Saúl Alejandro García (curanderas, otomíes).
• Marcelina Cabrera (mayordomías otomíes).
No obstante sus diferentes enfoques, los artículos permiten llegar a una conclusión clara que está más allá del sentido común, doxa, antropológico: la necesidad de estudios regionales, ya que las comunidades se explican dentro y fuera de ellas. Mostrar etnográficamente esta situación es razón suficiente para leer y comentar el texto.
Sobre el autor
José Andrés García Méndez
Citas
- Para los editores surgió un problema conceptual que todavía está por resolverse: ¿qué se entiende por comunidad? Siempre se maneja en una forma ambigua y confusa, se necesita una obligada reflexión crítica del término, a pesar de que el epílogo a cargo de Cámara Barbachano se dedica a aclarar algunos términos polémicos, como estructura, forma, comunidad, etcétera (que a mi entender muestran una buena síntesis de los mismos, una actualización), pero la buena intención aún no resuelve el problema, pero sí señala una necesidad en la antropología: reflexionar críticamente acerca de los conceptos utilizados. [↩]
- Tonatiuh Romero escribió un artículo en 1922, donde se presenta con nitidez el sistema de cargos, 15 años antes del artículo de Sol Tax. Este artículo no cambió el curso antropológico del sistema de cargos, así que el punto de partida obligatorio es el trabajo de Tax. [↩]
