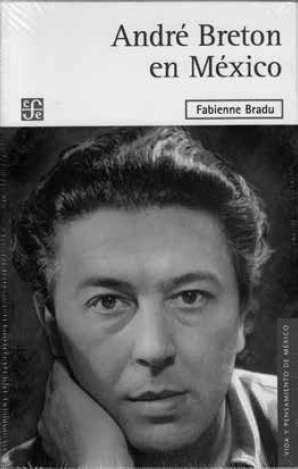 Surrealista es uno de los calificativos que aún se emplea para describir al país y su cultura, y no sólo por viajeros conmocionados por las costumbres, los paisajes y los habitantes, sino por los mismos mexicanos que recurren a las famosas declaraciones de André Breton a Rafael Heliodoro Valle —en una entrevista concedida a raíz de su arribo a la capital publicada en la revista Universidad en junio de 1938—. Había soñado a México y la realidad había llenado con creces “las promesas de la ensoñación”, pues había encontrado que “México tiende a ser el lugar surrealista por excelencia […] Encuentro el México surrealista en su relieve, en su flora, en el dinamismo que le confiere la mezcla de sus razas, así como en sus aspiraciones más altas”. Convertidas en lugar común, las frases marcaron una salida fácil para explicar contradicciones, proyectos y fracasos.
Surrealista es uno de los calificativos que aún se emplea para describir al país y su cultura, y no sólo por viajeros conmocionados por las costumbres, los paisajes y los habitantes, sino por los mismos mexicanos que recurren a las famosas declaraciones de André Breton a Rafael Heliodoro Valle —en una entrevista concedida a raíz de su arribo a la capital publicada en la revista Universidad en junio de 1938—. Había soñado a México y la realidad había llenado con creces “las promesas de la ensoñación”, pues había encontrado que “México tiende a ser el lugar surrealista por excelencia […] Encuentro el México surrealista en su relieve, en su flora, en el dinamismo que le confiere la mezcla de sus razas, así como en sus aspiraciones más altas”. Convertidas en lugar común, las frases marcaron una salida fácil para explicar contradicciones, proyectos y fracasos.
El libro de Fabienne Bradu aporta a la comprensión del país que el escritor francés encontró en mayo de 1938 al presentar los textos poco conocidos o inéditos en la obra completa del escritor, publicados en diarios y revistas de la época, y al dar seguimiento a las relaciones que establece con artistas, intelectuales y políticos, en especial Diego Rivera y León Trotski. Su riqueza merecía un índice onomástico que facilitara su localización o, al menos, que se indicaran puntualmente en la bibliohemerografía.
En la introducción la autora deja claro que no pretende contribuir a las interpretaciones sobre Breton y el surrealismo, sino que presenta un “collage acompañado de algunos comentarios”. Éste redunda en la comprensión que en el México cardenista se tuvo sobre el movimiento, cuando Europa se debatía entre fascismo y estalinismo poco antes del estallido de la II Guerra Mundial. El libro se ubica en la compleja relación entre arte y política que ayuda a la reconstrucción del clima de polémica que rodeó la estancia de Breton, en quien los partidos comunistas —francés y mexicano— veían el peligro de que, al sumarse al trotskismo, creciera la brecha contra el estalinismo, a partir de la defensa por la independencia total del arte que clamaban los surrealistas. Ciertamente el texto de Bradu es parco en explicaciones y prolijo en citas; sin embargo, el tejido de eventos, situado en la aparente asepsia cronológica, conduce a una lectura interpretativa, que se fundamenta en algunos clásicos como Octavio Paz, Luis Cardoza y Aragón y Luis Mario Schneider, aunado a investigaciones y testimonios como los de Jean van Heijenoort o Hayden Herrera. Se echan de menos estudios como la discutible tesis de Ida Rodríguez Prampolini, que enfrentó surrealismo y arte fantástico (1969), o los ensayos de Lourdes Andrade (Para la desorientación general. Trece ensayos sobre México y el surrealismo, 1996) que contribuyen a situar mejor “las huellas” que Breton y el surrealismo dejaron en la escena artística mexicana.
El recorrido arranca con un capítulo sobre qué se sabía y se opinaba del surrealismo —o sobrerrealismo como también se tradujo— antes de la presencia de Breton. Los artículos en Contemporáneos de Jaime Torres Bodet (octubre, 1928), Jorge Cuesta (noviembre, 1929 y en El Universal, 6 de mayo, 1935) y Genaro Estrada (marzo, 1931) testimonian la seriedad con la que se discutían las nuevas corrientes estéticas. Sitúa así las reservas y contradicciones que se perciben en los manifiestos, las obras y la política del movimiento surrealista. Los anhelos y noticias —reales e imaginarias— que Breton tenía sobre México presentan la otra cara: sus lecturas infantiles y la brillante descripción enviada por Luis Cardoza y Aragón en septiembre de 1936, que estimuló su interés y perfiló su propia percepción: “No me acostumbro a México: nunca establece rutina en mí. Todo es imprevisto y nuevo y permanente como el cielo. […] Y es que México nos sobrepasa terriblemente, dolorosamente, infinitamente.”
Breton desembarca en Veracruz el 18 de abril de 1938 con su esposa Jacqueline Lamba —de la que sólo quedan huellas en algunas instantáneas—, y encuentra que no está solucionado su hospedaje y mantenimiento —problema solventado por Diego Rivera, quien los aloja brevemente con Guadalupe Marín, su ex esposa, y luego en su casataller en San Ángel. En la entrevista que José J. Núñez y Domínguez publica a su llegada (Revista de Revistas, 18 de mayo de 1938), Breton menciona sus lazos con algunos intelectuales mexicanos y recuerda a José Guadalupe Posada, el artista rescatado en la valoración del arte popular desde finales de la década anterior por Diego Rivera y Jean Charlot a través de Mexican Folkways, de Frances Toor. Al explicar el programa de las conferencias que pretende realizar, menciona la crisis de la pintura en Europa a raíz del “invento de los procedimientos mecánicos de representación” (la fotografía y el cine), posible alusión al texto de Walter Benjamin de 1936. Por ello el surrealismo se habría interesado por las artes no occidentales, incluyendo el “arte precolombino”. Se trata de referencias centrales para la cultura posrevolucionaria, que bien pueden corresponder a una estrategia del poeta para atraer al público mexicano, aunque sus excursiones con Rivera a algunos de los vestigios prehispánicos incrementaron su fascinación.
Es conocido el boicot —en apariencia descuido de las autoridades universitarias— que impidió al escritor surrealista impartir todas las conferencias previstas, ofrecidas en francés con traducción simultánea. Bradu da seguimiento puntual a los protagonistas y sus escritos, así como a los contenidos que pudieron tener las conferencias realizadas y las que quedaron sólo en plan. En la Galería de Arte de la Universidad, dirigida por Julio Castellanos, habla de “Cambiar la vista”, y finalmente el 13 de mayo tuvo su primera conferencia en San Ildefonso sobre “Las transformaciones modernas del arte y el surrealismo”, donde situó a Posada como parte de su concepto de “humor negro”. Destacan los textos citados de Carlos Lazo (Universidad, marzo, 1938), resultado de una conferencia organizada por la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios —la lear, que alineada a los dictados del pc combatirá a Breton—; su amigo César Moro (Poesía, abril, 1938); el número que Letras de México dedicó al surrealismo (1 de mayo, 1938); una entrevista en Hoy (14 de mayo, 1938) que dedica buen espacio a la posición del surrealista ante el comunismo y el fascismo. Bradu traza los intercambios entre los dirigentes e intelectuales del trotskismo internacional y de los partidos comunistas, que determinan el acercamiento entre Breton y Trotski, con Rivera como intermediario. Quedan desdibujadas las relaciones con los diferentes sectores del gobierno de Lázaro Cárdenas y el clima de tensión que imperaba en el país a pocas semanas de la expropiación petrolera y por la rebelión de Saturnino Cedillo en San Luis Potosí, así como la situación particular —política y personal— del líder de la Revolución rusa.
La práctica cinematográfica fue importante para el surrealismo —calificada como “actividad específica de nuestra época”—, por lo que no es extraño que la tercera presentación de Breton se diera con motivo del estreno de El perro andaluz en el Palacio de Bellas Artes, el 17 de mayo. La película sirvió para aguzar los ataques al intelectual y su corriente desde las páginas de El Nacional, diario vinculado a los comunistas mexicanos. En este clima se da el segundo encuentro entre Breton y Trotski, donde surge la propuesta de elaborar el manifiesto Por un arte revolucionario independiente, el cual debía empezar a redactar el surrealista. Viajan juntos por Puebla y Cholula, lo cual los acerca a la riqueza del legado colonial, así como a la realidad del México rural; más adelante Breton visitará Monterrey, donde recorre la moderna Ciudad Militar que describirá extensamente. En tanto continúan los ataques en la prensa, de los que Bradu presenta textos desde ambos lados de la trinchera, reveladores de las preferencias de varios de nuestros intelectuales revolucionarios, que requerirían una mayor contextualización para comprender la óptica desde la cual juzgan la estética y acción del surrealismo. El estridentista Arqueles Vela (Ruta, junio, 1938); Vicente Lombardo Toledano, quien ataca a Rivera con una crítica mordaz (El Popular, 2 de junio, 1938); el muralista, por su parte, publica la carta enviada por el Partido Comunista francés condenando a Breton en su columna de Novedades (11 de junio, 1938); veinte escritores y artistas firman una protesta por el trato dado al surrealista (El Universal, 20 de junio, 1938); el poeta Efraín Huerta (El Nacional, 2 de julio, 1938), y en una entrevista (El Nacional, 16 de julio, 1938) José Gorostiza enjuicia al surrealismo a pesar de su relación con los Contemporáneos. El clima era tan tenso que, para las conferencias del 21 y 25 de junio en el Palacio de Bellas Artes, Trotski consideró necesario implementar un cuerpo de seguir dad formado con obreros de la construcción.
Trotski y Breton se vuelven a reunir en Pátzcuaro, hacia la tercera semana de julio, con el objetivo de redactar el manifiesto. Ante la presión el surrealista queda paralizado, y quizá enferma, nos dice Bradu, para evitar la ruptura ante los numerosos desacuerdos que enfrentaban. De nuevo, el viaje ocasionó duras críticas a lo que se consideraba como proselitismo por parte de Trotski, que provocó una extensa respuesta del revolucionario (El Nacional, 20 de julio, 1938). En un itinerario que modifica la versión oficial, y que Bradu reconstruye a partir de la prensa, el grupo debió proseguir con Rivera a Guadalajara. Allí visitaron los murales de Orozco, en quien Breton observa una “triste manía caricatural”, que contrapone a la obra de Rivera, cuyo “corazón latía en rojo”. En la capital tapatía compran arte, curiosidades y fotografías antiguas. Cabría recordar que Breton se llevó de regreso a París algún óleo de los anónimos del siglo XIX, objetos prehispánicos, fotografías y ejemplos de arte popular que sirvieron para alimentar la exposición realizada en París en 1939.
Al regresar a la ciudad de México, Trotski recibe un primer texto del manifiesto al que hace modificaciones y notas. La versión definitiva se obtiene en un último viaje —en esta ocasión a Xochicalco— y finalmente, con la frase final “¡La independecia del arte — por la revolución; la revolución— por la liberación definitiva del arte!”, firman Breton y Rivera el 25 de julio de 1938 (apareció en Clave, 1 de octubre, 1938). El francés abandonó México el 1 de agosto, y Bradu brevemente nos presenta las gestiones que realiza para lograr adhesiones a Por un arte revolucionario independiente, mientras en enero de 1939 rompen Diego Rivera y León Trotski, en marzo se lleva a cabo la famosa exposición de arte mexicano en la Galería Renou y Colle, y dos meses después aparece Souvenir du Mexique en la revista Minotaure.
Un breve capítulo final da cuenta de la “Exposición Internacional del Surrealismo” presentada en la Galería de Arte Mexicano de Inés Amor, organizada por Breton, Wolfgang Paalen y César Moro, cuya introducción reproduce. La acompaña de los juicios negativos que suscitó: desde José Rojas Garcidueñas (Letras de México, 15 de febrero, 1940) hasta defensores del surrealismo como Luis Cardoza y Aragón (Taller, febrero, 1940) o “El pez que fuma” (Letras de México, 15 de febrero, 1940), posiblemente Bernardo Ortiz de Montellano, Xavier Villaurrutia, Celestino Gorostiza o Wilberto Cantón.
Bradu abre un espacio más para deslindar los hechos de las construcciones imaginarias, y para comprender las interpretaciones divergentes que se tuvieron sobre el surrealismo en el país, que signaron su uso posterior.
Sobre la autora
Rosa Casanova
Museo Nacional de Historia, INAH.
