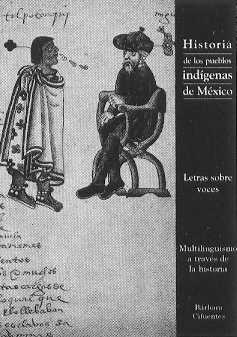 La tarea que Bárbara Cifuentes tomó en sus manos para elaborar una historiografía del multilingüismo en México y una explicación sobre la permanencia de las lenguas de origen prehispánico en el panorama social, cultural y político actual de nuestro país, exigía dedicación, disciplina, espíritu crítico y creatividad. La lectura de su obra indica que la autora respondió valientemente al reto de esta cuádruple demanda y ofrece evidencia de las múltiples perspectivas con las que Cifuentes concibe el recorrido de las situaciones de pluralidad lingüística.
La tarea que Bárbara Cifuentes tomó en sus manos para elaborar una historiografía del multilingüismo en México y una explicación sobre la permanencia de las lenguas de origen prehispánico en el panorama social, cultural y político actual de nuestro país, exigía dedicación, disciplina, espíritu crítico y creatividad. La lectura de su obra indica que la autora respondió valientemente al reto de esta cuádruple demanda y ofrece evidencia de las múltiples perspectivas con las que Cifuentes concibe el recorrido de las situaciones de pluralidad lingüística.
De entrada debo decir que el índice no hace justicia al trabajo desarrollado a lo largo de los cuatro capítulos y conclusiones del libro. Cada una de estas partes traspasa ampliamente la frontera de este índice que omitió el desglose de sus contenidos. El primer capítulo introduce temas básicos del multilingüismo en México: los problemas que han enfrentado los intentos de clasificación de las lenguas, su compleja distribución actual y una interesante interpretación de la información de los censos de población. El segundo capítulo plantea de los avatares de la comunicación entre hablantes de lenguas distintas con propósitos comunicativos diferentes. El tercero se ocupa del encuentro de las escrituras -las prehispánicas y la alfabética- que la autora vincula a tres acciones colonizadoras distintas: la evangelizadora, la educativa y la jurídica. El último capítulo hace el enlace con el siglo XIX, el del México independiente y nos introduce en el tejido de una ideología lingüística que paradójicamente se apasiona por el estudio de las lenguas indígenas pero determina la institucionalización de facto del español.
Encuentro que la obra en su conjunto abre para el lector dos posibilidades de lectura: la informativa y la analítica. La primera de ellas se enriquece con la exhaustiva revisión bibliográfica que ofrecen las notas de la autora al final de cada capítulo. Es decir, el potencial de la descripción histórica de Cifuentes no admite lectores apresurados, que pasen por alto sus llamadas de atención. Exige por el contrario lectores atentos e interesados en reconstruir el tejido profundo de su texto: su otra lectura.
El panorama del multilingüismo con el que abre el libro no se ha limitado a la presentación demográfica y geográfica de las lenguas de México, que es de por sí interesante, sino que incluye datos comparativos con otras lenguas de América. Encontramos en estas primeras páginas finos testimonios de la pervivencia de un extenso léxico amerindio que incluye ejemplos de todo el continente, en particular el de los topónimos en su expresión pictográfica y en su escritura latinizada, que se acompaña con señalamientos sobre su deformación fonológica o morfológica debida al contacto con las lenguas europeas. De igual manera encontramos información sobre el número, clasificación y distribución de las lenguas de nuestro territorio en distintos momentos de la historia. No falta en este espacio una fina argumentación sobre los conceptos de lengua, idioma y dialecto. El capítulo inicia y concluye con las reflexiones de la autora sobre la actual situación de estas lenguas así como con sus propuestas para la revitalización del multilingúismo.
El segundo capítulo, dedicado al encuentro oral de lenguas y a las políticas lingüísticas prevalecientes durante la Colonia, nos depara un profuso estudio de la comunicación en el contacto del universo amerindio con el español. La autora llama la atención de entrada al papel, en este encuentro, de la comunicación gestual y a la importancia de los intérpretes. La periodicidad que propone sitúa en un primer momento de descripción de objetos y lugares que dio lugar a una serie de innovaciones y procesos lingüísticos. El segundo periodo tiene que ver con el desarrollo una comunicación más intensa, donde las influencias recíprocas se tradujeron en préstamos e interferencias y en la adaptación de patrones fonológicos y morfológicos. Acerca de ellos Bárbara Cifuentes ofrece numerosos ejemplos además de indicar las categorías gramaticales más afectadas y los procesos lingüísticos más favorecidos en los préstamos al español y a las lenguas indígenas. Al final de este período, que la autora detiene en 1650, se destaca el aumento del bilingüismo entre mestizos y criollos y el predominio del conocimiento de una lengua general: el náhuatl. En el tercer período la autora hace notar la notoria reducción de los hablantes bilingües y el aumento de la influencia del español en las lenguas indígenas, sin que por ello este español-indígena deje de mantener una fuerte influencia de las lenguas vernáculas. Es digna de destacar la profusión de las fuentes empleadas para el establecimiento de esta periodicidad. Me parece igualmente importante que las reflexiones introductorias del capítulo hagan hincapié en: a) la heterogeneidad de las políticas lingüísticas coloniales, para nada exentas de cambios y contradicciones y b) la vitalidad de las lenguas indígenas que paradójicamente acompañó la expansión del castellano, aunque no de manera homogénea. El concepto de lenguas generales que permea conceptualmente una serie de reflexiones propuestas a lo largo del libro me parece innovador por su fuerza explicativa en éste y los capítulos que siguen.
El tercer capítulo es primordialmente relevante para aquéllos a quienes interesa el papel de la escritura en la historia antigua y actual de las lenguas indígenas. Éste es un aspecto que ha sido abordado fragmentariamente en otras obras y del cual Cifuentes nos ofrece una perspectiva no sólo más amplia sino más abarcadora y global. En efecto, la existencia de sistemas de registro y de escrituras más convencionalizadas entre varios pueblos prehispánicos dio lugar a otra situación de contacto – ya no la de la comunicación oral sino la del registro escrito-. Cifuentes se une a la opinión de otros autores al proponer un recorrido que pasa por momentos de coexistencia de la pictografía y el alfabeto. La alfabetización de las lenguas indígenas introducida paulatinamente por los colonizadores va de la mano de la evangelización – el discurso gramatical y religioso – pero igualmente de la reconstrucción del mundo y la organización religiosa y social de los pueblos que debían ser cristianizados – el discurso historiográfico- y de las necesidades de control sobre los pueblos conquistados. De ahí la presencia y las demandas de escritura de orden jurídico que pasaron a formar parte de la cotidianeidad de la vida indígena.
En el último capítulo la autora logró plasmar en poco más de cincuenta páginas un bagaje muy extenso de conocimientos que ha ido forjando en largas horas de bibliotecas y archivos y en no menos largas etapas de atinadas reflexiones. Frente a la dificultad de plantear de manera resumida las premisas que anclan el estudio de las lenguas, de la Colonia a nuestros días, esta autora recuperó, acertadamente en mi opinión, tres fases ya propuestas por anteriores especialistas. De acuerdo con ellos, su texto aglutina en una primera fase los trabajos de la “lingüística misionera” de los siglos XVI y XVII y propone el XVIII como un puente hacia la fase de la lingüística comparada que caracteriza los estudios del siglo de la independencia en México. La autora destaca los vínculos de esta segunda fase con las ideas de la Ilustración, que desde el siglo XVIII habían minado la predominancia religiosa colonial. Da cuenta igualmente de las investigaciones lingüísticas que hicieron de las lenguas nativas americanas un objeto de estudio privilegiado para los “ilustrados decimonónicos”. Finalmente, Cifuentes acepta, de acuerdo con otros estudiosos, que la lingüística general es el eje conductor que permite ubicar los estudios sobre las lenguas en el siglo XX. Sin embargo, la reducida extensión del capítulo no le permite ir más allá de este esbozo inicial. En el trabajo lingüístico del XIX es donde más acuciosamente se detienen las reflexiones de Bárbara Cifuentes cuya erudición sobre el pensamiento filosófico y las corrientes de la investigación de ese siglo ya nos ha sido dada a conocer en otros de sus trabajos.
En las conclusiones del libro, que ofrecen una síntesis bien lograda de estos cuatro capítulos, la autora destaca el relativismo de las ideas lingüísticas que a lo largo del siglo XIX determinaron la relación con nuestra diversidad lingüística, la sobrevaloración de la escritura alfabética y con ello la construcción de nuestra identidad nacional.
Antes de dar por terminada esta reseña deseo llamar brevemente la atención sobre otros tres aspectos que atañen a la organización y presentación de este libro. En primer lugar, el valor que añaden a la obra los mapas, las ilustraciones y sobre todo los recuadros informativos. Desde el encuentro con la lámina de los locativos nahuas, señalando diez pueblos de Oaxaca en el Códice Mendocino (p. 23) nos sorprenden a cada paso los textos originales, los cuadros diversos sobre las lenguas, y las voces indígenas que se añaden a la parte expositiva y la contextualizan y enriquecen.
Por último, considero que muchas de las excelentes notas que acompañan cada capítulo debían aparecer integradas al desarrollo del texto. Su ubicación al final responde posiblemente a un criterio de edición que a mi juicio oculta en cierta medida el trabajo de investigación científica que sustenta la obra de Cifuentes. Sin embargo, este capricho editorial no resta valor a Letras sobre voces, libro que ya ocupa un lugar principal en la bibliografía de nuestros cursos sobre historiografía lingüística y políticas del lenguaje.
Sobre la autora
Dora Pellicer
Escuela Nacional de Antropología e Historia.
