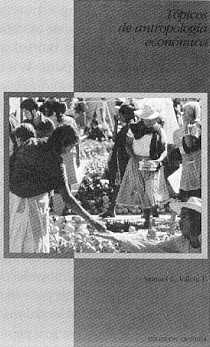 Los estudios de la dimensión cultural bajo una perspectiva parcial de lo ideológico o simbólico han relegando el análisis de la producción, circulación y consumo de los bienes culturales en las sociedades modernas. A esta situación ha contribuido la crisis del socialismo real, que ha arrastrado consigo los enfoques donde la dimensión económica era sustancial aunque, habría que recordarlo, la más de las veces tan parcial como el enfoque simbólico. No obstante, el abandono de los estudios sobre quiénes, cómo, cuándo y con qué propósitos producen en una sociedad ha repercutido negativamente en la comprensión de los procesos sociales contemporáneos.
Los estudios de la dimensión cultural bajo una perspectiva parcial de lo ideológico o simbólico han relegando el análisis de la producción, circulación y consumo de los bienes culturales en las sociedades modernas. A esta situación ha contribuido la crisis del socialismo real, que ha arrastrado consigo los enfoques donde la dimensión económica era sustancial aunque, habría que recordarlo, la más de las veces tan parcial como el enfoque simbólico. No obstante, el abandono de los estudios sobre quiénes, cómo, cuándo y con qué propósitos producen en una sociedad ha repercutido negativamente en la comprensión de los procesos sociales contemporáneos.
Por ello, resulta particularmente importante la edición de un libro donde se abordan los temas centrales de la antropología económica como es el caso de Tópicos de antropología económica. En este libro se hace un recuento de las corrientes teóricas de la antropología económica, mostrando que la dimensión económica de los fenómenos culturales solamente puede entenderse bajo una perspectiva que conjunte el polo simbólico con el material. De esta forma, Samuel Villela mantiene a la cultura como el eje central de la reflexión antropológica, y desde dicho eje aborda las diferentes tendencias que han predominado en la antropología económica. En términos muy sintéticos dichas tendencias serán: la que deviene de la influencia del marxismo para el análisis del desarrollo social, que terminará proponiendo que la antropología puede contribuir a su comprensión, con base en la elaboración de modos de producción a partir del estudio de diferentes sociedades; la que retomado conceptos centrales de la economía neoclásica, se enfocará al estudio de los procesos económicos con base en el estudio de la racionalidad del homo economicus y, por ultimo, una visión particularista, sustantiva, que si bien reconoce que todas las sociedades producen, distribuyen y consumen, afirma que estas actividades están matizadas por instituciones y valores propios a cada colectividad.
Para explicar el surgimiento y desarrollo de dichas corrientes en el pensamiento antropológico, Samuel Villela recorre en este libro un camino que resulta ilustrativo y sugerente donde, además, además, expone los principales retos que tiene ante sí el estudio de la dimensión económica. El punto de partida es la polémica en torno a la formación del valor de los bienes producidos por la sociedad. Desde los fisiócratas, pasando por Smith, Ricardo, Marx y los clásicos de la teoría marginalista del valor como Böhm-Bawerk, la controversia sobre el valor-trabajo ha ocupado un lugar fundamental en la literatura económica, y su inclusión en este libro es pertinente en la medida en que, con base en ella, se perfilan algunas de las premisas con las cuales diversos antropólogos retomarán el estudio de la dimensión económica.
Como sucede con todos los clásicos, como es el caso de Saint Simon, cuyas propuestas dieron origen tanto al positivismo de Augusto Comte, como al socialismo utópico de Babeuf y Owen, los planteamientos de Adam Smith y David Ricardo “constituyen la premisa de la cual surgirán dos puntos de vista divergentes: aquel que las continúa, profundizándolas, elaborando su crítica y apuntalando el edificio teórico con la formulación de la ley de la plusvalía, y el punto de vista que desarrolla la teoría del valor a partir de “las inclinaciones variables” de aquellos que desean poseer los objetos, a partir de la cual surge la teoría del valor-utilidad”.1 Este último punto de vista, sustentado en la premisa de que el valor de los bienes surge del grado de necesidad (demanda) que de ellos tienen los individuos, da lugar a la concepción marginalista del valor. Como sabemos, del marginalismo surgirá la definición de lo económico como una relación entre medios escasos y fines alternativos, y su consecuencia inmediata será el estudio de la racionalidad individual como un problema de prospectiva económica. La racionalidad económica parte del axioma de que todos o, al menos, la mayoría de los individuos actúan con el propósito de maximizar los beneficios que puede obtener en todos los campos de la vida social. La teoría marginalista del valor que ha cundido en la mayor parte de los análisis sociales, y actualmente incluso en los políticos, surge de esta vertiente donde se sostiene que los individuos tienden a comportarse como empresarios.
En los capítulos siguientes Samuel Villela realiza un recuento de los principales postulados de los precursores de la polémica económica en la antropología, fundamentalmente el evolucionismo de Lewis H. Morgan, el cultural-funcionalismo de Bronislaw Malinowski, el formalismo de Raymond Firth y el relativismo cultural Melville Herskovits.
El propósito de exponer los principales planteamiento de la teoría evolucionista desde la perspectiva económica deriva de la importancia que Morgan dio a las llamadas “artes de subsistencia” tanto para clasificar los estadios evolutivos de la sociedad, como para explicar el desarrollo de la misma. El autor destaca los aspectos principales de La sociedad antigua de Morgan. Sin embargo, no aborda problemas sustanciales de la obra de Morgan, como su afirmación de que los “núcleos mentales elementales” jugaban un papel central en la evolución social (por ejemplo, la idea de familia y Estado).
Desde mi perspectiva, Villela trata con rudeza pero no sin razón a algunos de los principales planteamientos de Malinowski en Los Argonautas del Pacífico Occidental. Con rudeza porque, considerando que es uno de los primeros intentos por acercarse a un fenómeno no comercial de intercambio, Malinowski recurre a los planteamientos económicos de su época, y cae en contradicciones sobre todo cuando clasifica al kula como una forma de comercio aunque, como el mismo antropólogo aclara: “entendiendo por tal todo intercambio de bienes”.2 Pero no sin razón, ya que incansablemente este antropólogo polaco insistió, no solamente en Los Argonautas…, sino durante toda su obra, de que no deberían de aplicarse las categorías empleadas para explicar los fenómenos de la sociedad occidental a las sociedades tribales.
Samuel Villela considera que al no realizar una critica de los principales postulados de la economía de su época, Malinowski cae en la tentación de explicar el valor de los objetos kula como resultado de gustos y preferencias culturalmente determinados y, además, por el tiempo y dedicación que requieren para elaborarse. En cuanto a otro trabajo de Malinowski “La economía primitiva de los isleños de Trobriand” -donde el antropólogo funcionalista realiza un análisis de la propiedad y expone la dificultad de emplear esta noción para explicar las diversas formas de apropiación de los bienes en esta sociedad tribal-, Villela aborda los límites del paradigma funcionalista para conceptualizar la diferenciación social y sus efectos en la dinámica social trobriandesa. Sin embargo, el autor no resaltar que el antropólogo polaco-inglés ha sido considerado como el fundador de la perspectiva sustantivista en la antropología económica, debido a la importancia que otorga a las instituciones y la totalidad social para abordar la explicación de los fenómenos sociales.
Las observaciones Villela acerca del enfoque de Raymond Firth de estudiar a los Tikopia “como si éstos se comportaran como empresarios”, nos muestran los límites a la propuesta formalista para comprender las motivaciones culturales que se encuentran implícitas a las valoraciones económicas. Aún con el “como sí”, Firth efectúa un análisis del mas puro corte formalista, y aunque el propio antropólogo inglés reconoce dichos límites para comprender las motivaciones culturales que se encuentran implícitas a las valoraciones económicas que se realizan, considera que si las sociedades tribales difieren de la occidental, dichas diferencias son más de grado que de fondo.
Sin embargo, nuestro autor no toma en cuenta que en la década de los treinta, cuando Firth estudia a los Tikopia, la visión sobre el carácter “atrasado” de las culturas no occidentales continuaba siendo predominante y muchos antropólogos intentaron combatirla. Tanto la estrategia racionalista de Edward E. Evans-Pritchard en su estudio sobre la brujería de los Azande y la percepción del tiempo y las relaciones políticas entre los Nuer, como el formalismo de Firth, tienen en común el propósito de mostrar que dichas culturas son tan complejas como cualquier otra, aunque sus líneas de desarrollo hayan tomado senderos distintos. Mostrar que todos los seres humanos tenían una racionalidad similar en todas las culturas, y hacer semejantes a las sociedades tribales y occidentales de lo que muchos estaban dispuestos a aceptar, impulsó a muchos antropólogos a emplear categorías universales muchas veces inadecuadas. Por su parte, como el propio Villela nos demuestra, la estrategia del relativismo cultural y el particularismo histórico de la escuela norteamericana, que tuvo en Meville Herskovits a su principal representante en el campo de la antropología económica, postulaba que cada cultura sólo podía comprenderse en sus propios términos, lo que obstaculizó la posibilidad de elaborar enfoques explicativos de carácter global sobre los fenómenos económicos que muestran distintas sociedades.
En el cuarto capítulo, el autor hace un recuento pormenorizado de los principales planteamientos del sustantivismo, el formalismo y el materialismo y ecología culturales. Villela nos presenta cómo Polanyi contrapone la concepción sustantivista de la economía a la posición formalista de la misma, y considerar que la primera intenta establecer un análisis empírico, real, de la economía, mientras que la segunda se basa en una serie de postulados lógicos. En este sentido, Polanyi afirma que el formalismo establece una serie de reglas fijas propias de las sociedades de mercado y las aplica a todas las sociedades, como criterio de universalidad de todos los sistemas económicos. El formalismo establece una racionalidad en la acción económica y construye una economía basada en el principio de medios-fines. Por el contrario, según este autor, la definición sustantiva de la economía está relacionada con una visión que se sustenta en la interrelación entre el hombre y naturaleza y en las relaciones sociales. No busca entender la economía como una relación medios-fines (en la cual el hombre a través de una racionalidad económica busca “maximizar beneficios”), sino construir categorías analíticas para comprender el sistema económico de las sociedades. Lo anterior solamente es posible si se parte de estudiar la interdependencia de los elementos que las integran. La economía es un proceso institucionalizado en la medida en que las instituciones concentran las actividades y dotan de unidad y estabilidad a los procesos económicos y sociales.
En cuanto al materialismo cultural, Villela nos proporciona una explicación puntual de esta teoría antropológica y su importancia en los estudios que sobre la cuestión económica han desarrollado los antropólogos de la escuela norteamericana. El materialismo cultural de Harris, cuyas raíces se encuentran en el evolucionismo multilineal, es una perspectiva de análisis donde la dimensión económica es el elemento explicativo fundamental para la comprensión de los fenómenos culturales.
En los últimos capítulos, el autor propone un esquema de interpretación alternativo al realizado por Emmanuel Terray a propósito del libro de Meillassoux, Antropología económica de los Gouro, y hace un recuento pormenorizado de la polémica con la cual se han abordado fenómenos sociales como el potlach, la moneda primitiva, la dinámica social de los mayas prehispánicos y el estudio de los mercados campesinos en México.
La pregunta que ha derivado en el estudio de la dimensión económica desde la antropología ¿la economía de los pueblos no occidentales o tribales, es distinta en su lógica y en sus objetivos a aquella que podemos encontrar en Occidente? ha ocupado durante varias décadas la investigación en el terreno. Habría que destacar, por un lado, que las diversas respuestas a la dicha pregunta son presentadas de manera sistemática y sugerente a lo largo de esta obra; por otro, su evidente propósito de ser un medio de apoyo para la formación académica de futuros antropólogos ante la carencia de libros sobre el tema. Lo anterior, hace de Tópicos de antropología económica un texto de lectura obligatoria.
Sobre el autor
Héctor Tejera Gaona
Departamento de Antropología, UAM-I.
Citas
