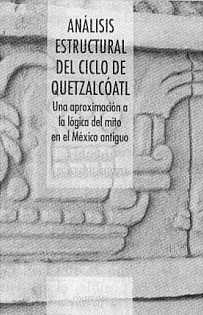 En general, la superespecialización dentro de las disciplinas que se ocupan del estudio del hombre ha creado estancos propiciatorios de la falta de comunicación.1 Fenómeno observable dentro de la antropología mexicana, cuyo punto de partida fueran, la interdisciplina y los estudios globales.2
En general, la superespecialización dentro de las disciplinas que se ocupan del estudio del hombre ha creado estancos propiciatorios de la falta de comunicación.1 Fenómeno observable dentro de la antropología mexicana, cuyo punto de partida fueran, la interdisciplina y los estudios globales.2
Así, a partir de la premisa de que entre arqueología, historia y etnología no existen diferencias substanciases, Blas Román Castellón Huerta, arqueólogo de formación, busca romper la barrera en que se han encerrado las especialidades, mediante el acercamiento a los materiales documentales y a las teorías antropológicas.3 El tema de estudio es el ciclo del mito de Quetzalcóatl-Huitzllopchtli, basado en una selección de fuentes del siglo XVI,4 para finalizar con la equiparación de éste con el mito de Edipo. Teóricamente se apoya en la corriente estructuralista, “tal y como se ha practicado en etnología” (p. 17), lo que de ninguna manera implica un rechazo a los aportes de otras aproximaciones teóricas en el estudio de los fenómenos culturales. Idea, la de comparar los ciclos míticos de Quetzalcóatl y Edipo, estimulada por la lectura del libro Claude Levi-Strauss o el nuevo festín de Esopo de Octavio Paz, en buena medida introductor-difusor del estructuralismo en México. En su investigación, lo que hace el autor es poner a prueba el método estructuralista al aplicarlo a los mitos del México antiguo. Entre otras cosas, busca mostrar la naturaleza mítico-simbólica más que propiamente histórica de las fuentes escogidas, así como hacer evidente la importancia del ciclo del mito de Quetzalcóatl para entender los fundamentos del pensamiento mítico del México prehispánico. Su aproximación, tanto por las fuentes que utiliza como por los aspectos que analiza, no es exhaustiva. En buena medida su propósito es mostrar la viabilidad de un análisis estructuralista de la mitología prehispánica, como vía de acercamiento a la lógica del mito en Mesoamérica y sus relaciones con otras áreas culturales, no necesariamente desde el punto de vista sincrónico, sino más bien en épocas diferentes.
Para el autor, más que relatos fantásticos, los mitos son expresiones de un sistema simbólico con una lógica propia, capaz de reproducir significaciones inconscientes. Y aunque en su narración el mito pertenece al pasado, dada su sobrevivencia en el futuro de alguna forma es intemporal.
Como preámbulo necesario hace un resumen selectivo de los principales autores que se han ocupado de la naturaleza del mito, para llegar al surgimiento del análisis estructuralista con Claude Lévi-Strauss, uno de cuyos principales postulados; considerar en un mismo nivel el pensamiento mítico (“salvaje”) y el pensamiento científico moderno, será tomado por el autor como punto de partida de su interpretación. Equivalencia o igualdad que en culturas diferentes se da principalmente en los sistemas de creencias religiosas y se expresa de manera inconsciente, plano en el que se dará la igualdad entre “primitivos” y “civilizados”.
Ahora bien, para el estudio estructuralista de los mitos es indispensable que se haga evidente para el investigador la existencia de una estructura, lo que se logra al aislar los aspectos inconscientes y recurrentes de éstos. Dualidad consciente-¬inconsciente que, desde el punto de vista estructuralista, explicará la diferencia fundamental entre historia y etnología; la primera organiza sus datos con base en las expresiones conscientes de la vida social, y la segunda, de acuerdo con las manifestaciones inconscientes. Dicho de otra manera, siempre que es posible, el análisis estructuralista busca llegar a las categorías inconscientes de la mente del hombre. Para este tipo de análisis, por un lado son fundamentales los pares de oposición y la premisa de que todas las versiones que existen de un mito son igualmente valiosas, en sí, el mito será la suma de todas ellas.
Para el autor resulta elemental la división entre mitos de tradición oral y mitos de tradición escrita. Lévi-Strauss casi siempre prefirió analizar mitos de tradición oral, aunque también, cuando abordó el caso de Edipo, inició la aplicación del análisis estructuralista a los mitos de tradición escrita. En palabras de Edmund R. Leach (citado en la p. 64), seguidor y ampliador del estructuralismo de Lévi-Strauss, “el análisis estructuralista del mito debe ser igualmente aplicable al tiempo de los hombres y al tiempo de los dioses”.
Las oposiciones principales entre los diferentes tipos de mitos señalados serán:
mito puro (sociedades simples de tradición oral), estado de naturaleza.
mito perceptivo (sociedades complejas con escritura), civilización.
El autor considera que el pensamiento dominante en el México prehispánico fue de tipo mítico, con una concepción cíclica del tiempo, lo que se refleja en las fuentes del siglo XVI, a partir de los interese políticos con que fueron redactadas.
Con su investigación,5 Blas Román Castellón se suma al grupo de investigadores que se han ocupado del estudio de los mitos prehispánicos de las sociedades de tradición náhuatl: entre otros, Eduard Seler, Pedro Carrasco, Eva Uchmany, David Carrasco, Yólotl González T., Doris Heyden, Michel Graulich, Enrique Florescano, Burr C. Brundage, Johanna Broda y, de manera especial, Alfredo López Austin; dicho sea de paso, no todos considerados en el presente trabajo.
El autor escogió el ciclo de Quetzalcóatl (hombre-dios patrono de los toltecas) por la recurrencia de su presencia en las fuentes seleccionadas, que permite integrarlo desde su nacimiento, su vida en Tula y su muerte en Tlapallan y, de manera importante, por su incidencia en los mitos cosmogónicos, migratorios y de fundación de los mexicas, así como porque, al haber sido estudiado por otros investigadores, ofrece la oportunidad de establecer comparaciones de los resultados obtenidos mediante otros acercamientos y desde el punto de vista estructuralista. De esta forma, partiendo de la idea de que el material escrito en el siglo XVI tiene un carácter esencialmente mítico, Blas Román busca aclarar por qué se incluyó el mito de Quetzalcóatl en las fuentes seleccionadas, los diferentes momentos de su aparición, en éstas se encuentra ligados desde la creación del universo hasta la fundación de ciudades.
En este análisis resalta la oposición vida de naturaleza (nomadismo, gente de fuera) – vida civilizada (sedentarismo, pobladores originarios) tanto para los toltecas como para los mexicas (en sí, para todos los grupos), dentro de la concepción cíclica del devenir de la humanidad, base de la dinámica del Posclásico mesoamericano, el mito de Quetzalcóatl se presenta como un “mito bisagra” que une dos contextos distintos, al tiempo que sirve como mediador entre elementos míticos e históricos.
Dentro de su estudio presenta particular importancia el desciframiento de los códigos del mito de Quetzalcóatl. Primero, para establecer el ciclo completo y sus etapas fundamentales a saber: a) de su nacimiento hasta su establecimiento en Tula, b) su reclusión y posterior caída y, c) huida y muerte. Y posteriormente, dentro del marco de un macrocódigo sensitivo, que incluye categorías táctiles, auditivas, visuales, olfativas y gustativas, analizar sus diferentes manifestaciones a lo largo del ciclo de Quetzalcóatl.
En la conjunción-disyunción de los elementos cósmicos y naturales alimentadores del ciclo, tendrán particular importancia la subvaloración, manifestada por medio de la destrucción de los parientes más allegados (padres, hermanos, tíos, etcétera) y de la autodestrucción, también será primordial la sobrevaloración por el incesto (relación con la hermana).
Una vez establecidos los códigos del mito de Quetzalcóatl en el marco del devenir tolteca, Castellón Huerta presenta la analogía entre Quetzalcóatl y Huitzilopochtli, dentro de la cual considera la migración mexica como una variante mítica del ciclo de Quetzalcóatl. Lo que, en un ámbito mayor, dejaría claro que los relatos sobre migraciones deben entenderse como la búsqueda de la identidad y del origen de los pueblos. Como resultado, de acuerdo con el autor, al igual que la del resto de los pueblos mesoamericanos, la historia mexica será cíclica y recurrente y en sus diferentes etapas estará permeada por el ciclo de Quetzalcóatl, el cual repetirá aunque con ciertas variantes.
El aspecto comparativo tal vez más positivo e interesante que ofrece el estudio de Castellón Huerta está ligado indudablemente con la universalidad del inconsciente y, por tanto, de los mitos, y se expresa en la similitud entre Quetzalcóatl y Edipo. Para lo que toma como referencia los haces de relaciones del mito de Edipo establecidas por Lévi¬-Strauss para, a su vez, establecer los haces de relaciones del mito de Quetzalcóatl. Aunque evidentemente existe el paralelismo en la presencia en ambos mitos de la sub y la sobrevaloración, éste no será total, sino que presentará ciertas inversiones que caracterizarán a ambos mitos.
De hecho el autor, por medio de su estudio de la estructura simbólica del mito de Quetzalcóatl, hace patente la importancia de éste en el devenir de los pueblos mesoamericanos del actual centro de México durante el Posclásico tardío, en particular entre toltecas y mexicas (Quetzalcóatl y Huitzilopochtli). El mito en ambos casos fundamentaba la llegada al poder de los héroes conquistadores, aunque al mismo tiempo presagiaba su caída: aspecto íntimamente ligado con la fragilidad de los estados incorporativos o de conquista.
En el caso de los mexicas, al igual que en los relatos sobre la peregrinación, el Templo Mayor era una recreación de ese universo mítico-histórico, espacio intemporal y sagrado en el cual, mediante un complicado y calendarizado ritual, se reactualizaba permanentemente el mito de Huitzllopochtli-Quetzalcóatl, reafirmándose así la supremacía del numen tutelar de los mexicas sobre Coyolxauhqui y sus innumerables hermanos. Ideología convertida en realidad social básicamente por medio del poder político-militar, la cual, dentro de un elaborado esquema mítico-cosmogónico, reproducía una forma precisa de organización social.
De esta forma, para Castellón Huerta “la figura mítica de Quetzalcóatl no sólo se reproduce en Huitzlopochtli, sino que alcanza un carácter universal, como hemos visto en el caso de Edipo” (pp. 207-208).
Interesante y sugerente trabajo el aquí reseñado, si bien dentro de los términos propuestos cumple su cometido, seguramente producirá polémicas sobre la ahistoricidad de las fuentes, y creo que también sobre la posible universalidad del mito de Quetzalcóatl. No obstante que la aceptación o el rechazo de los postulados del autor corre a cargo de los especialistas, creo oportuno señalar que este libro cubre en parte, en lo que a la época prehispánica se refiere, el vacío dejado por Levi-Strauss en su estudio de los mitos americanos.
Sobre el autor
Jesús Monjarás-Ruiz
Dirección de Etnohistoria, INAH.
Citas
- Formalmente el libro, además de la introducción y las conclusiones, consta de siete capítulos divididos temáticamente en tres bloques: el primero, dedicado a exponer la fundamentación teórico-metodológico del estudio, comprende los capítulos: 1) La lógica estructuralista del mito, 2) El análisis estructuralista de los mitos y, 3) Mito, historia y documentos escritos. En el segundo gran apartado de su investigación, incluye los capítulos; 4) Las fuentes de estudio de Quetzalcóalt, 5) Los códigos del mito de Quetzalcóatl, y 6) Quetzalcóatl y Huitzilopochtli; el autor se ocupa propiamente del ciclo de Quetzalcóatl en general y de la forma en que éste se refleja en la mitohistoriografía mexica. El último bloque temático lo trata en el capítulo 7) Quetzalcóatl y Edipo. [↩]
- Por la riqueza de puntos de vista que presenta, sobre el particular véase Antropología e interdisciplina. Homenaje a Pedro Carrasco, Mario Humberto Ruz y Julieta Arechiga V. (eds.), México, Sociedad Mexicana de Antropología, 1995. [↩]
- Para el asunto del acercamiento de los arqueólogos y la etnografía, véase Los arqueólogos frente a las fuentes, Rosa Brambila y Jesús Monjarás-Ruíz (comps.), México, INAH, 1996, y Economies and Polities ín the Aztec Realm, Mary G. Hodge y Michael Smith (eds.), Estados Unidos, University at Albany, State University of New York, 1994. [↩]
- Éstas son, en las partes correspondientes: Anales de Cuauhtitlán; Leyenda de los soles; Histoyre du Mechique; Historia de los mexicanos por sus pinturas; Relación de la genealogía…; Origen de los mexicanos por sus pinturas; Historia general de las cosas de la Nueva España, de Sahagún e Historia de las Indias de la Nueva España e islas de la tierra firme, de Durán. Las cuales, curiosamente, al igual que las obras de otros autores mencionados en el texto, no aparecen en la bibliografía. [↩]
- Si bien esta investigación, presentada como tesis de licenciatura en la ENAH en 1985, fue el primer acercamiento del autor al estudio de la mitología de los grupos de habla náhuatl en el centro de México, ha publicado los siguientes trabajos sobre el asunto: – “Quetzalcóatl y Edipo”, en Palabras devueltas. Homenaje a Claude Lévi-Strauss, J. Jáuregui e lves-Marie Gourio (eds.), México, INAH (Científica), Centre D’etudes Mexicaines et Centroamericaines, Instituto Francés de América Latina, 1986, pp. 35-48. – “La subestimación del parentesco como un caso de transformación mítica”, en Historia de la religión en Mesoamérica y áreas afines, 1er Coloquio, B. Dahlgren (ed.), México, UNAM-IIA, l987a, pp. 123-136. – “Mitos cosmogónicos de los nahuas antiguos”, en Mitos cosmogónicos del México indígena, J. Monjarás-Ruiz (ed.), INAH, 1987b, pp. 125-176. [↩]
