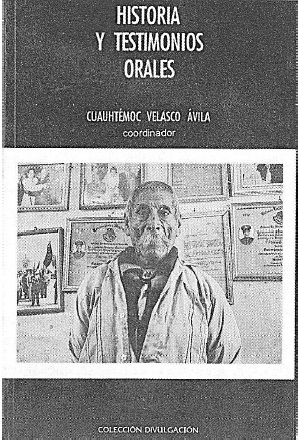En algunas de sus conferencias, Jorge Luis Borges confirmaba la estrecha relación entre los sueños, la historia, la imaginación y los libros. Recordar el pasado y recordar sueños no es muy diferente, argumentó; y la memoria del pasado, como la de los sueños, es la función que realiza el libro. De hecho, el libro es, de acuerdo con Borges, el más humano de los objetos. Decía entonces:
De los diversos instrumentos del hombre, el más asombroso es, sin duda, el libro. Los demás son extensiones de su cuerpo […] el libro es una extensión de la memoria y de la imaginación.
No sin sorpresa, en la misma conferencia Borges razonaba sobre la extraña idea de la antigüedad clásica de que el libro era el sucedáneo de la palabra oral. Siglos después, y hasta hace relativamente poco tiempo, el culto por la palabra escrita desplazó la fuerza de la oralidad hasta el abusivo extremos de pensar que la verdadera memoria, la memoria histórica, sólo existía en los archivos documentales y en las bibliotecas. Hoy, el libro Historia y testimonios orales da un paso que atempera tan excesiva desemejanza.
Coordinado por Cuauhtémoc Velasco, este libro colectivo se presenta como un saludable compendio de experiencias y reflexiones de catorce investigadores ocupados en el rescate testimonial y en las fascinaciones de la historia oral. Sin el dudoso mérito del acuerdo común, cada uno de los ensayos que componen Historia y testimonios orales refleja el andar individual de historiadores que hace tiempo dejaron atrás la inocencia historiográfica. Animados por la naturaleza particular de la fuente oral, preocupados por la comprensión de las difíciles reglas de la memoria, cada uno de los autores que hicieron este libro dejan en claro que, en lo que toca a la historia oral, los aprendizajes sobre la marcha y las perspectivas individuales no demeritan la calidad intrínseca de la memoria personal y de su rescate y salvaguarda.
Sin embargo, y a diferencia de algunas publicaciones que sobre el tema aparecieron hace apenas una década y media, en ésta no hay atención de convencer a los demás, sino de compartir inquietudes y logros. Lo primero que se descubre en este libro es madurez intelectual. El lector, pues, puede confiar en que no enfrentará discursos a ultranza en defensa de la historia oral, discursos que hace años ya mostraban síntomas de convertirse en estereotipos. Por lo contrario, entre los historiadores que no temieron la acusación de subjetividad la audacia hizo fortuna, y el paisaje historiográfico que ahora se ofrece da indicios acerca de las discusiones futuras y los tópicos que próximamente se abordarán en la interpretación de la historia basada en las fuentes orales. Me atrevería a adelantar, en este sentido, que las explicaciones del impacto de los acontecimientos en la memoria se tensarán hasta el borde, y sin duda descubrirán mecanismos de autocomprensión que atan a la lingüística con la ética, a la estructura universal del mito con la construcción de la historia factual, a la descomposición del concepto moderno de tiempo histórico con las mentalidades y sus momentos genésicos.
En su texto introductorio, no sin pulcritud Martha Rocha da cuenta de las inquietudes de los autores y de la seguridad que trae consigo el ejercicio añejo de rescate testimonial a través de la entrevista grabada. Al hablar del conjunto de los escritos de este libro, se ensaya la localización de las preocupaciones comunes, a saber: la búsqueda contante de la especificidad de la historia oral en equilibrio con la particularidad de cada entrevista y su manera singular de memorar, las propuesta metodológicas y técnicas para el mejor aprovechamiento de la información oral, el trabajo en la construcción de los archivos testimoniales, la naturaleza de la relación entre historiador y entrevistado, los tipos de realidad que la memoria personal construye y sus acotaciones temporales, verbales y culturales.
Atestiguar la evolución de la historia oral obliga, de cuando en cuando, a mirar hacia atrás, hacia su fatigosos avance en el terreno de la historiografía. Por ello, es un acierto del libro comenzar con el reconocimiento del mundo profesional del historiador oral y dirigir la lectura hacia el camino que ha llevado a la formación de los acervos testimoniales. Eso hace Jorge Aceves y Alicia Oliveira para el caso mexicano y, de manera más general, José Carlos Sebe Bom Meihy. Con espíritu crítico, los tres autores ponderan los pasos seguidos tanto en sus inclinaciones y prácticas individuales como en las institucionales. Las maneras de construir archivos de testimonios, los modos de ver y hacer entrevistas, las vías adoptadas en la sistematización de los acervos y los logros reales en la reconstrucción histórica atendiendo las voces que nos llegan del pasado, es uno de los tópicos que, a veces con ironía, desarrolla Jorge Aceves. Por su parte, Alicia Oliveira da cuanta puntual de los afanes institucionales que, desde hace casi cinco décadas, han creado y visto pasar proyectos de rescate testimonial en nuestro país. Varios de esos proyectos terminaron con éxito sus programas y otros más sobreviven con eficacia, pero a través del ensayo de Alicia Oliveira el lector sabrá, no sin dolor, que las de las instituciones es una vida tan azarosa e insegura como la individual, y que más de un archivo de entrevistas ha sido víctima de la insensibilidad política, del rencor y la ignorancia. Bom Seve Meihy, historiador brasileño, nos ubica en las dificultades metodológicas y pragmáticas que contraen los trabajos de rescate de historias de vida, de tradiciones y de entrevistas temáticas en el contexto de las corrientes universales de la historia oral. Los criterios del investigador, el uno o no de cuestionarios y las lecturas que se hacen de las entrevistas es, finalmente, lo que distingue las corrientes de historia oral. Una de las aportaciones de su ensayo es el llamado de alerta por la actual confusión entre verbalización e historia oral.
Enmarcado en un destino historiográfico institucional, el proyecto de investigación sobre Mixcoac en la circunstancia del aplastante crecimiento de la ciudad de México, esbozado por Patricia Pensado y Leonor Correa, abre a la discusión la posibilidad de reconstruir la historia de los espacios vitales urbanos de frente a un futuro que apela al olvidado de los entornos. El peligro de anular la historia, se adivina, es la pérdida de identidad.
No sin cierto sabor a paradoja, también es una inquietud común en los autores de este libro colectivo el practicar caminos solitarios. Y así lo escriben. La historia de vida de cada historiador, su experiencia personal, lo permite y legitima. Queda a la vista el resultado: todos ellos, cada uno de ellos, establece los énfasis y las importancias de su práctica profesional cotidiana. Se descubre que la audacia en el uso de las fuentes orales ya no radica solamente, hoy, en el enfoque novedoso de la información oral, ni en la persecución de temas poco tratados, ni en la estructuración cada vez más compleja de la entrevista; tampoco en el encuentro de discursos particulares de género, etnia, clase o nación. La fortuna que logró la audacia de hace años, ahora permite arriesgarse en los intrincados parajes narrativos, esto es, en la historiografía propiamente dicha. Y aquí, en el planteamiento de problemas y de soluciones historiográficos, adquieren validez las reflexiones empíricas sobre el espinoso asunto de transcribir literalmente las entrevistas, de su edición cuidadosa, de aprender a leer los silencios en el relato, de los márgenes de error en el traslado de lo oral a lo escrito, entre otros asuntos que ponen en la mesa de trabajo la oralidad como fuente de investigación histórica. De la manufactura de la entrevista, tratan con corrección Dolores Pla y Beatriz Cano: desde su realización hasta su ofrecimiento a la lectura, como proponen las autoras, un punto tan delicado que el menor descuido promueve una gravosa tergiversación del pasado y de la manera de pensarlo.
Aquella afortunada incorporación de la historia oral en la historiografía ha dado oportunidad de ensayar interpretaciones sobre lo pasado y su huella a fuego de la memoria. Los ensayos de Lila Venegas, Concepción Ruiz-Funes y Enriqueta Tuñón sobre las experiencias de vida de las mujeres en distintas circunstancias históricas, más allá de la simple reconstrucción de los hechos políticos coyunturales y de las rupturas drásticas de la cotidianidad, proponen que el impacto de la historia desde la perspectiva femenina tiene características tan propias que el no oírlas y estudiarlas ha resultado en una historia equívoca.
Por su parte, ocupados en la buena factura de la entrevista como premisa para la interpretación correcta de la memoria grabada, Mario Camarena y Gerardo Necoechea experimentan con el tiempo, tejedor de vidas. Su propuesta está montada entre la investigación antropológica y la historia oral; es, también, una provocación pertinente: explican cómo el discurso histórico oral está permeado por los juegos que la memoria de los pasado y la autoconcepción presente se entreveran en la estructura de los relatos. Su descubrimiento favorece el entendimiento de un mundo que se construye mentalmente bajo normas morales y religiosas que se hunden en el pasado prehispánico y colonial. El ejemplo práctico lo dio su trabajo en la sierra de Oaxaca, entre los artesanos indígenas. Tejedores de oficio, herederos de tradiciones de labores en lana, los informantes marcan los niveles del tiempo con imágenes verbalizadas que pasan inadvertidas. Es notable la atención que a este respecto dan los informantes a los diseños de sus cobijas y sarapes; más notable aún es que son los diseños las fronteras mentales entre el antes y el ahora.
El tiempo y el reajuste de los valores éticos y políticos están en el fondo del ensayo de Alessandro Portelli. No sin riesgo, el autor tensa la relación entre memoria y acontecimiento singular en un momento de especial violencia en Italia –el de la lucha partisana contra los fascistas en 1944-. La relación se extiende en las variantes de los relatos, en las inexactitudes, en las exageraciones y en los ocultamientos: para Portelli, los estados de ánimo del presente afectan el recuerdo de lo hecho y de lo atestiguado. Su resultado es una particular e interesante interpretación de la liga entre la memoria y la palabra, entre la experiencia y el lenguaje, entre el mito o la historia y su construcción verbal. La expansión imaginativa del relato hacia la épica y el mito llevan a Portelli a pensar en una liga sugerente entre la literatura, el cine y la reconstrucción de los hechos en la memoria. Si se me permite una nota marginal, puedo acotar que dicha liga es normal en la historiografía escrita y se extiende a las latitudes insospechadas: las fogatas de los campamentos zapatistas que atestiguaron entre 1911 y 1917 algunos habitantes de la ciudad de México y que cita John Womack, son similares a los de los garibaldianos descritos por Lampedusa; a su vez, se descubre que Gibbon hiciera de los campamentos hunos a las puertas de Roma y las de los aqueos fuera de las murallas de Troya, según Homero. Las referencias literarias y las que copian la estructura de los mitos no son causales –quizá son naturales- en los historiadores y en la memoria histórica al imaginar los hechos del pasado.
A la fundamental pregunta de qué es la historia oral y sus potencialidades Antonio García de Léon dedica un amplio y sugerente texto. Es la aventura de la historia, la del espejo del mundo, la que alienta a los historiadores. Y como espejo fantástico, su reflejo sobrepone materiales que el historiador puede utilizar al hacer la disección cuidadosa de sus fuentes. La lingüística, la mitografía, la etnografía, la historia y la vida cotidiana son partes de la realidad que hemos fragmentado no fronteras infranqueables, según explica, en su notable prosa, García de León. y en esta interrelación, las posibilidades que la historia oral, de los testimonios del pasado vivido y memorado, de la palabra hablada, son tan ricas como lo pida el historiador. Es, pues, un asunto de voluntad.
Finalmente, el ensayo de Francisco Pérez Arce aborda la historia de vida como una historia “caliente”. No sin razón, el autor analiza los géneros literarios e historiográficos vecinos a la historia oral y marca las fronteras invisibles entre ellos. Autores muy leídos en los últimos años que recurren a la entrevista, la reconstrucción literaria de las vidas de informantes que se edifican así mismos como protagonistas, como personajes de la historia, son entrelazados en este atractivo texto y se advierte, de paso, la inclinación de Pérez Arce hacia la libertad de expresión escrita en el uso de los testimonios: es la verdad al servicio de los lectores.
El libro, pues, es una extensión de la memoria, el mejor instrumento del hombre. También la memoria, escribió Primo Levi, es un instrumento maravilloso. El libro es inútil sin el curso de la memoria, puede concluirse. La memoria, es cierto, resulta un instrumento falible, si se le exige exactitud; rico, si se respeta su naturaleza. La memoria traduce las imágenes y la palabra hablada en texto escrito. Y este libro sobre la oralidad y sus potencialidades historiográficas es, también, ejemplo de que la distancia entre lo oral y lo escrito ya no es insalvable. Este libro es, en fin, un buen ejercicio de la razón.
Sobre el autor
Salvador Rueda Smithers
Dirección de Estudios Históricos, INAH.