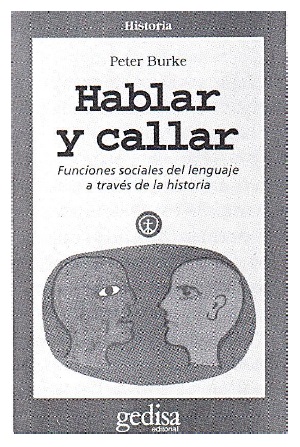Peter Burke y la historia social del lenguaje
Al hablar normalmente no somos conscientes -o lo somos casi de manera intermitente- de la presencia misma del lenguaje. Tal vez sea ésta un característica de su condición. No obstante, la palabra hablada no siempre ha estado allí.
Peter Burke nos presenta en este libro varios ensayos en torno a los temas del lenguaje, del habla y el silencio en su relación estrecha con la sociedad, la cultura y la historia. El autor aclara que a finales de 1970 se interesó por lo que estaban haciendo los sociolingüistas, y por lo visto, también lo que hacían etnógrafos del habla (o de la comunicación), por lo que decidió abordar el lenguaje como objeto de estudio de la historia. Comenta que se enteró después que en Inglaterra ya había investigadores que abordaban estos temas desde un punto de vista de la escritura y de lo histórico. Este campo, del cual las nuevas generaciones han tomado conciencia de su importancia, puede ser llamada historia social del lenguaje, del habla, de la comunicación o bien “etnografía histórica del habla”.
Se pregunta Burke qué tan viable es hacer este tipo de historia. Considera que el problema principal sería que actualmente no existan suficientes datos sobre la oralidad de la cultura popular, no sólo porque en épocas pasadas mucha gente no supiera leer y escribir, sino más bien porque los que sabían no se interesaban por estos menesteres o simplemente no sabían cómo registrar por escrito las manifestaciones de la cultura oral. Su respuesta es afirmativa, pues estima que, al menos para la historia de Europa occidental, existen abundantes fuentes desde finales de la Edad Media, especialmente como las de tipo judicial o bien los sermones, teatro y novela.
El autor parte de la noción de que las formas de comunicación no son neutras puesto que “transmiten sus propios mensajes”. Una idea que retoma de la sociolingüística para hacer la historia social de la lengua consiste en que la lengua es una fuerza activa dentro de la sociedad, la cual es utilizada tanto por individuos como por grupos para realizar cambios o impedirlos y, en especial, para acentuar o minimizar identidades socioculturales. También participa de la idea de que el acto de hablar no pertenece a un rango diferente al del hacer social.
Peter Burke, como en otras de sus obras, mantiene su interés por el tema de la cultura popular. En el caso de este libro hace una comparación entre el estudio social del lenguaje y la historia de la cultura popular, pues estima que en ambas áreas el interés se desplaza de los actos comunicativos de una minoría a los de todo un pueblo. Más adelante retoma varios sucesos en donde el uso del lenguaje juega a lo largo del tiempo un papel preponderante. Destaca por ejemplo, que la lectura del requerimiento en el siglo XVI a los indios del Nuevo Mundo por las autoridades españolas implicaba que los oyentes quedaran desde ese momento sometidos a la autoridad del rey de España, por lo tanto si no lo cumplían se justificaba legalmente el uso de la fuerza. De una manera parecida -aunque aquí se trataba de oyentes de una misma lengua-, en la Inglaterra del siglo XVIII la lectura de la Ley de Revueltas permitía también, en sus términos, la ejecución de los supuestos revoltosos si éstos no se dispersaban en cierto tiempo.
Por otra parte, aborda el aspecto del tránsito del uso de dialectos al de lenguas en Europa en los siglos XVII y XVIII, lo cual para el autor representa un distanciamiento de las sociedades de la época respecto a la cultura popular heredada. Algo que está en juego entre la Edad Media y la Modernidad, que se manifiesta por medio de los discursos y a través del propio lenguaje, son tanto las identidades prenacionales como las regionales, las religiosas y las étnicas.
Un tema obligado en la historia del lenguaje en Europa es el empleo del latín y su proceso de decadencia. De esta manera, Burke retoma una tesis de los sociolingüistas en cuanto a que las lenguas bien pueden desaparecer por el hecho de que la gente misma estime que aquéllas resultan de poca utilidad ante situaciones novedosas y deje por lo tanto de enseñárselas a sus hijos. En el caso del latín, sostiene que su decadencia se explica en términos de la pugna entre la cultura de élite y la popular. Ya en el siglo XV habían surgido algunas rebeliones en contra del uso del latín que hacían los hombres de leyes. Menocchio, el molinero de Carlo Guinzburg, no fue el único que habló en los tribunales del uso de esa lengua como una traición a los pobres. En 1444 el pueblo de Curzola se quejaba de la explotación de los popolari a través del uso del latín de los “caballeros”. El autor, sin abundar en el tema, relaciona también al pujante público lector femenino con la decadencia del latín.
En el siglo XVI, Erasmo pugna en su Paraclesis (1516) por la traducción a lengua vulgar de la Biblia. Más tarde, el Concilio de Trento condenaría como heréticas las Biblias que habían aparecido en lengua vulgar desde fines de la Edad Media. Igualmente, después de un largo debate, se declararía en contra de celebrar la misa en lenguas vernáculas. Sin embargo, Burke sostiene que el latín no desapareció de manera repentina, ni a finales del siglo XVII ni del XVIII; muestra que en algunos ámbitos se escribió en esta lengua hasta el siglo XIX (y aun en el mismo XX). En los estados pontificios se le utilizó hasta la revolución de 1831, e incluso en 1836 en las sesiones de la dieta húngara. Burke estima que dicha lengua debió usarse en la mayoría de los discursos políticos, ya que los oradores húngaros, croatas y eslovacos “no podían comunicarse entre sí de otra manera”. Además, en el ámbito académico se siguió usando el latín, por ejemplo la lección inaugural de Ranke en Berlín fue impartida en esta lengua (De historiae et politicae cognitione atque discrimine).
El autor considera que una manera de conocer la importancia del latín en la cultura moderna europea es por medio de su difusión a través de los libros traducidos de lenguas vulgares a aquella lengua. Así, entre 1485 y 1799, nos dice, se publicaron más de 528 obras traducidas al latín. Veamos algunos casos: en el siglo XVI se tradujeron el Decamerón de Boccaccio, las relaciones de los viajes de Marco Polo y El príncipe de Maquiavelo. Lo mismo sucedió con Reloj de príncipes de Antonio de Guevara, Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán y Examen de ingenios para las ciencias de Juan de Dios Huarte y Navarro. En el siglo XVII en Alemania se tradujeron al latín muchas obras tanto españolas como italianas de la Contrarrefoma, como la Historia del Concilio de Trento de Paolo Sarpi, destinadas a los católicos del norte de Europa. Igualmente se tradujeron obras filosóficas como los Ensayos de Bacon, el Discurso del método de Descartes, el Leviatán de Hobbes y Sobre el entendimiento humano de Locke. En el siglo XVIII se traducen las obras de Kant. En el XIX fueron publicadas en latín las tesis de Henri Bergson, Quid Aristotles de loco senserit; Charles Seignobos, De indole plebis romanae apud Titum Livium; y Durkheim, Quid Secundatus politicae scientiae instituendae contulerit.
Burke sostiene que en la modernidad los países donde más se planteó y escribió sobre las normas sociales de la conversación fueron Italia en el siglo XVI, Francia en el XVII e Inglaterra en el XVIII. Un ejemplo son los alcances que llegaron a tener las Maximes de la bienséance de la conversation de Anon publicadas a principios del XVII, las cuales un siglo más tarde tomaría como modelo el escolar George Washington para escribir sus Fifty-seven Rules of Behaviour. En este mismo siglo, Chesterfield criticaba en sus ensayos el que los conversadores aún tomaran de las ropas a sus oyentes para ser escuchados. Dos elementos que contribuyeron al desarrollo de la conversación en Inglaterra fueron el café y el club, donde alternaban lecturas y discusiones. En relación con el primero, Phillippe Aries ya ha destacado ampliamente su función para el caso de París en su artículo “La famille et la vielle”.
El último capítulo “Notas para una historia social del silencio en la Europa moderna temprana” es un recorrido histórico sobre diversos significados del silencio en varios tratadistas y, como señala el autor, está inspirado en un trabajo del antropólogo Keith Basso sobre el valor manifiesto del silencio en la comunicación de la cultura apache.
Un dato interesante en la obra, se refiere a la admiración de Marc Bloch hacia el método comparativo empleado por Antoine Meillet en el campo de la lingüística histórica (heredado a su vez de los neogramáticos alemanes), con el cual se inspiraría para desarrollar su propio método comparativo en el ámbito de la historia. De igual forma, llama la atención el hecho, señalado por Burke, de que el otro miembro destacado de la escuela de los Annales, Lucien Febvre, además de haber escrito algunos artículos en torno a la historia de la lengua haya sido discípulo de dicho lingüista francés.
En este libro sobresalen las detalladas observaciones en torno al lenguaje (lengua y habla) y a las conversaciones, así como la documentación basada en textos y manuales europeos de los siglos XVI, XVII y XVIII. Su acercamiento desde la historia a diversos problemas de carácter lingüístico es muy precavido, compartiendo con la lingüística algunos elementos (sin arrebatarlos); su distancia es siempre prudente. Si bien es evidente que las simpatías del autor están del lado de lingüistas como Meillet, Whorf o Bajtín, para quienes el concepto de historia juega un papel importante en el lenguaje, -a diferencia de los sistémicos (“estructuralistas”) encabezados por Saussure-, no hay en Burke la intención de rivalizar, ni de enfrentar en la arena a la visión histórica y a la estructural. ¿Se trata de una nueva época en las relaciones entre sincronía y diacronía, entre historia y lingüística?
Por último, se puede pensar que esta obra de Peter Burke resulta algo impresionista, careciendo de planteamientos con problemas específicos que los estudios históricos sean capaces no sólo de abordar, sino de resolver o de confrontar con nuevas respuestas. El autor no rebasa rasgos socioligüísticos muy generales de un mosaico europeo, en un tiempo y espacio muy amplios. No obstante, también considero que con su propuesta y enfoque se ganan temas y territorios poco transitados por los historiadores.
Sobre el autor
Guillermo Turner R.
Dirección de Estudios Históricos-INAH.