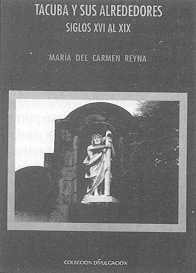 La región que abarcó Tacuba tuvo en la época colonial gran importancia en el desarrollo agrícola. Innumerables fueron las empresas agrícolas y de ganadería menor que en ella se ubicaron y debido a su relativa proximidad a la ciudad de México fueron abastecedoras de trigo y hortalizas, además de maíz.
La región que abarcó Tacuba tuvo en la época colonial gran importancia en el desarrollo agrícola. Innumerables fueron las empresas agrícolas y de ganadería menor que en ella se ubicaron y debido a su relativa proximidad a la ciudad de México fueron abastecedoras de trigo y hortalizas, además de maíz.
La autora Carmen Reyna presenta una exhaustiva recopilación documental sobre la formación y desintegración de cinco haciendas y varias huertas localizadas en los alrededores de Tacuba, específicamente las situadas al sureste, entre los límites de Tacuba y Azcapotzalco, lo que actualmente son las colonias Polanco, Cuauhtémoc y Juárez, estas dos últimas fuera de la jurisdicción de Tacuba.
La autora expone ampliamente el proceso de cambio realizado en las haciendas hasta el momento de ser fraccionadas. Al mismo tiempo plantea cómo el territorio de Tacuba sufrió una rápida apropiación de la tierra, al grado que hacia 1524 ya se tenían noticias de las primeras donaciones de tierra camino a Tacuba; y sabemos que el interés por obtener mercedes se enfatiza en 1527 en el espacio comprendido entre Tenayuca y Coyoacán. El análisis se centra principalmente en el siglo XIX, no obstante se retoman los antecedentes de las empresas agrícolas a partir del siglo XIV.
La concentración de la tierra en unidades agrícolas, en sus inicios molinos y ranchos, se convirtieron al paso del tiempo en haciendas, algunas de considerable extensión. Este fenómeno fue propiciado por una serie de factores como: la existencia de buenas tierras, mano de obra disponible en las comunidades indígenas aledañas, un sistema de irrigación basado, probablemente, en algunas características del prehispánico, la implantación de nuevas especies agrícolas, como fueron el trigo y la cebada, y un mercado de distribución próximo, como lo fue la ciudad de México.
A través de los datos proporcionados por Carmen Reyna se analizan las haciendas de San Antonio o Legaria, la Teja, la de Clavería, la de San Juan de los Morales y la Ascensión de Cristo Nuestro Señor, así como la huerta y ranchos que se ubicaban en la Tlaxpana, sitio que se definió, en determinado tiempo como la división territorial entre la ciudad de México y la villa de Tacuba, es decir entre la urbe y su entorno campesino. No nos atreveríamos a hablar de una plena consolidación de casi ninguna de ellas, pero sí podríamos conocer el proceso de cambio de una región que estuvo en la época prehispánica bajo el control de los tepanecas y que al mismo tiempo tuvo un gran apogeo agrícola, debido, entre otros factores, a la existencia de considerables caudales de agua que la irrigaban.
Los cambios más representativos se dieron precisamente a lo largo de la calzada de Tacuba, a la altura de la de Tlaxpana donde se ubicaron los ranchos y huertas de Cortés, Santo Tomás y la de los Once Mil Árboles. A la llegada de los españoles esta calzada unía México-Tenochtitlan con Tlacopan, es decir, con Tacuba, y además tenía corno función contener el agua de la laguna, así como las corrientes de agua que bajaban de la serranía que circundaba parte del ámbito de Tacuba. Por lo tanto debió ser una calzada dique, parte de un sistema hidráulico que se destruyó a la llegada de los españoles en su intento de desecar la laguna y ganar tierra; y como consecuencia inmediata produjo una serie de inundaciones a lo largo de la Colonia.
Podemos apoyar la anterior función con los datos proporcionados por la maestra Carmen Reyna al indicar que hubo un acuerdo realizado entre un buen número de hacendados para construir una compuerta en la calzada a la altura de San Antonio de las Huertas, con el fin de evitar el daño que les hacían las lluvias. Y añade, que la acción se repitió en la inundación de 1753, en ese entonces se construyó un albarradón atrás del convento de San Antonio de las Huertas y de la huerta de Cortés en la Tlaxpana, para contener el agua de los ríos de la región.
El agua fue un elemento vital para la existencia de las haciendas, en este sentido se nos informa el aprovechamiento de los caudales provenientes de los ríos de Huixquilucan, Hondo, de los Remedios, de los Morales y San Joaquín a más de los que llegaban del Desierto de los Leones. Para su adecuada utilización existía un complejo sistema de conducción formado por acequias que a partir de los ríos formaban una red de canales que llevaban el agua a las haciendas. Otro sistema fue el que se dio en el río de los Remedios, se almacenaba el agua en una gran pila a la altura del Molino Hondo -actualmente conocido por el Molinito en el municipio de Naucalpan-, de allí se transportaba por atarjeas a las haciendas.
La distribución del agua la hacían las autoridades según las necesidades de los usuarios, hacendados y comunidades indígenas. En 1629 se repartió el río de los Remedios entre los agricultores y comunidades localizados entre San Bartolomé Naucalpan y la Rivera de San Cosme; a través del documento en el que se asienta el reparto podemos apreciar el gran número de pequeños propietarios existentes en esta zona, en su mayoría huertas.
En su estudio la autora examina durante los dos siglos siguientes la concentración de estas huertas en ranchos y haciendas de mayor extensión, las cuales se expandieron más allá de las orillas de la calzada de Tacuba, situación que provocó el problema del abastecimiento del agua; su uso ya no fue según las necesidades de cada cultivador, sino que se remató al mejor postor, sobre todo, se nos indica, porque el agua empezó a faltar al no llegar de los lugares que originalmente venía y por este hecho se incremento el uso de pozos artesianos.
Un aspecto que sobresale es la inestabilidad en la propiedad de las haciendas, notoria en los frecuentes cambios de dueño, así como en el hecho de estar en su mayoría puestas a censo, lo que nos dice de la poca solvencia económica de sus propietarios, pues tenían que recurrir a préstamos otorgados por la Iglesia para que pudieran seguir funcionando.
Otros factores que incidieron en la inestabilidad fueron, por una parte, la situación política del país sobre todo en el siglo XIX, a partir de la guerra de Independencia hasta finalizar el siglo. Por otra parte, tenemos la falta de mano de obra indígena, ya fuese porque desde un principio hubo pocos asentamientos en la zona estudiada, o porque las epidemias habían diezmado la población, o bien por emigrar a otras haciendas o a la misma ciudad de México.
El estudio abre la puerta a futuras investigaciones, pues plantea variadas interrogantes y problemáticas a resolver sobre la tenencia de la tierra y de la formación y desintegración de las haciendas desde el momento de su aparición.
Sobre la autora
Emma Pérez-Rocha
Dirección de Etnohistoria.
