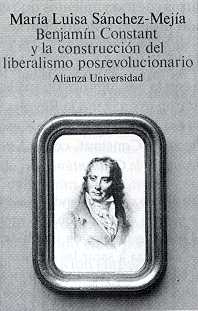 … la Revolución francesa es un acontecimiento tan amplio, rico y profundo que ha estado en el centro de los análisis de cuantos tratan de entender la especificidad de la democracia moderna con relación al mundo antiguo y con relación también al Estado-nación, formado por la monarquía que la precedió inmediatamente. Este trabajo analítico no empezó después de la Revolución sino durante su transcurso, y fue llevado a cabo por sus propios actores.1
… la Revolución francesa es un acontecimiento tan amplio, rico y profundo que ha estado en el centro de los análisis de cuantos tratan de entender la especificidad de la democracia moderna con relación al mundo antiguo y con relación también al Estado-nación, formado por la monarquía que la precedió inmediatamente. Este trabajo analítico no empezó después de la Revolución sino durante su transcurso, y fue llevado a cabo por sus propios actores.1
Ciertamente, uno de los rasgos distintivos del periodo inmediatamente posterior a aquel 14 de julio parisino de 1789, como señala François Furet en la cita inicial, se cifra en el apasionado y combativo debate que se dio en los círculos intelectuales franceses en torno a las estructuras y formas políticas de gobierno que debía adquirir ese emergente Estado-nación. Casi siempre bajo la égida del naturalismo de Locke y el pensamiento rousseauniano -de hecho este último la forma cada vez más fuerte de la ideología liberal de nuevo cuño-, dicho debate fue adquiriendo altura al ritmo vertiginoso que marcaron los acontecimientos. Como se sabe, fueron varias las etapas cruciales por las que transitó el proceso revolucionario francés, pero muy probablemente sean el periodo del Terror y la monarquía napoleónica los que más generosamente dotaron de materiales a los franceses para la discusión política. Así, igualmente se puede considerar a Pierre-Paul Royer-Collard, Benjamín Constant y François Guizot como los ideólogos relevantes de esos periodos.
De los tres, es Constant a quien María Luisa Sánchez-Mejía dedica en el presente trabajo un amplio y detallado estudio. En él la ideología política de Constant se nos ofrece como la bitácora político-intelectual de un periodo, casi fugaz, en el que los acontecimientos se suceden y las ideas surgen, se debaten y renuevan día tras día con intensidad desbordada. Pero ¿quién era Benjamín Constant? Una rápida ojeada a su fichero biográfico nos permite ver que nace en octubre de 1767 en Lausana, Suiza, en el seno de una familia protestante francesa emigrada tras la revocación del Edicto de Nantes (1685). De joven hace estudios en Inglaterra y viaja por Alemania, Bélgica y Francia. Se aficiona a la literatura y la política pero también a los placeres de la vida, inclinaciones que inevitablemente lo llevan a encontrarse en 1794 con Mine. de Staël con quien establece una “vehemente” relación.2 Ese mismo año obtiene la ciudadanía francesa y se manifiesta a favor del Directorio y de una república moderada. Pero no es sino hasta el 5 Pradial del año III (24 de mayo de 1795) en que con su arribo a París acompañado de Mme. de Staël, Constant traza, como momento definitorio, el inicio de un fructífero itinerario político e ideológico.
En ese momento y con sólo 28 años en su haber, su formación, en apariencia, responde a las lecturas que todo joven intelectual de su tiempo emprende como parte de una cultura política actualizada pero instalada todavía en el marco moral de la Ilustración (Montesquieu, Locke, Fénelon, Rousseau).3
Había, no obstante, un elemento claro en la educación política de Constant que, sin mediar preceptores, ni libros, ni aulas, le venía directamente de su padre: su rencor contra la aristocracia. (p. 54)
Si bien dicho rencor no explica por sí mismo la actitud ni la producción intelectual posteriores de Constant, se supone contribuyó en gran medida a poner al espíritu sensible y crítico del lausanés al margen de la corriente de condenas que levantó en varias direcciones el fenómeno revolucionario, como las que blandieron Montolsier o Ferrand, o que en su defecto encarase los duros cuestionamientos que en ese sentido propinó Edmund Burke. Pero no lo sustrajo, en cambio, a la severa crítica que Constant hizo a la violencia ciega con la que algunos de sus líderes intentaron exorcizar a la Revolución.
De esa forma, los primeros escritos políticos de Constant, como Lettres a sin Député de la Convention, son obras
… donde se van perfilando, más allá de los sucesos concretos que las motivan, las líneas generales de un liberalismo que empieza a sacar las primeras conclusiones del proceso revolucionario y que debe enfrentarse a la práctica política diaria, piedra de toque imprescindible para contrastar la validez de los principios. (p. 69)
Así Constant asigna, desde estos primeros escritos, una importancia menor a las formas políticas exteriores que adquiere el poder político, pero llama la atención sobre los principios que le guían y el contenido de las leyes que promulga. De tal manera, su crítica al Terror es doble: al hecho en sí mismo y a los argumentos con los que se intenta justificarlo. La Revolución se salvó no gracias al Terror sino a pesar de él. El problema sin embargo no termina allí, pues la violencia revolucionaria es, al final descuentas, parte integral del proceso emancipador de un pasado oprobioso. Hay que explicar su presencia en el proceso-para establecer los términos de su acotación. Reflexionar sobre éste y otros problemas encaminó a Constant a elaborar los fundamentos principales de toda su teoría política, que para Sánchez-Mejía quedan resumidos en el siguiente extracto de su texto Des réactions politiques:
Para que las instituciones de un pueblo sean estables deben estar al mismo nivel que sus ideas. Entonces no habrá nunca revoluciones propiamente dichas […] Cuando se destruye el acuerdo entre las instituciones y las ideas, las revoluciones son inevitables. (p. 90)
¿Cuáles eran para Constant las bases sobre las que debía descansar “el acuerdo entre las instituciones y las ideas”? Cuando en el periodo del Terror la Revolución empezó a dirigir su ataque a la propiedad privada, Constant y Mme. de Staël reaccionaron decididos en defensa de ésta. Una cosa era el ataque a los privilegios de individuos y corporaciones, muy otra el ataque a los bienes adquiridos con el fruto del trabajo, que por esa vía pasaban de unos individuos a otros. Concebida de esta forma, la propiedad entonces empieza a ser configurada como el “primer bastión defensivo que se construye el liberalismo naciente”. Parte de los elementos restantes de este bastión defensivo se dan en la obra del publicista suizo de manera casi natural y por asociación. Por ejemplo, el ataque a la propiedad provenía de regímenes tiránicos, por lo tanto debía condenarse cualquier forma de tiranía. La propiedad, a su vez, sólo puede cultivarse y ser posible en un clima político de libertad individual, por lo que su exaltación debía ser una constante. No sólo eso -expresa Constant en sus Príncipes de Politique-, las nuevas formas de organización política, aún en el ejercicio mismo del poder, debían estructurarse a través de la amplia base de propietarios agrarios que componen la patria. Si bien estos criterios serían matizados más adelante por Constant al considerar la propiedad industrial como igual devengadora a otorgar el derecho a ser elector y elegible, el papel político privilegiado que otorgaba al propietario agrario e industrial despertó encendidos entusiasmos de parte, sobre todo, de la burguesía emergente, entusiasmos que por otra parte tendrían convencidos adherentes en el ámbito mexicano.
En el fondo había un aspecto que atribulaba sobremanera a Constant y del cual, consideraba, se derivaban muchos de los excesos cometidos por la Revolución: los límites de la soberanía popular. Según Paul Bénichou los liberales rechazaban ante todo la idea de un gobierno de la sociedad, cualquiera que fuese.4 El Terror les había mostrado en toda su cruda realidad que la idea de la libertad política contenida en el Contrato social, al subordinar la soberanía del individuo a una voluntad general omnipotente, fácilmente podía servir de apoyo a una dictadura. Constant creyó ver en esto, señala Bénichou, un error de concepción plasmado en la obra de Rousseau y llevado a la práctica por Robespierre. Dicho error consistía básicamente en considerar como único modelo posible el tipo de libertad de las ciudades antiguas. Para Constant, los legisladores revolucionarios
… quisieron ejercer la fuerza pública como habían aprendido de sus guías que había sido ejercida en otros tiempos en los Estados libres de la antigüedad; creyeron que todo debía ceder, hoy todavía, ante la autoridad colectiva, y que todas las restricciones a los derechos individuales serían separadas por la participación en el poder social.5
En realidad, lo que Constant intenta con éste y otros argumentos dispersos en sus escritos -como señala Sánchez-Mejía-, es dejar establecidos los alcances de la soberanía popular más que deslindar o cuestionar la legitimidad de la autoridad absoluta de la sociedad sobre todos sus miembros. El lausanés siempre estuvo convencido de que hay “una parte de la existencia humana que, necesariamente, permanece individual e independiente y que está, de derecho, fuera de toda competencia social”. Con esta breve cita Sánchez-Mejía considera saldadas las diferencias de Constant con Rousseau, pero a nosotros nos lleva a otra de las facetas del pensamiento constantiano estrechamente vinculada a lo anterior: su acendrada defensa de los derechos individuales.
Si el primer paso para acabar con el nuevo despotismo -glosa la autora- es establecer que la soberanía popular está limitada por los derechos individuales, el segundo es enumerar y definir tales derechos para que puedan ser reconocidos y protegidos por la ley. Para Constant tales derechos se condensan en libertad de acción, libertad de conciencia y libertad de expresión, preceptos donde el asunto toral concierne a la libertad individual, entendida ésta como la facultad de hacer todo lo que no perjudique a otro, es decir, la libertad de actuación; el derecho a no ser obligado a profesar ninguna creencia de la que no se esté convencido, es decir, la libertad religiosa; el derecho de manifestar las propias opiniones e ideas por cualquier medio, es decir, la libertad de expresión; el derecho a no ser tratado de manera arbitraria, es decir, las garantías jurídicas.
Sánchez-Mejía ve en estos contenidos una doble intención: por un lado rescatar al ciudadano del abuso del poder, y por el otro protegerlo de la obsesiva tendencia del Estado por imponer patrones o estilos de vida. No se discute si el Estado, con dicha imposición, busca o no la felicidad de la ciudadanía. Lo que en este caso importa salvaguardar es el derecho que asiste a los hombres a equivocarse, así como a enmendar sus posibles errores; si renuncian a ello “la autoridad sustituirá los errores individuales con los suyos propios”.6 Se trata, pues, de establecer fronteras a los excesos de autoridad, “a quienes piensan que una minoría esclarecida y en posesión de la verdad debe imponer sus criterios a un conjunto de individuos ignorantes o extraviados”. El hombre, para Constant, no es producto de las leyes, razón por la cual ningún intento de la autoridad por dirigir, educar o reglamentar el desarrollo de la industria o el perfeccionamiento de las artes es viable. O más aún
Cualquier legislación de tipo preventivo o especulativo, que limite la libertad de acción de los ciudadanos basándose en sospechas, intenciones o posibilidades es ilegítima. (p. 159)
Hoy no hay duda de que aspectos fundamentales de los preceptos constantianos, los relativos sobre todo a los derechos individuales, se hallan plasmados en la mayoría de las constituciones democráticas contemporáneas. Sin embargo, no escapa al análisis que en la relación Estado-individuo propuesta por Constant asoma una buena dosis de mentalidad utópica. Bajo su concepto de libertad individual apenas si encuentra cobijo un Estado timorato reducido al papel de observador pasivo del juego social. Si Constant, como afirma Sánchez-Mejía, conoció a los principales exponentes del romanticismo alemán (Schelling, los hermanos Schlegel, Schleiermacher, Schiller e incluso Goethe, con quien se reunió varias veces) ¿por qué, cabría preguntarse, no se cruzó Hegel por su vida, considerando que en esos años, como se sabe, el filósofo alemán dio forma definitiva a su teoría del Estado, en la cual precisamente los derechos individuales quedan subordinados a la razón de Estado?7 Quizá más adelante la misma Sánchez-Mejía se ocupe de ello.
Queda pendiente ponderar con hondura la influencia del pensamiento constantiano en los círculos intelectuales americanos y más concretamente en los mexicanos. Sabemos sin duda, a través de la obra de Jesús Reyes Heroles, que las críticas de Constant al Contrato social y su concepto de soberanía popular limitada tuvieron inmediata repercusión en el contexto político mexicano.8 De igual forma, el arbitraje político que asigna a la clase propietaria convenció por igual a pensadores mexicanos liberales y conservadores, en una línea heterogéneo que se extiende de Lucas Alamán y José María Luis Mora a Guillermo Prieto. Con todo, la presencia de Constant en el México del siglo XIX está aún por documentarse.
Por lo pronto, no hay duda de que el presente trabajo abre nuevas rutas a un conocimiento más profundo del pensamiento liberal, y renueva líneas de investigación en el campo de la historia política que hace tiempo absurdamente se consideraron agotadas.
Sobre el autor
Arturo Soberón Mora
Dirección de Estudios Históricos-INAH.
Citas
- François Furet, “La historiografía de la Revolución francesa a finales del siglo XX”, en Solange Alberro, Alicia Hernández Chávez y Elías Trabulse (coordinadores), La Revolución francesa en México, México, El Colegio de México-Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, 1992, p. 57 (las negritas son nuestras). [↩]
- Diccionario Biompiani de Autores Literarios, Barcelona, Planeta-Agostini, 1987. [↩]
- Uno de los mejores textos para comprender la dimensión del pensamiento liberal en la Europa, de esos años es el libro de Luis Diez del Corral, El liberalismo doctrinario, 3a. ed., Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1973. [↩]
- El tiempo de los profetas. Doctrinas de la época romántica, trad. de Aurelio Garzón del Camino, México, FCE, 1984, p. 32, véase pp. 32-50. [↩]
- Benjamín Constant, De I’esprit de conquéte et de I’usurpation, París, 1814, p. 117. Citado por Paul Béniebou, p. 33. [↩]
- La mayor parte de los postulados de Constant referentes a estos aspectos están contenidos en Escritos políticos, est. prelim., trad. y notas de María Luisa Sánchez-Mejía, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1989 (Clásicos Políticos). [↩]
- Principalmente en G.W.F. Hegel, Lecciones sobre la filosofía de la historia universal, trad. por José Gaos, pról. de José Ortega y Casset, Madrid, Revista de Occidente, 1974. [↩]
- Al parecer una parte importante de los Escritos políticos de Constant fueron publicados en El Observador de la República Mexicana en octubre 6 de 1830. Véase Jesús Reyes Heroles, El liberalismo mexicano, México, FCE, 1982, vol. II, p. 257-259. [↩]
