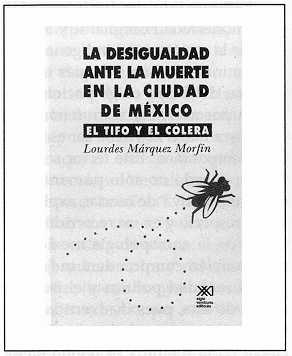 Hace alrededor de dos años fui invitado por la editorial Siglo XXI a comentar el libro de un gran historiador, Mirko Grmek, sobre la historia del SIDA. Muchas son las coincidencias con este evento. La más trivial es que en ambas era el único sociólogo. En ambas tenía el privilegio de comentar un libro ameno en su lectura, profundo en su reflexión, rico en sus datos. La diferencia más importante es que en este caso la autora está con nosotros y puedo trasmitirte personalmente el particular placer que me proporcionó su lectura. Y esto no es trivial: no sólo se trata de un buen libro; es también, y ante todo, un libro bien hecho.
Hace alrededor de dos años fui invitado por la editorial Siglo XXI a comentar el libro de un gran historiador, Mirko Grmek, sobre la historia del SIDA. Muchas son las coincidencias con este evento. La más trivial es que en ambas era el único sociólogo. En ambas tenía el privilegio de comentar un libro ameno en su lectura, profundo en su reflexión, rico en sus datos. La diferencia más importante es que en este caso la autora está con nosotros y puedo trasmitirte personalmente el particular placer que me proporcionó su lectura. Y esto no es trivial: no sólo se trata de un buen libro; es también, y ante todo, un libro bien hecho.
La idea de que el modo de morir se encuentra en el modo de vivir está fuertemente arraigada en literatura y en las tradiciones populares, pero también en el discurso de las ciencias sociales que se ocupan de ese fenómeno interdisciplinario por excelencia. Con diferencias en la prosa se insiste en que la vida es una cadena de sufrimientos y que la propia vulnerabilidad ante la muerte tiene su origen en la situación social.
Esta revelación ha tenido en Occidente un largo proceso de gestación. En su maravilloso libro El otoño de la Edad Media, Huizinga relata el cambio ocurrido durante el siglo XV con respecto a la imagen de la muerte, y en particular, a la danza de la muerte: de la representación de los muertos se pasó a la idea de la muerte como certeza para todos; la muerte danza frente a los vivos señalándoles: yo soy su destino. El horror frente a la muerte se acompañó del horror frente a la enfermedad, anuncio de la corruptibilidad de la carne y de la pérdida de la belleza.
En el mundo de los vivos, esta imagen plástica y literaria de la muerte servía como advertencia; en la vida cotidiana nunca se ha desprendido de sus elementos azarosos y de aquellos debidos a la amenaza de la enfermedad. El anuncio de la peste en la sociedad preindustrial estaba acompañado de terror y, para algunos, los más desprotegidos, de la más absoluta indefensión.
Las desigualdades sociales no son herramientas heurísticas; son expresiones empíricas de las sociedades en diferentes épocas históricas; la conciencia sobre ellas está en la vida diaria y se ha expresado crudamente con la irrupción de las epidemias.
Éstas son más severas con los más pobres. Los testimonios así lo confirman: “Cuando una epidemia estalló en Lyon en 1628, un contemporáneo se consolaba pensando que “sólo habían fallecido siete u ocho personas de calidad, y quinientas o seiscientas de condición inferior”.1 Como señala Kamen, la baja mortalidad entre los ricos se debía, en gran medida, a que éstos tenían la posibilidad de huir y los que se quedaban “lo hacían en la convicción de que la peste discriminaba y ellos eran inmunes” (ibid.); el mismo autor refiere que un banquero de Valladolid escribió a fines del siglo XVI: “yo no me pienso mover de aquí… no ha muerto nadie de importancia”.
La detallada investigación de Lourdes Márquez sobre las características y efectos de las epidemias de tifo y de cólera ocurridas en el primer tercio del siglo XIX, invita al lector a reflexionar nuevamente, y en profundidad, sobre el papel de la desigualdad social en la desigual distribución de la enfermedad y la muerte en las poblaciones humanas.
Unos de los propósitos explícitos de la investigación es contribuir a indagar las causas -sociales, ambientales, económicas-, de la desigualdad ante la muerte, con base en una estrategia multidisciplinaria: así, Márquez utiliza fuentes de historia urbana y social, testimonios, estadísticas municipales, documentos de gestión y administración pública; echa mano de métodos y técnicas de análisis demográficos y epidemiológicos, además de los historiográficos. Su propósito, como ella misma lo expresa, es “conformar un escenario vivo de la ciudad de México” en la época de las epidemias estudiadas. El resultado es óptimo.
El orden de los capítulos del libro corresponde a niveles de diferente particularidad, de tal modo que las dimensiones y especificidad de las epidemias y de sus efectos en los diversos grupos de población se hacen cada vez más comprensivas.
El “contexto” -las condiciones de vida de los habitantes de la ciudad-, no es un escenario vacío: contribuye a precisar el panorama urbano en momentos críticos. Se convierte en un elemento explicativo de primer orden para sustentar la tesis principal del libro.
Hacerlo no es tarea sencilla. Se sabe desde hace tiempo que las investigaciones históricas sobre las epidemias requieren de una valoración adecuada de sus efectos sociales, es decir, de la distinción concreta de las víctimas. Para llegar a tal profundidad, la autora se propone delimitar la cantidad y calidad de información disponible, así como de los estudios ya realizados.
Enseguida, refiere las estimaciones que se pueden hacer y que se han hecho de la población de la ciudad de México alrededor de los años de las epidemias. Con gran acuciosidad desagrega los datos sobre bautizos, matrimonios y defunciones para las 13 parroquias de la ciudad entre los años 1800 y 1850. Esta base poblacional le permite establecer diferencias entre la mortalidad de los años previos (promediados) al de la epidemia. La autora observa que los incrementos son importantes, y pueden ser atribuidos a la emergencia del tifo y del cólera.
El capítulo dedicado a las ideas que se tenían sobre la enfermedad (y en particular sobre las epidemias) también trata de mostrar cuáles eran las reacciones frente a ella. El temor al contagio atraviesa las mentes de las personas: “La mayoría de las veces, las epidemias causaban miedo, temor, angustia, impotencia, ira y frustración”, y agrega: “En el siglo XIX, el cólera provocó reacciones similares a las que surgían de las grandes pestes. Se producía pánico, desorden, incertidumbre, amenaza de muerte, sensación de inseguridad”.
Una vez que se hace el recuento de lo que representaba la enfermedad en el periodo de estudio, la autora hace un sustancioso recuento de los factores socioeconómicos individuales, base material sobre la que se desarrollan las epidemias. Los datos disponibles son exiguos. A partir de ellos, ¿se puede demostrar la desigualdad social ante la muerte? La respuesta tácita de la autora es no; se necesita recurrir a la información disponible sobre las características de la ciudad: sus recursos de infraestructura y servicios, así como la disposición urbana de las viviendas.
El análisis que emprende la autora en esta parte de su investigación le da sustancia a la tesis: el acercamiento empírico a la desigualdad social se efectúa por un reconocimiento exhaustivo de las condiciones de los 32 cuarteles que dividían a la ciudad de México en primer tercio del siglo XIX. Sobre esta base, Lourdes Márquez emprende su análisis de las epidemias.
Se estudia, en primer término, la epidemia de tifo exantémico de 1813 (llamado también exantemático, quizás el matlazahuatl de los antiguos mexicanos). Esta enfermedad, escribe Sendrail, “existía en estado endémico en las regiones pobres donde hacía reinar la miseria y bajo la forma de epidemia durante las guerras. Ataca, en primer lugar, a los soldados en lucha, en malas situaciones físicas, que viven condiciones de higiene deplorables, y después a las poblaciones civiles. Se asocia con frecuencia a la disentería. Es responsable del fracaso de numerosas expediciones militares”.2
La introducción de la epidemia siguió un curso conocido por el nororiente de la ciudad y tuvo su origen, quizás, en el arribo de las tropas realistas a la ciudad de México después del sitio de Cuautla en el año de 1812. Este hecho, recuperado sin indagarlo a profundidad, impide tener una perspectiva clara sobre la irrupción de la epidemia y las ulteriores medidas de atención que privilegiaron a los soldados acantonados a las afueras de la ciudad.
El impacto del tifo fue brutal: produjo más de ocho mil muertes, inequitativamente repartidas en los cuarteles de la ciudad; su mayor incidencia la alcanzó en los sectores más depauperados. Como señala Márquez, “Las circunstancias que propician la difusión del tifo y su carácter epidémico son las condiciones higiénicas de cada lugar y de las personas. Los piojos, las pulgas y las ratas, reservorios y agentes de la enfermedad, sólo pueden sobrevivir y proliferar en sitios sucios e insalubres, donde abunda la basura; en personas que no se cambian de ropa ni la lavan; que no se bañan”.
En cuanto al cólera, la autora constata, una vez más, la desigualdad en su distribución por sectores urbanos. Cobró, diferencialmente, más de cinco mil quinientas víctimas. Esta enfermedad, escribe Márquez, “muestra claramente los problemas sociales, ataca a los pobres de manera despiadada y prospera por las condiciones deplorables en que viven”.
Su esquema de análisis es semejante al presentado para el capítulo sobre el tifo, pero es enriquecido con datos provenientes de otras investigaciones hechas para la ciudad de México y para otros lugares del país, como Guadalajara, donde la epidemia alcanzó números alarmantes.
La demostración de que las epidemias de cólera y tifo en el siglo XIX tuvieron efectos sociales desiguales y de que victimaron con mayor fuerza a los pobres de la ciudad de México, principalmente indios y castas, es clara. Cien años después, la inequidad básica planteada por Lourdes persiste. Lograr que las enfermedades erradicables sean, efectivamente, erradicadas forma parte de una agenda que aún está incompleta. La enseñanza que ofrece el excelente libro de Lourdes Márquez es que la desigualdad social ante la muerte sigue siendo un espejo en el que, lamentablemente, aún nos vemos reflejados como sociedad.
La información acerca de las enfermedades infecciosas y su gran impacto en las regiones y sectores de población más pobres del país, es señal segura de que al emprender acciones para superar el rezago en salud se debe comenzar por esas regiones y por esos sectores.
Sobre el autor
Mario N. Bronfman P.
México, D.F., 23 de junio de 1994.
Citas
