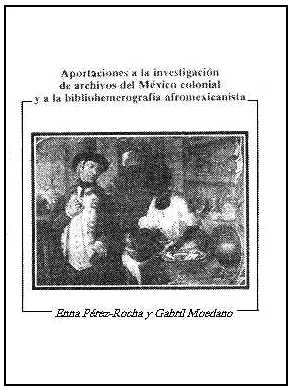 El proceso de la investigación, una vez elegido el tema, nos lleva en sus primeras etapas a la búsqueda y recolección de la información pertinente para resolver los problemas que nos hemos planteado. Conscientes de las dificultades que ello implica, los autores del doble ensayo que presentamos, Emma Pérez-Rocha y Gabriel Moedano Navarro, dé manera generosa comparten los resultados de sus experiencias, no con el afán de impedir que otros las tengan sino más bien como una guía que facilite el acercamiento a los archivos, sus documentos y los acervos bibliohemerográficos.
El proceso de la investigación, una vez elegido el tema, nos lleva en sus primeras etapas a la búsqueda y recolección de la información pertinente para resolver los problemas que nos hemos planteado. Conscientes de las dificultades que ello implica, los autores del doble ensayo que presentamos, Emma Pérez-Rocha y Gabriel Moedano Navarro, dé manera generosa comparten los resultados de sus experiencias, no con el afán de impedir que otros las tengan sino más bien como una guía que facilite el acercamiento a los archivos, sus documentos y los acervos bibliohemerográficos.
Siguiendo el orden de aparición en la publicación, a continuación me ocuparé de algunos de los aspectos para mí más relevantes que ofrecen.
En su ensayo “Aportaciones a la investigación de archivos del México colonial”, Emma Pérez-Rocha trata de los archivos, la diplomática y, por supuesto, de los documentos; primordialmente aborda los que contienen materiales relativos al México colonial, mismos que en buena medida también ofrecen importante información sobre el mundo prehispánico, al incluir ternas no tratados en las crónicas o historias tradicionales. Basada en la diplomática, como fundamento de una buena utilización de los documentos, busca contestar las siguientes preguntas ¿qué es un documento?, ¿cómo y para qué fueron concebidos? y ¿cuál ha sido su uso en las diferentes épocas? Específicamente se ocupa de los documentos indianos, es decir, todos los elaborados en los territorios del imperio español entre 1492 y los inicios del siglo XIX. Asimismo, se ocupa de la relación de la diplomática con los diferentes tipos de documentos, clasificándolos de acuerdo con la autoridad de que emanan y su estructura interna.
Para la autora, los documentos conservados en los diferentes archivos (nacionales o extranjeros) son fuente primordial para el estudio del proceso de desarrollo histórico de nuestro país y base fundamental de los estudios etnohistóricos, aunque por supuesto no privativos de la etnohistoria. En general, el acceso a estos repositorios no siempre es fácil, y a veces su consulta es imposible, pues muchos de ellos no cuentan con ningún tipo de ordenamiento o inventarios (lo que hace viable su saqueo). No obstante, después de haberse tomado conciencia de su valor, los obstáculos han comenzado a desaparecer y las condiciones físicas de los archivos a mejorar.
La utilización de los materiales de archivo, como fuente, data del siglo XIX. En México larga es la lista de los historiadores, polígrafos y eruditos nacionales empeñados en rescatar y dar a conocer los textos conservados en los archivos -muchos de ellos extranjeros-, principalmente los relacionados con las etapas prehispánica y colonial de nuestra historia. Labor importante en este sentido han realizado José Fernando Ramírez, Joaquín García Icazbalceta y Francisco del Paso y Troncoso.
Más hacia nuestros días, investigadores como Miguel Othón de Mendizábal, Silvio Zavala y José Miranda, darían una importancia primordial a la utilización de los materiales de archivo en sus estudios, tendencia comparada entre otros por Wigberto Jiménez Moreno, Robert H. Barlow, Pedro Carrasco, Bárbara Dalhgren, Luis Reyes, Hildeberto Martínez, Perla Valle y muchos de sus colegas o alumnos. En particular, de acuerdo con Pérez-Rocha, a Carrasco se deberá la propuesta (y su puesta en práctica) del aprovechamiento de los documentos de archivo para un mejor conocimiento de la sociedad indígena inmediatamente anterior a la Conquista (aunque a veces con cierta profundidad temporal) y su participación en el proceso de formación de la sociedad colonial.
Ahora bien, dentro de esta práctica, aunque con diversos recursos técnicos y metodológicos, se había dejado de lado la inclusión de una antigua disciplina: la diplomática, surgida en 1681, que se inició como estudio y crítica de los diplomas, cartas y otros manuscritos con el fin principal de resolver una serie de problemas relativos a su autenticidad. No obstante, con el paso del tiempo, sin perder su importante función autentificadora, ha ampliado su campo de acción al análisis de la estructura y contenido de los documentos de acuerdo con el contexto socio-institucional que los generó; de esta forma, de simples instrumentos jurídicos se convierten en esenciales fuentes para el estudio de diversos aspectos, mecanismos e instituciones de la formación de la sociedad colonial temprana, proporcionando también información específica sobre la organización social, política y económica prehispánica.
De la lectura de este ensayo, entre otras cosas, puede concluirse que en buena medida, de hecho, gracias a los documentos indianos surgidos de las autoridades públicas (virreyes, presidentes [de consejos o audiencias], gobernadores indianos, etcétera) podemos conocer el proceso de gestación de la actividad económica española, sobre todo en lo que al usufructo o posesión de la tierra, la distribución del tributo y la mano indígena se refiere y, de manera fundamental, la respuesta, al fin acallada, de la nobleza, las autoridades y las comunidades indígenas en su lucha por incorporar y mantener dentro de la nueva estructura social el anterior orden vigente.
Como parte sustancial de su trabajo, la autora ofrece un catálogo y una bibliografía selectiva de los archivos, bibliotecas y publicaciones que considera más importantes para el estudio de la etapa colonial y de la época prehispánica, principal aunque no únicamente del momento del contacto.
A pesar de su entusiasmo, provisoriamente señala que los archivos son fuente básica de información, pero hay que evitar perderse en sus laberintos y marañas, y acercarse a ellos con un plan preconcebido que, al circunscribir la búsqueda documental a los límites del tema que se investiga, permita que su consulta sea provechosa.
En México, país multiétnico y pluricultural, se ha privilegiado el estudio de las sociedades indígenas soslayando en parte, entre otros, el del heterogéneo y significativo grupo negro, problema del que se ocupa Gabriel Moedano Navarro en su “Bibliohemerografía afromexicanista”, segunda parte del libro comentado.
Omisión, la del estudio de los negros en México, ligada de cierta manera a una falta de diferenciación de su impacto, cierto olvido voluntario e incluso prejuicios racistas.
Actitud que desdeña esfuerzos importantes como los de Gonzalo Aguirre Beltrán y un buen número de sus seguidores, o de investigadores independientes interesados en el tema. Postura de alguna forma propiciada por la poca atención que se le presta por ejemplo en los libros de texto gratuito, donde la participación de la población negra en el proceso de desarrollo histórico de nuestro país sólo será una sombra que se desvanecerá sutil y silenciosamente.
No obstante lo anterior y el tardío interés de los investigadores nacionales y extranjeros en el asunto, como lo muestra la bibliohemerografía (o hemerobibliografía si se prefiere) que nos ofrece el autor, afortunadamente parece que ya se le está dando la atención que merece.
Los esfuerzos dedicados a la elaboración de la bibliohemerografía que nos brinda Moedano se deben a su interés (iniciado en 1973) por llenar un vacío académico -inquietud que se vio reforzada por los señalamientos al respecto de varias reuniones de afroamericanistas-, y a la experiencia personal, básicamente en la llamada costa chica, frontera entre Oaxaca y Guerrero, que dio por resultado un proyecto para investigar las tradiciones oral y musical de los afromestizos en México. Temas que curiosamente, aunque sólo de manera temporal, el autor excluye del presente trabajo, en donde se concentra en los artículos, libros y tesis de carácter histórico y etnohistórico, de los cuales presenta las fichas más completas que le fue posible elaborar.
El objetivo central del ensayo es puntualizar cuál ha sido el desarrollo de los trabajos sobre los grupos de origen africano en México, desde su surgimiento hasta nuestros días. Metodológicamente, tomando en cuenta los límites señalados, Moedano divide el lapso que va de 1900 hasta 1989 en decenas, haciendo referencia a los autores, sus obras y sus formas de abordar el problema, así como la temática tratada. Si las cuentas no me fallan, 181 entradas de 79 autores, dos anónimos y una Memoria de congreso.
De los periodos resultantes destaca la década de 1940-1949 por la inclusión de un investigador cuya obra será un verdadero parteaguas en el estudio de los grupos negros en lo que hoy es México. Me refiero al maestro -en el estricto sentido de la palabra- Gonzalo Aguirre Beltrán, quien con ciertas influencias de Manuel Gamio y en particular de Melvil Herzkowitz desde 1942 escribió y publicó artículos sobre el tema, inquietudes que en 1946 darían como resultado La población negra de México (1519-1810). Estudio etnohistórico, título que constituye -nos dice el autor- “el libro de mayor importancia que ha publicado un investigador mexicano con una visión panorámica sobre la población africana en la época colonial”, mismo que, añade De la Peña -citado por Moedano-, “continúa siendo no; sólo un libro clásico en el tema sino también una de las obras mayores de la disciplina etnohistórica”. Primer logro de una larga carrera académica dedicada en buena parte a los estudios afromexicanistas. A lo que habría que agregar la creación (creo no muy longeva) del Instituto Internacional de Estudios Afromexicanistas.
Hacia atrás, entre 1900-1939, tenemos a los pioneros, de entre los que destacan Manuel Martínez Gracida, quien (1907) dedicó un capítulo de un estudio mayor al “Estudio de la raza negra o africana en Oaxaca”; Alfonso Toro, que globalizó el asunto (1920-1921) al tratar de la “Influencia de la raza negra en la formación del pueblo mexicano”, o Gabriel Saldívar (1934) con su artículo “La influencia africana”, que llamó la atención hacia “la importancia de la música de origen africano y afroantillano en la formación de la música popular de México”.
A partir de los cincuenta, tanto en México como en el extranjero se diversifica la temática y se abren nuevos campos a los estudios, que en buena medida se habían circunscritos las costas (Golfo y Pacífico), para ampliarse a diversos estados de la República. En esta etapa resulta obligado mencionar la obra de Aguirre Beltrán, Cuajinicuilapa (1958), caracterizada por Moedano como la primera y hasta ahora única monografía etnográfica de un pueblo negro del México contemporáneo.
Del análisis de las décadas, Moedano (me abstengo de citar autores) resalta la de 1970-1979 por el número y calidad de los trabajos publicados, y también, a partir de la última fecha, es alentador el surgimiento y consolidación de investigadores mexicanos dedicados a la problemática.
Sin lugar a dudas, el libro presentado ofrece tanto a los estudiosos como al público en general interesado en los temas tratados una valiosa ayuda: para los primeros como información general, para el segundo como importante guía.
Sobre el autor
Jesús Monjarás-Ruiz
Dirección de Etnohistoria, INAH.
