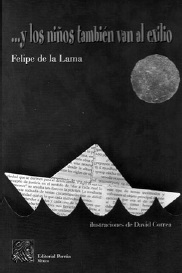 Es muy cierto lo que anuncia Felipe de la Lama en el título de su libro, los niños también van —y han ido— al exilio, y este fenómeno no ha hecho más que crecer; al día de hoy se cuentan por millones los niños refugiados.
Es muy cierto lo que anuncia Felipe de la Lama en el título de su libro, los niños también van —y han ido— al exilio, y este fenómeno no ha hecho más que crecer; al día de hoy se cuentan por millones los niños refugiados.
La guerra civil española, emblemática en muchos sentidos, lo es también por la violencia que se ejerció en su transcurso contra la población civil y afectó a los niños en forma dramática. Por eso, en plena contienda, el gobierno republicano se vio obligado a organizar la evacuación de niños fuera de España para alejarlos de los bombardeos y el hambre. Más de 30 mil fueron recibidos en Francia, Bélgica, Inglaterra, la URSS y, en menor medida, en Suiza, México y Dinamarca. La mayoría de ellos volvieron a reunirse con sus familias al final de la guerra, pero este no fue el caso de los acogidos en la URSS y en México, cuyas historias, especialmente difíciles, aún hoy parecen no tener un cierre. El hecho de que los propios niños fueran los protagonistas principales y el innegable dramatismo de estos exilios ha hecho que desde hace tiempo volvamos la vista hacia ellos y se hayan escrito algunos libros al respecto.
Caso diferente es el de otros muchos niños españoles que también padecieron el exilio pero que, en palabras de Felipe de la Lama, aparecen en la bibliografía “como parte del equipaje, con la misma individualidad y presencia que las maletas” (p. XI). Se trata de los que, como él, salieron de España en compañía de sus familias, formando parte del exilio masivo que tuvo lugar en el invierno de 1939. No fueron pocos. Generalmente se ha planteado que el exilio republicano estuvo formado por 500 mil personas y ciertamente esta fue la cifra de los que salieron de su país. Sin embargo, un conjunto de motivos hicieron que prácticamente la mitad de ellos volvieran muy pronto sobre sus pasos, razón por la que es más acertado hablar de un exilio, digamos, “definitivo” de alrededor de 250 mil españoles. Sabemos que de los refugiados que permanecían en Francia en junio de 1939, 43 por ciento eran mujeres y niños, y de los casi 20 mil que arribaron a México 18 por ciento eran menores de 15 años. Así que probablemente no estaremos lejos de la realidad si planteamos que el exilio republicano español incluyó a alrededor de 50 mil niños, y la porción que se estableció en México a un número cercano a 3 500.
De los refugiados españoles sabemos su número y su perfil, cómo fueron recibido en los principales países de acogida, sus procesos de integración y aculturación, conocemos a sus personalidades más destacadas y sus aportaciones, su actividad política… Los hemos analizado desde la perspectiva de sus orígenes regionales y también de género, la historia de sus mujeres. Pero la porción que significaron los niños, que tenía características propias, reclama un estudio particular que está por hacerse; sabemos muy poco de los que algunos han llamado la segunda generación. Por eso el libro que nos entrega Felipe constituye un aporte valioso.
El autor comparte unos recuerdos que arrancan desde las imágenes vividas en Madrid el día de la proclamación de la República, el 14 de abril de 1931, cuando tenía apenas cuatro años, hasta su establecimiento en la ciudad de México a fines de la década de 1940. Lo hace con una prosa fluida, con destellos de humor, bellamente acompañada en el libro por viñetas de David Correa. Repasa sus vivencias de refugiado en España misma, en Valencia y Cataluña, los bombardeos, la falta de alimentos, también el ser huésped mal acogido en el campo levantino y catalán. Pero, como muestra a lo largo de todo el texto, aun las malas experiencias vienen acompañadas de elementos de índole contraria, y así puede contarnos cómo lo poco que aprendió de catalán en un ambiente que le era hostil le habría de ser de utilidad en el sur de Francia, donde se hablaba el “patois”; o cómo, en sus incursiones al Barrio Chino barcelonés en busca de alimentos, fue objeto de gestos de afecto por parte de aquellas “pobres mujeres”, como las llamaba su tía, por cierto uno de los personajes mejor retratados de todo el libro.
Sigue su narración con la salida de España y cuenta cómo su mirada se encandiló a la vista de los primeros pueblos y ciudades franceses iluminadas, después de las negras noches barcelonesas a la espera del sonido de las sirenas, y como le sorprendieron los escaparates llenos de alimentos y toda clase de mercancías. Pero lo mejor es que nos hace conocer cómo en Francia —en aquel tiempo, que también podría llamarse “de canallas”— no faltó la solidaridad, el respeto y el afecto, encarnados en este caso en la familia Robert, encabezada por André, masón y correligionario del padre de Felipe, y por el culto y liberal profesor Ros. La memoria de la crueldad de los campos de concentración ha cubierto un tanto los muchísimos gestos de solidaridad de la sociedad francesa. Es bueno que Felipe nos los recuerde, es alentador.
Desde luego no faltaron los problemas, especialmente difícil fue adaptarse al colegio para un niño que no hablaba el francés. Pero supo resistir, y no sólo eso, también enfrentar la crueldad de sus compañeros. Pero el problema no era sólo de y entre niños: ahí asomaban los prejuicios, las imágenes que los franceses tenían de España y lo español: ser español y hablar en castellano era ser inferior a los “hijos de la France”. Al entrar a la escuela Felipe constató que era “un pequeño refugiado perdedor de una guerra en un país de quinta donde ni siquiera se hablaba una lengua culta” (p. 43).
Un sonido de campanas que daba escalofrío anunció el principio de otra guerra, y ésta envolvería al mundo entero. El precario equilibrio logrado por Felipe y su familia —su padre, su madre y su tía— se rompió. El niño tuvo que abandonar la casa de la familia Robert, que se veía presionada para acoger a otros refugiados, belgas —que eran rubios y hablaban francés— o de otras partes de Francia. La madre y la tía tuvieron que abandonar el refugio para mujeres y niños que las había acogido —por cierto, en el libro se describe bien este tipo de establecimientos del que no sabemos demasiado— e instalarse junto con Felipe en otro sitio, improvisado y en malas condiciones. El padre fue remitido primero al campo de Agde y después al de Masseret.
Pasados los primeros tiempos de la Segunda Guerra Mundial, la familia pudo volverse a reunir, pero el gusto por estar juntos y fuera de campos de concentración se veía ensombrecido por las carencias materiales y, para Felipe en especial, por una nueva estancia en la escuela no muy afortunada.
En 1942 la familia logró trasladarse a México, aunque el autor escribe que eso fue con el apoyo del SERE (Servicio de Evacuación de Refugiados Españoles), en realidad debió haber sido de la JARE (Junta de Auxilio a Refugiados Españoles), pues aquél había terminado sus recursos ya hacía tiempo. El arribo a México significó la liberación del miedo, de las carencias que habían implicado los cupones de racionamiento, y un mundo de cosas nuevas que con los años se harían entrañables. “Pero sobre todo —escribe el autor— lo más reconfortante era el trato con la mayoría de la gente, que era cordial y solidaria, tanto los mexicanos como varios antiguos residentes españoles, que apoyaron a los refugiados dándoles habitación y trabajo” (p. 103).
Por la razón que sea, Felipe no cubrió el “itinerario” habitual de la mayoría de los niños españoles refugiados en México. En primer lugar no asistió a los colegios creados por el exilio, sino al Instituto Politécnico Nacional; si en el colegio en Francia había sido despreciado por moreno y por español, en el Poli lo fue por güero y, también, por español; el Politécnico era una creación cardenista pero también una institución popular e hispanófoba en dosis más o menos considerables. Otra experiencia de Felipe, que no fue la más común entre los hijos de los refugiados, fue vivir en una ciudad de provincia. A fines de 1942 la familia se trasladó a Culiacán, donde la estancia fue tan amable que el autor escribe que fue ahí, en una ciudad pequeña donde convivían descendientes de extranjeros de diversas procedencias, donde “puedo decir que terminó mi exilio, pues me integré por fin a México y me sentí plenamente hispano-mexicano…” (p. 109).
Al hacer un balance de su experiencia vital, el autor concluye que sin haber tenido que sufrir el exilio su vida seguramente habría sido “muy diferente, pero de seguro menos enriquecedora”. “Que no todo son malas experiencias si se sabe vivirlo”. Y seguramente a saber vivirlo debe haberle ayudado una frase oída más de una vez en boca de su tía en situaciones difíciles: “estamos vivos, que es más que lo que otros pueden decir”.
Sobre la autora
Dolores Pla Brugat
Dirección de Estudios Históricos, INAH.
