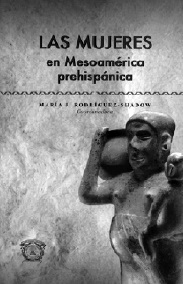 Esta obra colectiva es el fruto de dos reuniones académicas a las que asistieron investigadores nacionales y extranjeros para hacer visibles aspectos de la vida cotidiana de las mujeres que vivieron en diferentes momentos del México prehispánico, así como poner a discusión las relaciones que se establecieron entre los géneros, ya fueran de reciprocidad o desigualdad.
Esta obra colectiva es el fruto de dos reuniones académicas a las que asistieron investigadores nacionales y extranjeros para hacer visibles aspectos de la vida cotidiana de las mujeres que vivieron en diferentes momentos del México prehispánico, así como poner a discusión las relaciones que se establecieron entre los géneros, ya fueran de reciprocidad o desigualdad.
En este libro se dan cita la historia, la arqueología, la etnohistoria y la antropología, tratando de ofrecer una mirada interdisciplinaria sobre las relaciones de género y los papeles asignados a las mujeres del México antiguo; esto constituye uno de los aportes del libro, junto con la aplicación de metodologías y la utilización de diversas fuentes de estudio. Pero se reconoce que el punto de unión de todos los trabajos es a nivel temático: las relaciones de género y la situación de la mujer.
Como afirma la doctora Rodríguez-Shadow, el texto es resultado de la primera reunión que se lleva a cabo en México entre investigadores nacionales y extranjeros para debatir “la construcción de la historia de las relaciones de género y la condición femenina en Mesoamérica prehispánica”. Es de esta manera que la obra marca un hito en la historia de la arqueología de género, pues nuestro país acaba de incursionar con un conjunto de investigaciones sobresalientes al debate mundial sobre la mujer y el género en las sociedades precortesianas.
Esta compilación ha sido posible gracias al interés y dedicación que la doctora Rodríguez-Shadow ha tenido hacia estos temas y ello no representa una mera satisfacción académica, sino pretende tener un impacto en la sociedad para tratar de cambiar las relaciones que se establecen entre los géneros y las clases sociales. En palabras de la coordinadora: “esta compilación está dedicada a las mujeres y hombres que, deseosos de vivir en un mundo sin jerarquías genéricas y divisiones clasistas y étnicas, hacen un esfuerzo consciente cotidianamente en este sentido”.
La obra está integrada por cuatro apartados; tres de ellos corresponden a las regiones de estudio investigadas: la maya, la zona de Oaxaca y la cultura mexica, siendo antecedidas por una serie de trabajos introductorios. Los textos que integran esta sección no se centran en un área o cultura específicas, sino que abordan la situación de la mujer y las relaciones de género en diversos periodos históricos precortesianos, en los que se establecieron estructuras sociales, políticas y económicas diferentes.
El primer trabajo de esta parte introductoria, titulado “Jerarquía de género y organización de la producción en los estados prehispánicos”, corresponde a Walburga Ma. Wiesheu, quien parte de la hipótesis de que la existencia de una asimetría de género y la conformación de una jerarquía de género cada vez más pronunciada son producto de un mayor desarrollo político como en el caso de las sociedades estatales, donde el elemento del poder queda asociado en primer lugar al sexo masculino; e incluso estos procesos se remontarían al desarrollo de organizaciones políticas complejas del tipo pre-estatal. Con base en la categoría de género y de la perspectiva de la economía política, la autora trata de demostrar su hipótesis realizando un análisis de las actividades vinculadas con la elaboración de textiles y sus implicaciones en relación con el estatus social y las relaciones de producción en sociedades prehispánicas estatales como la inca, la mexica, la mixteca y la maya; éstas son también comparadas para detectar semejanzas y diferencias entre ellas.
A partir de su estudio, la doctora Wiesheu observa que gran “parte de la riqueza acumulada por las instituciones centrales y los sectores de la élite, que significaba la producción de textiles en el ámbito prehispánico, fue generada por las mujeres de todos los estratos sociales en un contexto doméstico y en la forma de una ocupación de tiempo parcial, aunque con un mayor impacto sobre el sector tributario”. La autora concluye que “con la complejización de las sociedades a lo largo de la historia prehispánica, la marginación política, económica y social de las mujeres aumentó considerablemente y con la consolidación de la jerarquía genérica se agudizaron las diferencias entre hombres y mujeres, al tiempo que se amplió la brecha entre las mujeres de los estratos sociales distintivos”. Otro resultado de dicho proceso fue el control creciente del hombre sobre las actividades productivas femeninas, el cual llegó a reforzar los roles de género, e incluso a institucionalizar las diferencias de género.
En “Las relaciones de género en México prehispánico”, María J. Rodríguez-Shadow examina la condición femenina y las relaciones de género en México desde la categoría analítica de género. El gran periodo histórico que abarca va desde la etapa lítica, hace 30 000 años, hasta el fin de la época prehispánica en 1521. La información que sustenta sus datos parte de la arqueología y la etnohistoria. La ventaja de realizar estudios de larga temporalidad consiste en observar de manera más perceptible los cambios ocurridos en las relaciones humanas, y en este caso los cambios en la condición de las mujeres y en las relaciones entre éstas y los hombres en las diferentes sociedades desarrolladas en el México prehispánico. Además, la autora va determinando las etapas históricas de manera muy precisa, identificando los cambios sociales, políticos, económicos y arquitectónicos ocurridos en ellas.
De acuerdo con Rodríguez-Shadow, desde la etapa lítica hasta el Preclásico temprano (2 500-1 200 a.C.) parece haber existido una equidad de género que caracterizó a las sociedades; pero ésta se fue debilitando con la aparición de fuertes controles sociales sobre la capacidad reproductiva de la mujer, la segregación laboral y una apropiación de su fuerza de trabajo por determinados grupos políticos. Con el surgimiento del Estado en el Clásico tardío (600-900 d.C.), la participación femenina fue vedada de los puestos administrativos, funciones rituales y oficios mejor remunerados y prestigiosos, entre otros. Durante el Posclásico (900-1521), las sociedades se estratificaron en gran medida, delimitando rígidamente las actividades y los espacios de mujeres y hombres, ahondando más la desigualdad entre géneros y clases sociales. A partir del recorrido histórico que efectúa, la autora observa que la importancia económica femenina no se modificó desde las sociedades cazadoras-recolectoras hasta las estatales; lo que sí cambió fue “su valoración simbólica, así como la escasa relevancia de su papel social y cultural producida por una rígida división sexual del trabajo, segregación laboral y exclusión ritual”, desde el Preclásico medio hasta las vísperas de la Conquista.
La segunda parte del libro corresponde a los artículos sobre el área maya. Beatriz Barba de Piña Chán, autora de “Las deidades femeninas de la creación quiché”, a partir del Popol Vuh, libro sagrado de los quichés, pretende “interpretar el rol de las diosas como equivalente al que jugaban las mujeres en los viejos tiempos de la historia quiché”. Igualmente, con base en este documento identifica cambios históricos en la sociedad quiché y su impacto en la valoración de la mujer. La doctora Barba identifica que las mujeres empezaron a perder importancia social desde el momento de la migración y reacomodos secundarios, aspecto que se refleja en la reducción de deidades femeninas en el Popol Vuh, prevaleciendo sólo Ixmucané, vieja diosa adivina e inventora, mientras proliferaban y engrandecían las deidades masculinas. En la evolución de la sociedad quiché, ésta pasó de la organización ambilateral a una patrilineal.
“Atributos y connotaciones de las figuras femeninas mayas, desde algunas imágenes clásicas y posclásicas” es el título del trabajo de Pía Moya Honores. El objetivo del texto es revisar y examinar algunos aspectos respecto a los atributos y connotaciones de las figuras femeninas representadas en vasijas y figurillas cerámicas del Clásico tardío y en códices posclásicos. La maestra Moya considera que los elementos que identifican a las figuras femeninas son el peinado —de línea en medio o cola de caballo que cae sobre la espalda—, los senos y la falda, los cuales pueden ser considerados como “marcadores y sintetizadores de una identidad de género femenino”. Estos indicadores representados en las figuras femeninas señalan los ámbitos en los que pudieron participar. La autora observa que algunas representaciones de deidades masculinas portan atributos o realizan actividades femeninas, cuya explicación es que la deidad masculina tenía la capacidad de manipular al mismo tiempo símbolos masculinos y femeninos.
A partir de su análisis, Pía concluye que la ambivalencia y la dualidad están contenidas en estas deidades, lo cual expresa que los mayas “no instituyeron una dicotomía tajante entre lo femenino y lo masculino, [lo cual estableció] una coexistencia, una complementación […] de atributos en una sola figura”. En “Las mujeres mayas prehispánicas”, Antonio Benavides critica que se haya desaparecido a las mujeres prehispánicas de la historia, perspectiva que deja de lado “los importantes papeles desempeñados por el género femenino en el pasado de este país”. En oposición, el doctor Benavides intenta enfocar a la sociedad maya precolombina desde otra mirada, donde las mujeres fueron protagonistas de la historia y la cultura, desde el inicio de la sociedad maya hasta el presente. El autor aborda a las mujeres mayas de élite y de otras clases sociales. Para el estudio de las primeras se dispone de pintura mural, jeroglíficos y esculturas en piedra, ajuares mortuorios y construcciones funerarias. El doctor Benavides observa que algunas mujeres participaron activamente en las esferas política y religiosa, y garantizaron la continuidad de líneas de parentesco específicas de acuerdo con sus intereses familiares. Para conocer sobre la mujer maya de otras clases sociales durante época precolombina y colonial, el autor dispone de otro tipo de objetos arqueológicos y de textos coloniales. Por medio de este material da cuenta de las múltiples actividades que desempeñaron las mujeres, como la preparación de alimentos, crianza de los niños, elaboración de vajillas cerámicas, materiales de piedra, cestería, tejido de esteras y arte plumario. El autor va más allá y expone también la situación de la mujer maya en época actual, donde sigue cumpliendo con múltiples funciones.
Por su parte, Marcos Noé Pool Cab y Héctor Hernández Álvarez escriben “Las relaciones de género en un grupo doméstico de las planicies yucatecas”, texto que pretende interpretar la evidencia arqueológica —entierros, artefactos y espacios— del sitio Periférico Cholul localizado al Norte de Mérida. Con base en la categoría de género, e identificando aspectos como la división genérica del trabajo, el parentesco y los cambios ocurridos en la unidad doméstica de dicho sitio, los autores buscan entender los papeles que desempeñaron las mujeres y hombres que habitaron el sitio. A partir del estudio de la unidad doméstica, y contrastando los datos con la teoría de género, los autores exponen que no se encontró una división sexual del trabajo a nivel doméstico, excepto un área de actividad donde las mujeres posiblemente preparaban los alimentos. Las diferencias de género y estatus se manifestaron en el tratamiento funerario, recibiendo los varones un trato de mayor jerarquía.
La tercera parte del libro corresponde a la zona de Oaxaca, e inicia con el texto de Ernesto González Licón, “Estado y sociedad: estudio de género en el Valle de Oaxaca”, en el que se presenta un análisis sobre las relaciones de poder y desigualdad social entre hombres y mujeres del Valle de Oaxaca durante la época prehispánica. Dicho estudio está enfocado diacrónicamente a nivel regional, distinguiendo la dinámica de las relaciones de género y las diferencias existentes entre clases sociales. El autor utiliza cuatro categorías de datos: 1) representaciones en piedra, cerámica y pintura; 2) herramientas y artefactos que dan cuenta de tareas específicas; 3) restos óseos donde se evalúan aspectos de nutrición y enfermedad; y 4) las costumbres funerarias, que permiten inferir niveles de poder, prestigio social y riqueza material. El análisis abarca del periodo Formativo medio al periodo Clásico tardío (500 a.C.-750 d.C.), y sus conclusiones destacan que antes de la fundación de Monte Albán y hasta el periodo Formativo medio puede hablarse de una relación equitativa, donde hombres y mujeres tenían parecidos niveles de prestigio y riqueza. A partir del Clásico tardío, que marca la consolidación del Estado, las mujeres de la clase media pasan a una posición de inferioridad ante los hombres. Durante el Clásico las condiciones prevalecen e incluso se agudizan; posteriormente la desigualdad social crece, obligando al grupo familiar a hacer cambios en las actividades productivas. Es así que las mujeres participan en actividades más allá del ámbito doméstico, recuperando prestigio pero no riqueza.
En “Género en las urnas funerarias zapotecas”, Meaghan Peuramaki-Brown analiza 43 urnas zapotecas localizadas en museos de Oaxaca, Toronto y Washington. Los aspectos que privilegia la autora para estudiar el género en las representaciones antropomorfas contenidas en dichas urnas son la vestimenta, el tocado y la postura. Para determinar divisiones de género, la maestra Peuramaki-Brown compara los rasgos mencionados con el arte de otras áreas de Mesoamérica y de comunidades indígenas actuales. La autora reconoce que el estudio de las divisiones de género en sociedades pasadas recae en la esfera de la arqueología cognitiva.
Estos mismos indicadores, junto con el conocimiento de la forma específica de ataviarse que tenían las zapotecas y la información sobre la indumentaria provista para otras regiones del México prehispánico, le permiten determinar la asignación de femenino y masculino en las representaciones de las urnas. La autora identificó 18 mujeres y 25 hombres. Los elementos que representan figuras femeninas son el largo de las faldas, los quechquemitl redondos o triangulares y las faldas de la cintura con dos extremos colgando. En el caso de los varones, el maxtlatl, la faja y las capas de los hombros identifican su indumentaria característica. Respecto a la postura, la posición de rodillas con ambas piernas y las manos sobre el pecho parecen estar reservadas a las mujeres, mientras los hombres aparecen sentados en plataformas o en tronos. La autora concluye al mencionar la posibilidad de un tercer género en las urnas funerarias, al que define como del acompañante. Estos individuos no portan los elementos típicos que caracterizan a los géneros establecidos y su indumentaria tiene poca ornamentación. A reserva de investigaciones posteriores, propone que estos personajes pueden representar sacerdotes o consejeros de los nobles difuntos, y considerados como un género aparte podrían abarcar tanto a mujeres como hombres.
La última sección del libro está dedicada a la sociedad mexica. “La condena de los ‘transgresores’ de la identidad masculina: un ejemplo de misoginia mesoamericana”, de Nicolás Balutet, es un trabajo que puede estar inscrito en la historia de las mentalidades, como él mismo da a entender en varios pasajes. El autor realiza un estudio sobre las connotaciones negativas de la homosexualidad y su asociación con la pasividad, símbolo de la mujer, entre los mexicas y otros pueblos mesoamericanos. A través del estudio de la homosexualidad identifica las características atribuidas a los géneros: al hombre le correspondía la virilidad; mientras la mujer se caracterizaba por la pasividad, sumisión, humillación y burla. De tal manera, la homosexualidad transgredía la identidad masculina, lo que lo identificaba con la pasividad. Por tal motivo, el hombre se ubicaría bajo “el signo de una condena vehemente”.
El castigo de la transgresión de la identidad masculina tomaba la forma de una desvalorización de las mujeres, pues una manera de ofender al adversario, degradarlo y declarar su derrota era feminizándolo, esto es, haciéndolo vestir con ropas femeninas, convirtiéndolo en un ser pasivo. Es así que la dialéctica pasivo/activo regiría la visión mexica de las relaciones homosexuales —donde el pasivo era más culpable que el activo—, y también regiría las relaciones entre los géneros. A partir de su estudio, el autor se pregunta si esta misoginia masculina no dependía de un a priori negativo y misógino relacionado con las mujeres.
“Una nueva interpretación de la escultura de Coatlicue” es el aporte de Cecelia F. Klein, para quien la mayoría de los estudiosos de la escultura de Coatlicue han olvidado mencionar algunas de sus características, entre ellas la falda —de la que resalta su importancia visual y su minucioso tallado—, la presencia de la fecha “12 caña” en la parte superior de la espalda, y la existencia de una escultura similar en tamaño que porta una falda de corazones. La ausencia de dichos elementos no ha permitido ofrecer una correcta interpretación de la escultura; por tal motivo la doctora Klein se da a la búsqueda de una mejor explicación de las características mencionadas. El argumento es que Coatlicue no solamente es madre de Huitzilopochtli, sino que representa “una importante diosa creadora, junto con otras deidades femeninas, quienes en el pasado dieron su vida para dar luz y energía al quinto y presente sol”. Esta interpretación está basada en el estudio de las fuentes coloniales nahuas de carácter mítico y religioso. Sus argumentos son: 1) en la Historia de los mexicanos por sus pinturas se menciona que Cuatlique fue una de las cinco mujeres que se sacrificaron para dar vida al quinto sol, y a través de sus faldas éstas volverían a la vida. Esto explica también el hecho de que Coatlicue esté decapitada y desmembrada. 2) La fecha “12 caña” labrada en la escultura puede haber sido un error del escultor, debiendo ser “13 caña”, fecha mencionada en los Anales de Cuauhtitlan como la del nacimiento del quinto sol. 3) Al final de los ritos celebrados durante el mes de Quecholli, dos mujeres representando a Coatlicue eran sacrificadas; una de éstas pudo haber sido Yolotlicue, posible nombre de la escultura con falda de corazones antes mencionada.
El último artículo que conforma el libro es el de Miriam López Hernández, “Los teotipos en la construcción de la feminidad mexica”. La autora parte de la comprensión de las concepciones religiosas mexicas para estudiar la construcción de la feminidad entre las mujeres de dicha sociedad. Estas concepciones buscaron fijar a las mujeres a un modelo que legitimara las ideologías genéricas a través de los teotipos, concepto clave que la autora define como “el modelo soberano y eterno que sirve de ejemplar al entendimiento y a la voluntad de los humanos”. Miriam López parte de dos categorías para estudiar a las deidades femeninas mexicas, utilizando una visión diacrónica. La primera corresponde a la tradición arcaica mesoamericana, la cual refiere a las diosas con aspecto fecundador-maternal-protector; la segunda categoría es la tradición propiamente mexica, que responde a las diosas de carácter rebelde, destructor, hostil. Ambas tradiciones convivieron y formaron el corpus religioso mexica. Para estudiar a las diosas durante el establecimiento del imperio mexica —visión sincrónica—, parte de dos corrientes ideológicas: una de resistencia/popular y otra de dominación/oficial, las cuales conviven y reflejan el proceso de jerarquización del sistema sagrado. A través de las diosas y los modelos de comportamiento divino conferidos a las mujeres, el Estado persiguió ideales que limitaron la condición femenina en lo social, económico y religioso, y beneficiaron la organización social del poder masculino.
Todas las aportaciones de Las mujeres en Mesoamérica prehispánica colocan en primer plano diversos aspectos de la vida cotidiana de las mujeres y de las relaciones sociales que se establecieron entre los géneros en el México prehispánico, temas que han pasado desapercibidos o han sido deliberadamente ignorados por muchos estudiosos de ese periodo histórico. Sin embargo, con la presente obra tal situación empieza a cambiar. Representantes de diversas disciplinas sociales se interesan cada vez más en los estudios sobre mujeres, género y sexualidad, entre otros tópicos; esto es reflejo de una situación de cambio en la realidad social y de mentalidad, y principalmente de inconformidad ante la desigualdad e incomprensión que viven los diferentes géneros en la actualidad.
Sobre el autor
Jaime Echeverría García
Instituto de Investigaciones Antropológicas-UNAM.
