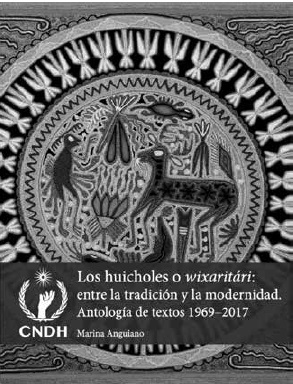 Como lo indica el título, los textos reunidos en este libro cubren medio siglo, pero en realidad se refieren a dos épocas distintas, dos etapas decisivas en el devenir del pueblo huichol o wixárika, así como en el desarrollo profesional de la autora. En este sentido, el libro también se divide en dos partes.
Como lo indica el título, los textos reunidos en este libro cubren medio siglo, pero en realidad se refieren a dos épocas distintas, dos etapas decisivas en el devenir del pueblo huichol o wixárika, así como en el desarrollo profesional de la autora. En este sentido, el libro también se divide en dos partes.
La primera corresponde esencialmente a los años sesenta y setenta. Se inicia con la llegada a la sierra de instancias gubernamentales: el Centro Coordinador Cora-Huichol del Instituto Nacional Indigenista, luego el Plan Huicot, así como la creación de las misiones franciscanas. Con esas intervenciones finalizaron décadas de aislamiento durante las cuales tuvieron lugar las visitas de Carl Lumholtz y Léon Diguet a finales del siglo XIX y principios del XX, y luego de Zinng en la década de los treinta, y durante las cuales la sierra resintió el eco de las violencias de la Revolución y luego de la rebelión cristera, ecos que perduraron en la sierra mucho más allá de los acontecimientos. El largo aislamiento significaba también la carencia de medios de comunicación, sólo se circulaba a pie o con remudas y apenas se iniciaban los vuelos en avionetas que aterrizaba en las pistas de tierra.
Con todos los excesos del paternalismo y algunos logros de ambas instancias, la gubernamental y la franciscana, esos años fueron decisivos en el devenir de la cultura wixárika, lo que da aún más relevancia a la valiosa aportación documental de Marina Anguiano en esos años.
También era la época de la guerra de Vietnam y la resistencia cultural que inspiró. En la sierra significó la llegada de “turistas” inspirados por las Enseñanzas de don Juan de Carlos Castaneda y la búsqueda mítica del peyote. Por mi parte, de 1971 a 1973 recorría la sierra para preparar un proyecto arqueológico cuyo propósito era documentar el pasado prehispánico de los grupos coras y huicholes. Y es cuando encuentro a Marina.
Ninguna de las dos nos acordamos cómo ocurrió, pero en diciembre de 1971, invitada por Marina, estábamos las dos en el mercado de Tepic con Guadalupe Ríos, viuda del gran artista wixárika, Ramón Medina, para conseguir los bienes necesarios para la fiesta del Tatei Neira en la ranchería del Colorín. De ahí nos subimos a una camioneta, y luego emprendimos un larguísimo camino a caballo, y ya muy entrada la noche, llegamos al lugar. Sin demora, empezó el largo ritual. Quedé deslumbrada por la belleza del paisaje, de la gente, por la poesía extrema del ritual y pude observar directamente cómo trabajan los etnógrafos. Como arqueóloga, no sólo era crucial conocer de primera mano cómo se vivía en la sierra, sino también cómo valorar el trabajo etnográfico, para entender lo que los trabajos arqueológicos me iban a aportar como datos crudos. Y ciertamente la documentación etnográfica que nos proporciona Marina destaca por el rigor de su trabajo de campo.
Los textos reunidos en esa primera parte del libro versan sobre un amplio abanico de materias: el extenso calendario ritual, la filosofía wixárika, su cosmogonía, las deidades, su organización social y económica, el medio físico.
Algunos capítulos son apuntes de trabajo de campo y, para las personas no especializadas en la materia, se presentan más bien como guiones de películas precisando los escenarios, los movimientos, los objetos, los actores. Ese interés por el lenguaje cinematográfico desde el inicio de su carrera se confirma cuando la autora nos precisa que participó en la filmación de un documental sobre la ceremonia del Cambio de Varas, realizado por un equipo del Centro de Estudios Cinematográficos de la Universidad Nacional Autónoma de México en San Andrés Cohamiata Tateikie. Luego, a lo largo de su carrera, la autora hará otros documentales más sobre los wixaritári. Más allá de su interés para el medio académico, esos apuntes etnográficos tan precisos y detallados han de ser útiles ahora para los jóvenes profesionistas huicholes interesados en recoger y preservar por escrito los saberes de sus mayores.
Otros textos ofrecen un panorama general de la cultura wixárika en un lenguaje dirigido a un público general, distinto al lenguaje a veces esotérico que caracteriza a la amplia documentación que se ha publicado sobre las comunidades indígenas de la sierra y que es dirigida sobre todo a un público eminentemente especializado.
Particularmente interesantes son las varias aportaciones de Marina sobre la bellísima fiesta del Tatéi Néixa, también llamada Fiesta del Tambor, o de los Primeros Frutos, dedicada a los niños que vuelan como pájaros a Wirikuta. A lo largo del larguísimo ritual, sacudiendo sus sonajas, al ritmo del tambor, y escuchando los cantos cosmogónicos, los niños emprenden el viaje virtual a Wirikuta y van aprendiendo los fundamentos de su propia cultural. Para esta fiesta Marina nos ofrece no sólo sus apuntes de trabajo de campo, sino también textos sumamente valiosos que nos dan una visión desde adentro: la de Ramón Medina y de su mujer Guadalupe.
También es importante su aportación sobre el ritual fúnebre que encabezó el gran mara’akáme Nicolás Carrillo, durante la cual, el alma del difunto regresa del inframundo para despedirse de sus parientes. En este caso el difunto era el joven hijo asesinado del prestigiado Colás. Por su sabiduría y clarividencia Colás era plenamente reconocido en su comunidad como un escudo vital ante los embates de los fuereños que pretendían decidir en su nombre cambios profundos en su economía y su cultura. Pero para los funcionarios y técnicos que intervenían, era sólo un anciano que obstaculizaba el “progreso”.
En esa primera parte, Marina analiza también las primeras consecuencias del choque cultural que provocaron esas intervenciones paternalistas de los setenta, y que anuncia los desafíos que habrán de enfrentar las siguientes generaciones y que Marina estudia en la segunda parte del libro.
Los azares de la vida alejaron a Marina de la sierra durante largo tiempo, pero esto le permitió regresar con una visión más clara de los profundos cambios. También le fue útil sus experiencias en la Universidad Nacional Pedagógica, porque así se pudo enfocar en el espacio por excelencia donde se puede percibir el devenir de una cultura inmersa en un ámbito mundializado, urbanizado, desde la perspectiva de un grupo social y económicamente desfavorecido.
Cuando llega a retomar sus estudios sobre el mundo wixárika, ya han ocurrido profundas transformaciones: la migración hacia afuera de la sierra se ha generalizado, tanto para los trabajos agrícolas temporales como para afincarse en las ciudades. Los trabajos de Marina se centraron en la ciudad de Tepic y en particular en la comunidad urbana wixárika de Zitákua, con su centro ceremonial propio y su escuela. Con el tiempo, la escuela de bilingüe llegará a reunir niños de seis identidades distintas: huichol, cora, tepehuan, tlapaneca, mazahua, otomí y mestiza.
Sobre esos profundos cambios, Marina nos desvela uno particularmente vital: la problemática de una etapa de la vida que antes no era percibida como tal, la de la juventud. Anteriormente, en la sierra, antes de la escolarización, y de la migración, las personas pasaban sin preámbulo de la niñez a la aldutez, en particular las niñas, quienes entre los 12 a 15 años ya se casaban y eran madres. Transformaciones muy rápidas que engendraron conflictos generacionales y una tendencia al desprecio de su propia cultural, de su propia lengua. Aunado a esto, Marina se detiene en los problemas que enfrentaron en esas circunstancias los agentes centrales de esos cambios: el maestro bilingüe. La autora resalta las dificultades que encontraron los docentes para consensar una sola manera de transcribir las diferentes variantes de la lengua, las consecuencias de su continua movilidad según los caprichos de sus asignaciones administrativas, las limitaciones que ocasionó la lengua materna arrinconada a ser una lengua sólo de uso y no de aprendizaje, y, finalmente, el poco tiempo reservado en los programas escolares para la cultural tradicional.
Para documentar esos cambios y las innumerables contradicciones y confusiones que conllevan, nos acerca a dos personajes emblemáticos: un valioso maestro bilingüe con amplia experiencia profesional, profundas reflexiones, y conocimiento del ámbito internacional. Pero también la trayectoria de vida de un joven, destinado por su herencia en ser un mara’akáme y que devino en un obrero en la fábrica de Ford, en un intérprete del huichol y de su cultura, en un artista que paradójicamente abandonó las creencias y la filosofía de su comunidad para transformarse en un convencido testigo de Jehová. El tema delicado de la introducción de nuevas religiones incompatibles con las creencias y prácticas tradicionales, también es abordado en un texto más de la compilación.
En esa segunda parte del libro, varios de los capítulos abordan la necesidad de una educación intercultural y las dificultades a primera vista insuperables para llegar a ser una realidad.
Al respecto, son alentadoras las entrevistas que realiza a jóvenes indígenas que asumen dos tipos de identidades: como wixaritári y como mexicanos. En relación con la participación de esa gente joven, se aborda la pregunta de sí estos nuevos profesionistas indígenas traerán beneficios a sus comunidades o sólo logros y avances de tipo personal, y si los que ingresan en las universidades, por ello, necesariamente participarán en un progresivo olvido y pérdida de la cultura propia.
Dos ámbitos más no podían escapar al interés de la autora para abordar los grandes desafíos que han de enfrentar actualmente los wixaritári y que, en realidad, son, como en el caso de la interculturalidad, problemas universales que atañen no sólo a los grupos indígenas, sino a toda la humanidad. Particular atención da a las acciones emprendidas para la defensa del territorio, del patrimonio y de los lugares sagrados, frente a los embates del capitalismo más feroz, como el de los desarrolladores turísticos, el de las empresas agroindustriales y el de las grandes mineras, embestidas que cuestionan los derechos más elementales a la vida y el respeto a la naturaleza.
Finalmente, en vista de la importancia del arte entre los wixaritári, Marina nos ofrece un interesante recuento de la evolución de la creación artística desde que surgen los cuadros de estambre en los años cincuenta, y ofrece el análisis de las obras de varios artistas destacados.
En esa segunda parte del libro se puede apreciar cómo a diferencia de la situación en los setenta, la voz propia de las comunidades, de sus integrantes a nivel comunitario y personal, se hace oír cada vez con más fuerza, en instancias nacionales e internacionales, con la palabra, el escrito y la presencia en el mundo virtual de la Web.
Sin duda, Los huicholes o wixaritári: entre la tradición y la modernidad…, es una obra que ofrece al lector un valioso material para apreciar la valiosa riqueza cultural del país, así como la complejidad de los problemas que se presentan para preservar su valiosa diversidad.
MARIE-ARETI HERS
Instituto de Investigaciones Estéticas,
UNAM
DIMENSIÓN ANTROPOLÓGICA, AÑO 29, VOL.84, ENERO-ABRIL, 2022
