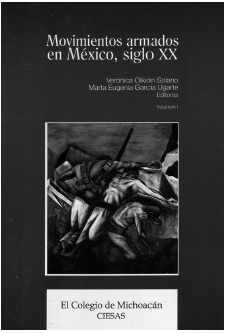 La historia de la guerrilla en el siglo XX mexicano es un tema importante y ha influido de muy diversas maneras. Abrir el tema a la discusión académica tiene gran mérito, y si bien el título se refiere a las guerrillas de todo el siglo, la mayor parte de los textos se refieren en realidad a la segunda mitad, y más concretamente al último tercio de la centuria pasada.
La historia de la guerrilla en el siglo XX mexicano es un tema importante y ha influido de muy diversas maneras. Abrir el tema a la discusión académica tiene gran mérito, y si bien el título se refiere a las guerrillas de todo el siglo, la mayor parte de los textos se refieren en realidad a la segunda mitad, y más concretamente al último tercio de la centuria pasada.
El libro (los tres volúmenes) es el resultado de un encuentro (Foro de Discusión Académica “La guerrilla en las regiones de México”) llevado a cabo en El Colegio de Michoacán en Zamora, en julio de 2002.
Hoy podemos abordar con soltura el tema de la guerrilla de los años setenta, e incluso las del fin del siglo. Pero las publicaciones sobre el tema suelen tener más un sentido de crítica política, de denuncia o de testimonios. Por eso la iniciativa del Colegio de Michoacán tiene un valor especial, ya que convoca a un análisis con otras exigencias, más crítico en el trato de las fuentes, con bibliografías más amplias y, en general, con los instrumentos habituales de la academia. El resultado ofrece una lectura de amplios márgenes, tanto en los objetos específicos de estudio como en enfoques y uso de fuentes.
No hay un recorrido exhaustivo de todas las guerrillas en todas la regiones, no podía haberlo por la naturaleza de la convocatoria; llegaron los que llegaron. Pero el conjunto cumple muy bien con una visión del fenómeno guerrillero moderno (o contemporáneo, si se prefiere), aborda prácticamente todos los hechos importantes, y cumple con mostrar los escenarios y los caminos. Cumple con abrir preguntas, como dicen las propias editoras en la introducción, citando a Andrés Fábregas: “como era de esperarse, fueron mucho más las preguntas que quedaron sin respuesta que las aclaradas. Pero esas preguntas son líneas de investigación que plantean un formidable reto a los académicos y a los propios ex guerrilleros” (p. 14).
La dificultad de ofrecer una visión de conjunto de la guerrilla de todo un siglo es obvia; el registro de este libro, sin embargo, logra tocar los periodos y las experiencias nodales. Se extraña, sí, la ausencia del villismo; no obstante lo cual logran tocarse el principio y el fin del siglo: de los zapatistas de la revolución en “El zapatismo. Causas, orígenes y desarrollo de una rebelión campesina radical”, de Ávila Espinosa, hasta la otra punta del siglo, mostrada con “Entre Ixcán y las Cañadas”, de Gabriela y Mario Vázquez Olivera, y “El neozapatismo. De guerrilla a Social Movement Web”, de Xochitl Leyva.
Sobre la primera mitad del siglo XX encontramos, además del zapatismo original, la guerra cristera en dos ensayos muy interesantes: “La jerarquía eclesiástica y el movimiento armado de los católicos (1926-1929)”, de Marta Eugenia García Ugarte, y “Los cristeros del Peoresnada“, de Alicia Olivera. El primero da cuenta de las posiciones cambiantes y ambiguas de la Iglesia hasta la llegada a los acuerdos del 29; el segundo nos presenta una fuente nueva que enriquece la visión de los cristeros en sus propios códigos.
De una mirada de conjunto a toda la guerrilla del siglo, quizá podamos señalar al jaramillismo como la “cintura”, la pieza que comunica a la guerrilla antigua, rural y telúrica, con la nueva guerrilla que surgiría en los años sesenta, con influencia clara del pensamiento socialista en dosis distintas y conciencia desigual. El jaramillismo tuvo una raíz zapatista, incorporó una experiencia política de cuño cardenista, se relacionó con el henriquismo del medio siglo, y acabó incorporando ideas socialistas. Sus destacados miembros fueron soldados o capitanes de Emiliano Zapata; los sobrevivientes —luego de la masacre de 1963, cuando el ejército ejecutó a Rubén Jaramillo y su familia— encontraron nexos con el Partido de los Pobres, vivieron la guerra sucia, y ya ancianos, los que con Zapata eran adolescentes estuvieron presentes en actos del EZLN en 1994. Sobre esa cintura de la guerrilla y del siglo encontraron dos textos: “Por las buenas no se puede. La experiencia electoral de los jaramillistas”, de Tanalís Padilla y “Hacia el levantamiento armado. Del henriquismo a los Federalistas. Leales en los años cincuenta”, de Elisa Servín.
La mayor aportación de este libro la encontramos en el conjunto de trabajos sobre la guerrilla del último tercio del siglo XX. La guerrilla rural en sus expresiones regionales de Chihuahua y Guerrero, y la proliferación de guerrillas urbanas a lo largo de todo el país, muy vinculadas con los movimientos estudiantiles y sociales, enormemente influidos por los pensamientos socialistas y la experiencia de la revolución cubana.
Este conjunto de estudios tiene grandes virtudes y también, por supuesto, deficiencias. Abarca la experiencia de la guerrilla del último tercio del siglo, empezando en 1965 en Chihuahua (Víctor Orozco: “La guerrilla chihuahuense de los sesenta”), donde se ubica generalmente el inicio de la guerrilla moderna mexicana, en el emblemático ataque al cuartel de Ciudad Madera el 23 de septiembre, muy vinculado a los movimientos campesinos que luchaban por la tierra contra los grandes latifundios —”es la hora de apoyarnos en el 30-30 y en el 30-06, más que en el Código Agrario y la Constitución”, escribió Arturo Gámiz, su líder—. Este grupo usaba un lenguaje expresamente socialista. La lucha armada se enlazó a movimientos sociales —estudiantiles y populares— y tuvo su continuidad en otro grupo guerrillero, heredero de aquel de Madera, que en 1968 también fue masacrado.
Verónica Oikión (“El Movimiento de Acción Revolucionaria, una historia de radicalización política”) relata la historia de un grupo con raíces michoacanas, de programa marxista y vínculos con países socialistas (nacido en la Universidad Patricio Lumumba y entrenado en Corea).
Monterrey y Guadalajara son plazas claves en la historia de la guerrilla urbana. Así, Óscar Flores en “Del movimiento universitario a la guerrilla, el caso de Monterrey (1968-1973)” destaca que en esa ciudad nacieron algunos de los grupos más representativos de la lucha armada de esos años: “En el caso de Nuevo León, los acontecimientos estudiantiles locales alimentaron la creación de varios grupos radicales de izquierda que pasaron a la lucha armada. Entre otros están: las Fuerzas de Liberación Nacional (FLN), Los Procesos, el Movimiento Espartaquista, la Liga de Comunistas Armados (LCA) y por supuesto la Liga Comunista 23 de Septiembre.” En Guadalajara (Ramón Gil Olivo: “Orígenes de la guerrilla en Guadalajara en la década de los setenta”) también se encuentra una relación muy estrecha con los movimientos estudiantiles, y en este caso con barrios populares. Son los mismos años y parecen tener motivaciones similares.
Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, casi no es necesario decirlo, son los guerrilleros más populares de esta historia. Son de Guerrero y se enlazan en una historia regional de autoritarismo caciquil y gubernamental. El tema se aborda en dos ensayos, el de Claudia Rancel y Evangelina Sánchez Serrano (“La guerra sucia en los setenta y las guerrillas de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas en Guerrero”), y el de Mario Ramírez Salas (“La Relación de la Liga Comunista 23 de Septiembre y el Partido de Los Pobres en el Estado de Guerrero en la década de los setenta”). El tema es crucial: los dos “tipos” de guerrilla (la 23 de Septiembre, urbana, el Partido de los Pobres, rural) se encuentran y su diálogo fracasa. No podía ser de otro modo, eran procesos muy distintos y tenían perspectivas también diferentes.
Prácticamente todos los ensayos dan cuenta de una constante: la relación de las luchas armadas con movilizaciones sociales casi siempre reprimidos violentamente. En algunos casos la relación es estrecha y también compleja. El trabajo de Abel Barrera y Sergio Sarmiento (“De la montaña roja a la policía comunitaria. Violencia y militarización en la región de la Montaña de Guerrero”, p. 657) relata una historia regional cuyo objeto de estudio no es la guerrilla, sino la compleja política de los movimientos sociales y su enfrentamiento con las políticas de los gobiernos estatal y federal.
Hay temas que se repiten y permiten una reflexión más global y da pistas por todos lados, como el de la guerra sucia —que suele referirse como “la así llamada guerra sucia”, porque a muchos analistas no les convence el nombre, quizá por impreciso, pero que todos saben que se refiere al uso de la violencia ilegal por parte del gobierno en contra de supuestos guerrilleros y ciudadanos que tienen con ellos alguna relación familiar, de amistad o simple vecindad—. Pero más allá de las desapariciones y homicidios cometidos por las autoridades, la guerra sucia responde a una estrategia aprendida por los gobiernos de muchos países, y parecen tener influencias decisivas. A tal estrategia, aplicada en México desde los años sesenta ante la guerrilla de Chihuahua, Juan Fernando Reyes (“El largo brazo del estado, la estrategia contrainsurgente del gobierno mexicano”, p. 405) la llama guerra de baja intensidad, y ubica su origen en la Escuela del Ejército de los Estados Unidos para América Latina, llamada Escuela de las Américas. Sobre el mismo tema y periodo, más concentrado en la participación del ejército mexicano, encontramos el artículo de Jorge Luis Sierra, “Fuerzas armadas y contrainsurgencia” (1965-1982).
Otro tema que llama la atención es el de la participación de las mujeres en las guerrillas, el cual es abordado en “La participación de las mujeres en los movimientos armados”, de Macrina Cárdenas, y “Entonces nosotras no nos pudimos mandar solas. La fuente oral, las mujeres y las guerrillas en Guatemala”, de José Domingo Carrillo.
Como intenté mostrar en las líneas anteriores, el resultado del encuentro en El Colegio de Michoacán es un mosaico extraordinariamente rico y oportuno. Entre los distintos artículos hay numerosos vasos comunicantes, aun cuando las preguntas se repiten y no siempre encuentran respuestas rotundas. Tras un recorrido por las historias de las guerrillas se puede regresar a los primeros trabajos del libro, los que intentan visiones globales: “La memoria sumergida”, de Ricardo Melgar; “Las fuerzas armadas y la guerrilla rural en México”, de José Luis Piñeyro, y “El impacto de la guerrilla en la vida mexicana”, de Sergio Aguayo. También destacan los estudios agrupados en la sección Interpretaciones y revisiones historiográficas, como los trabajos de Daniela Spenser: “La historia de la guerra fría y sus implicaciones para México”; Arturo Luis Alonzo: “Revisión teórica sobre la historiografía de la guerrilla mexicana”; José Luis Alonso: “La guerrilla socialista contemporánea en México”, y Jorge Mendoza: “Los medios de información y el trato a la guerrilla”.
El encuentro que dio lugar a estos tres volúmenes se llevó a cabo en 2002, recién abiertos importantes archivos de las secretarías de Gobernación y de la Defensa Nacional, depositados en la Galería I del Archivo General de la Nación (AGN). Ya estaban abiertos, hacía más de una década, los fondos de la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales y de la Dirección Federal de Seguridad, ambos de la Secretaría de Gobernación, que incluyen documentación comprendida entre 1930 y 1985. Estos fondos se encuentran en la Galería II del AGN, el cual ha sido poco estudiado y aún no cuenta con guías completas. Esos archivos, y el cada vez mayor número de testimonios de protagonistas, ofrecen la posibilidad de ampliar el conocimiento de las guerrillas durante la segunda mitad del siglo pasado. Para los investigadores, y en general para los interesados en el tema, el libro editado por Verónica Oikión y Marta Eugenia García es ya un texto de referencia obligada.
Sobre el autor
Francisco Pérez Arce Ibarra
Dirección de Estudios Históricos, INAH.
