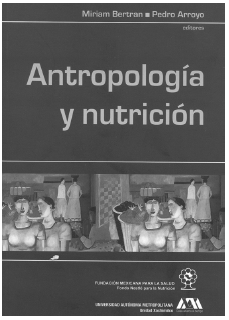 Ahora veo que hemos estado enfrascados no sólo en el estudio y análisis de la antropología y de la nutrición, sino también en su ejercicio: la mayoría de nosotros venimos de comer o vamos a comer. Debo aceptar que me ha sorprendido la enorme riqueza del material etnográfico de los textos compilados en este volumen, que muestra un trabajo de años de análisis. No hay desperdicio en el texto, obtuve mucho conocimiento etnográfico, y también aprendí sobre esta relación entre antropología y nutrición; no obstante, creo que mi comprensión teórica del fenómeno no avanzó en la misma proporción.
Ahora veo que hemos estado enfrascados no sólo en el estudio y análisis de la antropología y de la nutrición, sino también en su ejercicio: la mayoría de nosotros venimos de comer o vamos a comer. Debo aceptar que me ha sorprendido la enorme riqueza del material etnográfico de los textos compilados en este volumen, que muestra un trabajo de años de análisis. No hay desperdicio en el texto, obtuve mucho conocimiento etnográfico, y también aprendí sobre esta relación entre antropología y nutrición; no obstante, creo que mi comprensión teórica del fenómeno no avanzó en la misma proporción.
Organizo mi comentario con una brevísima referencia a los capítulos; destaco lo que me parece significativo, y advierto que mis observaciones están sesgadas. Luego haré unos señalamientos sobre las nociones teóricas que me parece necesario abordarse en el futuro.
En el capítulo 1 Pedro Arroyo nos hace un recorrido por los estudios de la nutrición realizados en México en los últimos cincuenta años, en especial aquellos enfocados en los aspectos sociales y culturales del fenómeno alimentario. Me llama la atención que ubique como inicio de este tipo de estudios la década de los cuarenta, cuando Manuel Gamio introdujo el término dieta indígena. Esta categoría ha tenido una influencia decisiva en el desarrollo de las ideas sobre alimentación en México. Por otro lado, se me hace de suma importancia que el autor afirme que a la fecha poco se sabe sobre las motivaciones culturales de diferentes estratos de la población para incorporar nuevos alimentos y formas diferentes de prepararlos y consumirlos (p. 23)
De Ellen Messer, autora del capítulo 2, destaco que ubique a la ciudad de México como lugar ideal para estudiar el tema de la relación entre la globalización y la dieta (p. 27). A mí me parece que es muy eficiente su propuesta de rastrear esta relación compleja a partir de la selección alimentaria, la categorización de alimentos, las dietas habituales, las creencias y las prácticas alimentarias, así como la doble función de las plantas como alimento y medicina.
En el texto se anuncia el cambio de paradigma, pues antes el saber común rezaba “piensa local, actúa global”; y ahora este lema se transformó en “piensa globalmente y actúa localmente”. Es decir, debemos poner atención en la manera en que el entorno global influye en los desarrollos locales y actúa con el propósito de proteger poblaciones, las culturas y los ecosistemas locales. En conjunto, los estudios sobre el encuentro entre los regímenes alimentarios sugirieron posibilidades de exploración en la alimentación del futuro o el futuro alimentario por país, región o localidad (p. 29). Esto requiere que los nutriólogos y los antropólogos sigan desempeñando un papel vital en el impulso de las normas nacionales y globales para la buena nutrición, la seguridad alimentaria y el valor humano de la alimentación, que es un derecho humano (p. 71).
El capítulo 3 corresponde al trabajo de Jesús Contreras y Mabel García Arnaiz, donde se nos complica el problema porque se ocupa de las condiciones del comportamiento alimentario de la población española y de la caracterización de las maneras de comer en la actualidad. La mayoría de los análisis sobre tendencias alimentarias se han elaborado a partir de lo que las personas dicen que comen o creen que comen o compran.
La mayor parte de nuestras conductas sociales, e incluso individuales, están articuladas por normas que nos indican lo que podemos o debemos hacer en cada momento y generan expectativas acerca de los que se considera deseable, adecuado, oportuno y conveniente. Una cuestión diferente es que las normas no siempre se cumplen o acaso se interpretan según uno u otro tipo de conveniencia. El comer también está sometido a esta misma influencia y a este proceso de aprendizaje e incumplimiento. En relación con la alimentación, nuestro comportamiento se articula mediante dos tipos de normas básicas diferentes entre sí, a veces incluso contradictorias: las normas sociales y las normas dietéticas. Se confronta lo que se come con lo que se dice de lo que se come y con lo que se dice que se debería comer. Aquí hay un problema, pues como lo había dicho uno de los clásicos de la antropología, “el problema de la antropología, entre otros, es que trabajamos con animales parlantes”.
De manera interesante confronta lo que se piensa es “comer sano” con lo que realmente se come. Las razones son numerosas y de carácter muy variado. Un día dicen una cosa y al día siguiente la contraria. Las caracterizaciones de lo que se entiende por comer sano, comer bien y comer bueno presentan bastantes coincidencias, pero también algunas incompatibilidades.
María Eunice Maciel es la primera que centra su análisis acerca de la relación entre cultura alimentaria e identidad en el caso de Brasil. En este capítulo, el 4, de manera explícita se denomina a la alimentación humana con claras implicaciones en las representaciones e imaginarios, abarca elecciones, calificaciones, símbolos que organizan las diversas visiones del mundo en el tiempo y en el espacio. Por ello es posible pensarla como un sistema simbólico
Apunta con justa razón una discusión entre comida y alimento, en la cual “comida no es sólo una sustancia alimentaria, es también […] un estilo y un modo de alimentarse. Y el modo de comer define también a aquél que lo ingiere” (p. 117). La alimentación, organizada como una cocina, puede ser accionada como un fuerte referencial de identidad y tornarse símbolo de una identidad atribuida y revindicada (p. 118).
Así, propone que tanto la identidad social como la cocina son procesos relacionados con un proyecto colectivo que incluye una constante reconstrucción, y no como algo dado e inmutable; en la medida en que están sujetas a constantes transformaciones y frecuentes recreaciones, no pueden ser reducidas a inventarios o repertorios de ingredientes y convertidas en fórmulas o combinaciones de elementos cristalizados en el tiempo y en el espacio (p. 118).
Hagamos la comparación para ver qué nos puede enseñar: en Brasil se suele hablar de influencia blanca (portuguesa), negra e indígena, con lo que se reedita en el ámbito culinario lo que se llamó mito fundador de lo brasileño. Fábula de las tres razas, resaltando la distancia significativa entre la “presencia empírica de los elementos y su uso como recursos ideológicos en la construcción de la identidad social, como fue el caso brasileño” (p. 119), y que también sucede en el caso mexicano con el mito del mestizaje y sus expresiones culinarias.
Sara Elena Pérez Gil nos arroja un reto doble en el capítulo 5: por un lado llama la atención a los estudiosos del tema, ya que es escaso el interés por parte de los especialistas de la nutrición en los aspectos socioculturales; por el otro, a que en esos estudios se requiere de la percepción que tienen las mujeres sobre el proceso alimentario (p. 137). Me gustaría destacar las motivaciones que la indujeron a este doble reto, pues la búsqueda de aproximaciones teórico-metodológicas distintas a las aprendidas como parte de la visión predominante de las escuelas de nutrición de México la hizo incursionar en disciplinas como la antropología y en metodologías y técnicas cualitativas, con el propósito de comprender con más detalle el proceso alimentario en la perspectiva de género como una categoría social que ayuda a entender la relación que se establece entre los sexos dentro del proceso alimentario (p. 138).
En el capítulo 6, Janette Pardío, Pedro Arroyo y Rose Lema nos hablan de dos comunidades mayas rurales de Yucatán y donde los mayas actuales continúan preparando ciertos alimentos de la manera en que lo indica el primer recetario de comida yucateca publicada en 1832. Con el propósito de indagar más sobre estas manifestaciones, estudian el binomio lengua/habla de ciertos platillos en dos comunidades mayas, con el propósito de identificar los ingredientes que pertenecen al uso colectivo (es decir, el habla). Destaco dos puntos: el primero es la puesta en práctica del modelo de Saussure y la consabida distinción entre lengua y habla, y el segundo que informan nítidamente sobre algunos elementos culinarios en su contexto etnográfico antropológico.
Luis Alberto Vargas nos muestra en el capítulo 7 una cara distinta de la relación entre alimentación e identidad. Para él, y en el caso mexicano, debe utilizarse la aplicación de la antropología considerando los contextos interculturales. Destaco que concibe a la cultura como una creación colectiva que interioriza cada persona. Por tanto, es válido hablar de una cultura de los conglomerados humanos y también de la de cada cual. Es en este doble sentido que concebimos la relación intercultural como la interacción entre individuos o grupos con diferente cultura (p. 176). Entre los múltiples elementos de la cultura, destaca que la alimentación permite comprender las variedades de la relación intercultural de manera más clara (p. 180).
Mercedes García Cardona, Jeannette Pardío, Pedro Arroyo y Salvador Arana nos vienen a dar el mate en el capítulo 8, porque buscan medir la eficacia de los grupos familiares para resolver una necesidad básica: la alimentación, y en especial, como expresión de esta eficiencia se analiza la diversidad de la dieta familiar. Según señalan, las variables investigadas son la participación de los integrantes de la familia en actividades económicamente activas, la distribución de las labores domésticas, y el uso de redes familiares, sociales y de servicios institucionales que coadyuvan a la obtención de otros recursos (bienes o servicios). Asimismo, “el tamaño, composición y etapa del ciclo de desarrollo de la familia se incluyeron como variables moduladoras de cada uno de los factores considerados” (p. 198). Destaco el registro etnográfico fruto de la observación de las actividades relacionadas con la alimentación y de las ricas entrevistas que realizaron a las preparadoras de los alimentos, con el propósito de integrar un relato de vida vinculado con la alimentación (p. 199).
Miriam Bertran nos conduce por los significados, esa red de signos y símbolos en la que estamos atrapados. Destaco que utiliza eficientemente dos formas operativas de ubicar los símbolos, pues las ideas que una población tiene sobre los alimentos se reflejan en los significados que les atribuyen, lo cual se constituye en un sistema para regular las elecciones alimentarias. Los alimentos son portadores de significados, entendidos éstos como los atributos que les confiere una población para clasificarlos de manera que guíe su elección según la ocasión, la imagen corporal y el prestigio, entre otros factores.
Estos dos tipos de significados son el externo y el interno. El primero se refiere a las condiciones ambientales en que vive un grupo; el acceso a los alimentos, el sistema de mercado, los precios y el dinero disponible para comprarlos, las condiciones climáticas; los imperativos de la vida laboral con horarios y formas de comida determinadas, así como la organización doméstica, el cuidado de los hijos y la exposición a alimentos nuevos. Los significados internos constituyen lo que quieren decir las cosas para quien las usa, de manera que se vuelve familiar e íntimo el mundo material. Son la expresión de la adaptación doméstica a las condiciones externas: qué se come, dónde, cuándo, cómo, con quién, con qué y por qué. Cada ocasión tiene su propia expresión alimentaria, el trabajo, el deporte la fiesta infantil, el descanso, el ocio, la gratificación después del esfuerzo, etcétera.
Destaco que este análisis permite relacionarlo con la identidad, pues a través de sus decisiones alimentarias los individuos se declaran pertenecientes al grupo en el que viven, de manera que les sirven para identificarse y, al mismo tiempo, diferenciarse de otros. Así, hay comida característica de los estratos altos o bajos, de adolescentes, de ciertos grupos étnicos, entre muchas otras. Del mismo modo, la alimentación es un marcador que puede usarse para mostrar que se ha dejado de pertenecer a cierto sector de la población; tal es el caso de muchos grupos indígenas de México, que para integrarse a la sociedad cambian su comida tradicional por alimentos industrializados (p. 222). No es despreciable, siguiendo este argumento, llegar a la identificación, pues las ideas que una población tiene sobre la comida constituyen sólo un elemento de los varios que se ponen en juego cada vez que debe decidirse qué comer (p. 223).
Luis Ortiz Hernández, Guadalupe Delgado y Ana Hernández, autores del capítulo 10, señalan que en años recientes se ha dado en México un incremento de la población que vive en estado de pobreza, y de modo simultáneo ha ido creciendo la población que se clasifica como obesa. (p. 237). Ese aumento paralelo de la pobreza y la obesidad pareciera una paradoja, ya que tradicionalmente se considera que la escasez de recursos condiciona un menor consumo de alimentos, y esto, a su vez, puede traducirse en un menor peso corporal. Por ello se requiere reflexionar acerca de la posible existencia de mecanismos que vinculan la pobreza a la obesidad. La premisa que guía a los tres investigadores es que la desigualdad social es una de las barreras más importantes que pueden impedir a una proporción importante de la población adoptar hábitos alimentarios y realizar actividades físicas compatibles con un mejor estado de salud (p. 240).
Finalmente, en el capítulo 11 Pilar Torre y Monserrat Salas nos recuerdan el origen, ya que la maternidad ha sido estudiada, entre otras razones, para preguntarse si está determinada por aspectos bio-sicológicos (instintivos) o por un aprendizaje práctico (cultural). Aunque la polémica no se agota, las ciencias sociales actuales reconocen la complejidad cultural de la maternidad y sus experiencias concretas como heterogéneas e históricamente determinadas (p. 257). Destaco uno de sus argumentos: la alimentación infantil es un proceso dinámico, del cual forma parte la lactancia materna, no sólo la producción de leche humana. Asimismo, pone en contexto a la alimentación como parte de prácticas sociales ubicadas dentro de las relaciones de género y sus significados culturales.
Expongo ahora mis comentarios. Estamos ante un tema poco estudiado por la antropología, y por ello los trabajos son muy diversos. No obstante, creo que hay dos asuntos comunes: patrones de consumo y la relación entre salud y cultura. Los patrones de consumo forman parte del proceso económico que incluye a la producción/distribución/consumo, y es justamente el menos estudiado de los tres. Entender este concepto implica incursionar en los fenómenos de gusto y moda. El que se elija un producto no obedece simplemente a sus cualidades intrínsecas, sino sobre todo a que un grupo que goza de prestigio lo adopte como parte de su estilo de vida. Esto provocará imitaciones de otras personas que desean emular el prestigio, como han demostrado Pierre Bourdieu y S. Mintz.
La globalización no ha impuesto de una manera plena la masificación del consumo ni vemos la uniformidad y el condicionamiento del gusto. Hay por doquier una avalancha de vulgaridades masivas (frituras, bebidas energéticas, prendas de dudoso origen y objetos de peluche), pero en el mercado actual ocupan un lugar notable los productos naturales, orgánicos y auténticos. En la oferta de productos se encuentran tanto objetos de última generación biotecnológica como lo que ya se ha perdido: el pasado, la tradición y la nostalgia. Es decir, los alimentos esconden relaciones desiguales de poder entre quienes producen, distribuyen, legitiman y consumen los bienes. Es aquí donde el poder se ve con toda claridad en el marco de la globalización, donde los símbolos deben ser resignificados.
En cuanto al segundo aspecto, la relación entre cultura y salud, buena parte de los autores de los 11 ensayos proponen inducir el consumo de bienes alimentarios nutritivos para gozar de buena salud. La autenticidad de esta idea es un valor construido culturalmente en las arenas del poder. Pero ¿un adecuado gusto culinario nos lleva de veras a la buena salud? Esto sólo puede responderse en el contexto de los conflictos, negociaciones y alianzas entre los grupos económicos, de salud, de poder y académicos, como en el caso del texto. Por ello, un asunto poco abordado en el libro es que la nutrición y el consumo han sido utilizados como nueva estrategia de comercialización. La globalización genera, por tanto, un fenómeno paradójico entre la oferta y la demanda.
Por último, qué relación podemos establecer entre cultura y comportamiento alimentario, si la cultura es una matriz tanto conciente como inconsciente que da sentido al comportamiento y al pensamiento; es decir, si se trata de signos y símbolos. Éstos transmiten conocimiento e información; generan valores y sentimientos y estimulan las utopías, como ha definido el antropólogo R. Varela. Ahora bien, el comportamiento es una actividad extramental, que en el texto trata de relacionarse con una actividad intramental. ¿Cómo es posible esperar que un orden intramental genere cambios en el aspecto extramental? Es decir, veo difícil que cambien los comportamientos alimentarios de quienes sólo tienen para comer tortilla, chile y frijoles con tan sólo predicarles otra cultura.
La cultura sólo tendrá influencia en el comportamiento cuando cambien las condiciones materiales. Y deberíamos profundizar en el estudio de qué tipo de relación se puede establecer entre la cultura y las conductas alimentarias: ¿es una relación de oposición, de carácter unidireccional, de concomitancia, de complementariedad, de mutua causalidad? Es muy importante recomendar este texto por la feliz convergencia entre académicos, investigadores y miembros de una fundación dentro del marco de la universidad.
Sobre el autor
Alejandro González Villarruel
Subdirección de Etnografía, Museo Nacional de Antropología INAH.
