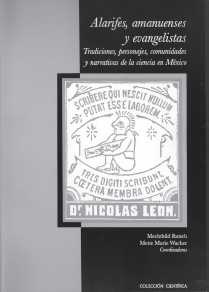 A propósito del décimo aniversario del Seminario de Historia, Filosofía y Sociología de la Antropología Mexicana, apareció un volumen conmemorativo en el que colaboran diversos miembros del seminario, cuyas sesiones regulares se han enriquecido siempre por un sentido crítico aderezado por el infaltable ejercicio del compañerismo y la amistad.
A propósito del décimo aniversario del Seminario de Historia, Filosofía y Sociología de la Antropología Mexicana, apareció un volumen conmemorativo en el que colaboran diversos miembros del seminario, cuyas sesiones regulares se han enriquecido siempre por un sentido crítico aderezado por el infaltable ejercicio del compañerismo y la amistad.
Integrado por 17 artículos que se agrupan en torno a cinco grandes temas (historia, conceptos y tradiciones; la escritura de la antropología; personajes de la antropología; comunidades científicas; teorías y narrativas de la antropología mexicana), el volumen inicia con el texto donde Carlos López Beltrán pugna “Por una nueva historiografía de los conceptos científicos. El caso de la herencia biológica”, el cual nos ofrece básicamente un planteamiento acerca de la manera de abordar las dificultades y bondades que da al historiador de las ciencias el seguimiento y revalorización historiográfico de la noción de concepto, que en este caso es el de herencia biológica.
El apartado de Historia, conceptos y tradiciones concluye con “El programa de la sociología y su reestructuración”, en el que Fernando Castañeda Sabido aborda el proceso de desestructuración y desplazamiento del discurso de la sociología por diversas enunciaciones teóricas durante las pasadas dos décadas. Propone caracterizar el programa de conocimiento de la sociología y cómo se demarcó de la filosofía política, la economía y otras teorías normativas, indicando así su agotamiento y necesidad de reforma. Castañeda ilustra la manera en que una disciplina articula su perfil paradigmático y el acento de sus transformaciones, lo cual revela en la radicalización de algunas temáticas no sólo la caracterización de la disciplina misma, sino también la ocurrencia de tendencias teóricas no siempre afortunadas.
El segundo apartado, La escritura de la antropología, arranca con el trabajo de Fernando López Aguilar, “La arqueología y la escritura del pasado”, cuyas líneas revelan que, desde su lectura del pasado, tan pronto el arqueólogo se abroga la concesión de “escribir por el otro “, en esa misma medida construye una especulación sobre el sujeto, de modo que la arqueología es eminentemente una toma de poder. Así, la esencia del texto radica en un doble dilema: el de la construcción de sentido del tiempo desde nuestro aquí y ahora, y la búsqueda de su ruptura hermenéutica para acceder a la posibilidad de comprender el sentido de la otredad, estudiada con las herramientas y métodos arqueológicos.
La exploración de este segundo tema cierra con “El delicioso suplicio de escribir antropología”, donde Carlos García Mora nos acerca a la hoja de papel como espacio liberador de las impresiones que deja en el antropólogo el ejercicio de la escritura como suma de las delicias y suplicios de sus experiencias, y a la vez síntesis del quehacer antropológico que halla su fase última en el texto. Si bien en el procesamiento del dato etnográfico el antropólogo recrea una forma de vida, García Mora se pregunta por qué es tan difícil escribir, de ahí su ánimo por revertir el sentimiento de animadversión de muchos antropólogos ante la página en blanco para volcarlo en una práctica placentera. Así logra mantener su preocupación por alentar el tránsito de la escritura científica al texto humanístico, sin atenuar la creatividad intelectual o invalidar la propia experiencia existencial, de tal suerte que el producto final sea el libro como una “obra total”.
El tercer tema, Personajes de la antropología mexicana, está encabezado por Bárbara Cifuentes con el artículo “Lenguas e historia en tres obras mexicanas del siglo XIX”. Ahí se subraya que la institucionalización de la lingüística ocurrió gracias a la constitución de sociedades científicas y literarias comandadas por eruditos autodidactas, espacios donde a su vez se desarrollaron Manuel Orozco y Berra, Francisco Pimentel y Joaquín García Icazbalceta, creadores de las obras bajo estudio, que paralelamente ilustran la conformación de una disciplina como especialidad diferenciada.
En “La danza de las disciplinas. El Museo Nacional a través de los trabajos de Gumesindo Mendoza”, Rafael Guevara Fefer se muestra inconforme con el olvido impuesto a los naturalistas de la Sociedad Mexicana de Historia Natural, por lo que destaca su aportación —y sobre todo la de uno de sus más insignes miembros, Gumesindo Mendoza— en la consolidación institucional del Museo Nacional, así como de disciplinas como la biología, la etnología y la lingüística durante la segunda mitad del siglo XIX. Gracias al rescate de estos profesionales de la “obra negra”, el autor aporta elementos para comprender y desmitificar la gestación de la comunidad antropológica, sirviéndose de Mendoza para ilustrar los enfrentamientos académicos derivados de la polaridad entre liberales y conservadores, y además atisbar a la metamorfosis del amateur en un profesional dentro de la maduración misma de las disciplinas decimonónicas.
Continuamos con Fernando González Dávila y su texto, “El doctor Nicolás León frente al evolucionismo”, donde aborda la circunstancia polémica del científico dividido entre su fe religiosa y la objetividad que lo distingue como tal. González analiza la ausencia de una postura definida por parte de Nicolás León ante la discusión del evolucionismo y el origen del hombre dado su catolicismo. Si bien el autor piensa que en el aula León ventilaba sus opiniones, su silencio obedecía a los nexos mantenidos con gente del clero o vinculada a él; de tal suerte, basado en un probable drama personal, el autor nos devela los vericuetos de cómo un colectivo fija sus reglas de integración, a veces aderezadas por la frágil condición humana.
El texto siguiente corresponde a Ana María Crespo y Beatriz Cervantes, “La mirada de Kirchhoff al Bajío. Un caso para la historia de la arqueología”, cuya primera revelación indica que la historia no solamente se cimienta en el “hecho” como acto consumado, pues en dicho artículo las autoras dan cuenta y noticia de un proyecto multidisciplinario, concebido por Paul Kirchhoff, que no “fue lo que pudo haber sido”. La investigación arqueológica que Kirchhoff deseaba emprender perseguía la verificación de pesquisas a través de su trabajo con las fuentes históricas; sin embargo, como otras contribuciones que se quedaron en el tintero, también merecen si no su análisis o reimplantación, por lo menos un acto de divulgación y rescate.
Este apartado de Figuras de la antropología mexicana cierra con el texto “Utopías españolas en tierras mexicanas: Ángel Palerm y la formación de nuevas generaciones de antropólogos”, de Alba González Jácome, quien pone en perspectiva la visión del antropólogo español como constructor de “utopías”, en este caso creando nuevas instituciones formadoras de antropólogos. Con la premisa de “solamente se aprende a investigar investigando” y la enunciación de la vocación magisterial, así como la ponderación del trabajo de campo y la dirección marcada por la teoría neoevolucionista, la autora se aproxima no sólo a la constitución del proyecto educativo palermiano, sino a la forja de una tradición académica alterna dentro de los derroteros de la antropología mexicana, cuyos cauces, incluso, van poco más allá de la ENAH.
La cuarta sección o apartado, Comunidades científicas, abre con el artículo “Los Anales del Museo Nacional” de Rosa Brambila Paz y Rebeca de Gortari, texto en el que se aborda el periodo 1877-1909 de los Anales, por representar un parteaguas en la historia de la antropología mexicana, marcado por su profesionalización y la construcción de un vocabulario “preciso y propio” para conocer el México antiguo. Con la aparición de los Anales se impulsó al mismo tiempo la divulgación de la ciencia y la concepción de una identidad nacional mediante el estudio del pasado prehispánico, de modo que el trabajo refiere algunos aspectos de esta publicación desaparecida en 1977; de ahí que sea una excelente introducción no sólo para conocer su importancia, sino una guía para acercarnos a sus valiosos materiales.
“Sobre historia de la antropología mexicana: 1900-1920”, de Mechthild Rutsch, es un texto en el que se pondera la escasez de trabajo interdisciplinario a favor de la historia de la antropología en nuestro país. Para ello se busca enfocar el devenir de la ciencia enfatizando sobre la importancia de considerar las principales características de los procesos institucionales y su profesionalización “antes y después de la Revolución”, lo cual implica rupturas y continuidades. La investigadora desarrolla su análisis desde la situación del Museo Nacional, mismo que se explica por el proyecto educativo liberal, y hasta la Escuela de Altos Estudios de la Universidad Nacional el estudio señala que la formación de antropólogos, a pesar de la nueva estructura de educación superior, vería lejana su consolidación, aun cuando dicho propósito sería asumido por los gobiernos posteriores. Así, la exposición acota que la demarcación de los procesos y contextos institucionales —donde se gestó la historia de nuestra disciplina— permite cuestionar sus mitos o reexaminar los “adjetivos de la antropología nacional”.
A su vez, José Roberto Téllez Rojo, autor de “El maestro y las alumnas. Una excursión escolar de la clase de etnología del Museo Nacional en 1906”, parte de una situación casi anecdótica: la excursión dada a conocer por los diarios de la época para ofrecer la reconstrucción de lo que significaba la relación alumnado-profesor en los cursos ofrecidos por el Museo Nacional. Apoyándose en periódicos y la consulta de archivos, Téllez Rojo ofrece una idea de la manera en que se preparaba a los estudiantes de mano del doctor Nicolás León, volcando también su mirada a los cursos, el perfil de los alumnos, la metodología del profesor y hasta la peculiaridad misma de la excursión, a ratos más parecida a un paseo dominical. Así, el autor bosqueja la ambientación y consolidación de un colectivo en ciernes, donde la formación de profesionales era entonces un propósito que a carta cabal el Museo distaba de ofrecer.
“El proyecto de Tenayuca y la comunidad arqueológica en México: 1925-1935”, de Haydeé López Hernández, rescata de soslayo la historia de Tenayuca, connotado sitio para el desarrollo de la arqueología nacional y escaparate de los hombres que participaron en este proyecto, miembros de una importante generación. El “caso” Tenayuca es importante por los eventos que suscitó, pues si por un lado muestra cómo el caudillaje de Manuel Gamio perpetuó sus proyectos gracias a una camarilla de amigos, por otra parte ilustra cómo se constituyeron en un colectivo que respondió ante propios y extraños sobre la polémica desatada por el proyecto en materia de conservación. El proyecto Tenayuca, tanto por sus connotaciones académicas como por su concepción de investigación integral, contribuyó a imbuir su carácter profesional y científico a la arqueología mexicana, amén de revelar también que la década de los veinte no es “un periodo sin significado propio”.
El tema de Las comunidades científicas cierra con el artículo “La comunidad antropológica de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM)”, donde Leif Korsbaek, Tonatiuh Romero Contreras y Carlos Castaños Montes fungen como autores y afectados directos del conflicto que describen: la influencia de camarillas políticas en el medio académico. A partir de una defensa de la “neutralidad académica”, los autores trazan la trayectoria de la entonces Academia de Antropología de la UAEM, creada en 1977, hasta su constitución en facultad, lo cual sólo cambió el escenario de actuación para el ya desde entonces grupo en el poder. Amén de los detalles, dicha camarilla ha hecho suya, entre otras, la práctica del plagio, cuando se suponía que debía guardar la calidad de las publicaciones que ofertan. En suma, el texto certifica la triste aseveración de que no sólo por inanición presupuestal se aniquilan instituciones.
El quinto tema, Teorías y narrativas en la antropología mexicana, inicia con el trabajo de Nicanor Rebolledo, “Antropología y educación intercultural. Perspectivas interdisciplinarias en México”, donde destaca el interés por el carácter interdisciplinario de la antropología mexicana y sus nexos con otras áreas de estudio, en particular la educación. El autor sigue los momentos clave de la historia de nuestra disciplina, vinculados a su vez con el proyecto integracionista de “educación nacional” posrevolucionario, y muestra que la relación con la psicología, la pedagogía y otras ciencias es más vital de lo que suelen pensar los propios antropólogos, hecho evidente por la apropiación de herramientas conceptuales o metodológicas (por ejemplo, la etnografía) a veces de manera errática. Mediante la interdisciplinariedad y su impacto en la educación indígena, al imbuirle su carácter de interculturalidad y su consumación en la educación intercultural, el autor llega a un punto crucial con la formación de profesionales bajo esta línea, de modo que al ponderar la interculturalidad evidencia la autodeterminación de los pueblos indios y el ejercicio de sus derechos culturales y lingüísticos.
El artículo de Sergio Ricco, “La antropología jurídica: un intento de regulación social”, señala que a pesar de la pérdida de soberanía nacional causada por el abandono de las responsabilidades sustantivas a cargo del Estado y la coyuntura actual, éste sigue normando a los grupos sociales organizados, entre ellos los indígenas, bajo una jurisprudencia ajena a su alteridad y próxima al conservadurismo. Moviéndose en las desavenencias derivadas de la controversia “tradición-modernidad”, eje nodal de la antropología jurídica, emergen cuestiones medulares como las suscitadas en torno de las posturas autonomistas o la persistente fragilidad conceptual en relación con la construcción teórico-metodológica del derecho consuetudinario, escollos que para el autor representan la ausencia de una tradición respecto a la denominada antropología jurídica.
Este último tema concluye con el texto “Narrativas vergonzantes, antropologías peligrosas”, de Ignacio Rodríguez García, quien a partir del recuento de los trabajos hechos a lo largo de la historia de las disciplinas antropológicas, señala no sólo la injerencia del Estado sobre ellas, sino cómo llegaron a niveles deplorables desde una “teoría omnipresente e inapelable”, sea el marxismo o las inercias posmodernistas. Consideradas por el autor como “narrativas vergonzantes”, se trata tan sólo de catapultas personales a costa de su utilidad pública. Al preguntarse sobre la utilidad de la antropología, Rodríguez García plantea cuáles serán las temáticas a desarrollar cuando se considera la trayectoria nacionalista, humanista y crítica de la antropología mexicana. Para él sólo pueden ser dos: una, “la problemática indígena sin paternalismo y sin sentimiento de culpa”, que evitaría la percepción del indigenismo como un apostolado, para llegar a análisis en concordancia con la ética científica, independientemente de oportunismos políticos —lugar de las “antropologías peligrosas”. La segunda: “la reacción de la derecha en el medio educativo y cultural”, que al influir directamente sobre la educación popular pone en juego nuestro proyecto de país ante el embate neoconservador, sin duda desdeñoso de su carga nacionalista.
Ante la riqueza y variedad de los textos, sólo resta al lector curioso sumergirse en sus hojas, palabras y tinta que ojalá continúen floreciendo en futuros trabajos.
Sobre el autor
Hugo López Aceves
Dirección de Etnología y Antropología Social, INAH.
