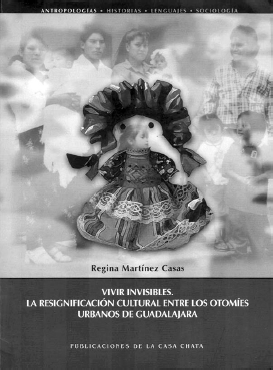 El texto de Regina Martínez entra en el catálogo de lo posible, no en el de lo probable: que algún día México sea un país de oportunidades verdaderas y luzcan por su evidencia las posibilidades entre todos los ciudadanos; en el que, superada la desigualdad étnica (segmentariedad), el país y sus poderes (económico, político y cultural) llegue a ser representativo de todos.
El texto de Regina Martínez entra en el catálogo de lo posible, no en el de lo probable: que algún día México sea un país de oportunidades verdaderas y luzcan por su evidencia las posibilidades entre todos los ciudadanos; en el que, superada la desigualdad étnica (segmentariedad), el país y sus poderes (económico, político y cultural) llegue a ser representativo de todos.
Estamos tan acostumbrados, durante siglos, a que los indígenas, todos ellos, sean sujetos de abuso de nuestra buena fe ciudadana y sean sujetos de aprovechamiento de la oposición que ejerce el colectivo no indígena, y dejemos a ellos la pura resignación como virtud que ya lo hemos asumido como normal.
La justificación del bien común o la invocación del interés social se usa de bálsamo para la paz social. Pero creo que ya nos hemos sobrepasado y exagerado los límites de la paciencia. Por algo menos que no en tiempo y en forma ya se habría organizado alguna revolución.
El libro aquí reseñado contiene una introducción, cuatro capítulos y conclusiones. Aquí me voy a enfocar en algunos aspectos que me son de interés, pues quien quiera saber en totalidad de qué trata el libro tendrá que leerlo. Sobre el título, celebro que no se use la tan abusada categoría de identidad cultural, ya que el libro demuestra que si bien las diferencias culturales en muchos casos suponen diferencias de identidad, no se sigue que toda diferencia de identidad suponga una diferencia cultural. La autora se propone dos casos, unos otomíes en su comunidad de origen; y otros en la ciudad de Guadalajara. En estos casos demuestra claramente que no hay entre ambos diferencia cultural que los haría tener identidades distintas.
Regina Martínez demuestra su argumento a través de la forma en que los indígenas otomíes resignifican los espacios urbanos de Guadalajara. Hay en el libro dos virtudes importantes: una la manera original de ver a la migración como un laboratorio en el que se ponen en evidencia los mecanismos de negociación histórica, social y cultural que se materializan como significados en la definición de cultura, probablemente más en boga en la antropología moderna; y la segunda, que son pocos los textos antropológicos que describen cómo se genera la significación, y menos aún los que definen el proceso. Se propone, por tanto, el estudio de las negociaciones presentes durante la interacción comunicativa que puede ayudar a profundizar en el conocimiento de las culturas.
En resumen, Regina Martínez estudia los mecanismos y estrategias de la significación cultural que utilizan migrantes otomíes provenientes de Querétaro y radican en la ciudad de Guadalajara, y debido a situaciones de interacción asimétricas, como las establecidas por estos migrantes con los miembros de la comunidad receptora, pueden poner en evidencia mecanismos muy elocuentes de negociación.
La autora llama resignificación al proceso complejo, tenso y conflictivo que presentan los migrantes para experimentar su cultura indígena, campesina y corporativizada —tanto en el contexto urbano como en su comunidad de origen—, con la que mantienen fuertes vínculos materiales y simbólicos. Es decir, es una cultura en dos espacios distintos y, por tanto, una sola identidad. No obstante, lo que demuestra la autora es que hay, por un lado, una definición de identidad interna de un grupo y que no es igual, por otro lado, a una identidad externa. Me explico a qué me refiero, y sigo el argumento de Regina Martínez para señalar a diferencia de lo que comúnmente afirman los estudiosos de la identidad: que lo central en las etnicidades no es la configuración de rasgos culturales, sino la reproducción de la identidad interna.
En el texto se demuestra este razonamiento justo a partir de la forma en que se mide la resignificación, en esas condiciones urbanas la coexistencia de modelos culturales distintos en el contacto entre grupos que no se aculturan, sino mantienen patrones e identidades indígenas en contextos no indígenas. A los dos contextos los denomina, siguiendo a Fishman (1972), dominios de interacción: la cultura indígena y la urbana.
Hay una segunda fase de investigación en el texto cuyos objetivos fundamentales son: a) construir una herramienta teórico-metodológica que permita dar cuenta de estrategias que utilizan los migrantes para significar su cultura en su comunidad de origen; b) describir los mecanismos que ponen en acción en los diferentes contextos, para negociar los significados culturales y lingüísticos con los que cuentan y requieren ser resignificados para vivir como indígenas en la ciudad, y c) analizar las consecuencias que la resignificación acarrea en los indígenas migrantes, pues los obliga a contrastar las coincidencias y divergencias de su modelo cultural con el modelo urbano. Finalmente, la autora tratará de ubicar quiénes son, dentro de la familia otomí, los principales agentes que negocian la resignificación cultural.
Para la autora es fundamental proponer en este estudio cómo se realiza la significación de la cultura. Pierre Bourdieu propone que la significación cultural se produce a partir de habitus que articula la realidad social del conocimiento “episteme” con la agencia individual de la construcción del conocimiento práctico. El habitus es la mediación entre lo individual y lo colectivo, y es a través de la socialización que se va construyendo, producto de la historia, la cual da lugar a principios generadores —schèmes— de percepción, pensamiento y acción. Todos los sujetos poseemos un habitus individual, pero también un habitus de clase que se encuentra en relación dialéctica y permiten la inteligibilidad de estas percepciones, pensamientos y acciones. La significación se produce como una doxa originaria en la relación entre el habitus (individual y de clase) y un determinado campo social en virtud de lo que Bourdieu denominó el “sentido práctico”.
De esta forma la significación no es sólo producto de la historia, sino de la particular operación de los habitus de los individuos durante la interacción, y esos habitus tienen un principio social, es decir, son parte del sistema cultural de una colectividad.
La autora propone tomar la idea de William Roseberry, quien propone analizar los componentes históricos de la significación en tres diferentes ámbitos: el de la historia personal del individuo; el de la historia de su comunidad, y el de la historia social que afecta finalmente la vida de toda una nación. Para Roseberry la antropología suele confundir estos tres tipos de historia, sobre todo cuando se trata de dar cuenta de relaciones de dominación-subordinación; en suma, es una antropología histórica productora de un entramado de significados.
Regina Martínez, por otro lado, señala que la cultura como sistema significativo es construido socialmente, y en el caso de los migrantes estas culturas no hegemónicas buscan espacios alternativos para tener acceso a manifestaciones públicas de su cultura, las cuales, aunque se dificultan, resultan identificables en los nuevos espacios urbanos de las llamadas ciudades mundiales.
La autora toma nota de qué manera la socialización es un espacio de resignificación cultural, pues la antropología social británica define a la socialización como la serie de mecanismos responsables de inculcar aquellos patrones y actitudes necesarios para desempeñar roles sociales determinados. Básicamente ha sido vista como una estrategia de interacción “vertical”, donde los adultos inculcan en los más jóvenes el sistema cultural al que pertenecen.
Regina Martínez analiza esta socialización a través de la lengua, ya que lingüistas como Greenberg (1963) proponen como un universal sintáctico la existencia de dos tiempos verbales: un presente y un no-presente que se refiere a lo sucedido previamente al presente. Sin embargo, la propuesta más radical sobre los marcadores gramaticales como reflejo de la organización cultural es la planteada por Benjamin Whorf (en Lucy, 1992), quien sostiene que el acercamiento a la cultura a través del análisis de las lenguas es una estrategia metodológica privilegiada, pues las lenguas guardan “marcadores” (fonológicos, léxicos o sintácticos) que permiten conocer rasgos de las culturas. Para la percepción de los interlocutores, el hablar significa una transmisión de la “realidad objetiva” contenida en las palabras, siendo una “realidad objetiva” diferente para cada comunidad lingüística.
Por otro lado, y de acuerdo con la tradición antropológica británica, distingue para el análisis etnográfico dos formas básicas de socialización. Por un lado, las “practicas” de socialización que tienen que ver con las actividades concretas para la transmisión de patrones y actitudes, y que incluirían los rituales de iniciación y cualquier entrenamiento infantil en actividades adultas —aunque con poca presión social—, debido precisamente a su condición de materia aprendida. Por otro lado existen los procesos de socialización que vienen a constituirse como modelos específicos de interacción social de todo un grupo, donde los individuos no son simplemente aprendices, sino copropietarios de un modelo cultural específico con todo lo que esto implica: desde un código comunicativo específico hasta un sistema completo de valores y creencias propias, ya que entre los antropólogos a partir de la década de los años sesenta la cultura “significa” antes que nada el mundo social.
La socialización en la migración, como la etnicidad, es resultado de la socialización entre comunidades asimétricas. Sin embargo, en las relaciones muy asimétricas los estereotipos afectan a la propia conformación identitaria de manera negativa. El grupo contrastante es “mejor en todo” (o casi todo) y son pocos los espacios de negociación que pueden darse. En México las relaciones de etnicidad son de este tipo, la cultura llamada mestiza es mejor en casi todo, salvo en posesión de tradiciones y folclore, y ser indio condiciona una serie de connotaciones negativas asociadas a su posición de desarrollo inferior, tanto en lo material como en otros aspectos de la cultura.
En conclusión, en su trabajo sobre la comunidad otomí en Guadalajara descubrimos una densa red multipléxica en la que el paisanazgo y el parentesco consanguíneo y afín se entremezclan hasta confundirse. Los celadores y la propia red de parentesco garantizan una circulación eficiente de la información que permite mantener la comunidad moral fuera de Santiago, incluso con relaciones mucho más estrechas de las que se tendrían en la propia localidad de origen.
Hago dos comentarios finales. Por un lado reprocho a la autora no haber utilizado a Raymond Williams en el análisis, en especial el texto de Palabras clave, donde se expone nítidamente las formas de negociación de los significados. Y el segundo porque agradezco el texto de las conclusiones referido a si Guadalajara tiene una cara indígena. Recomiendo leer el libro, pero para algún académico apurado y con miles de textos por leer le sugiero revise este apartado, que le será de utilidad. Es un acierto publicar en libro la tesis de Regina Martínez, pero estos dos esfuerzos sólo tendrán un efecto si se leen y discuten sus propuestas.
Sobre el autor
Alejandro González Villarruel
Subdirección de Etnografía, Museo Nacional de Antropología-INAH.
