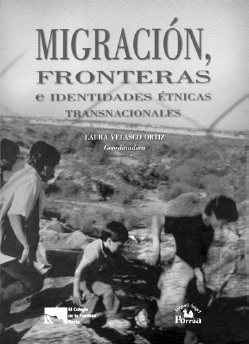 Hace un par de meses se presentó en la ciudad de México el libro Migración, fronteras e identidades étnicas trasnacionales, en el cual la doctora Laura Velasco no sólo participó como uno de sus diferentes autores, sino también como su coordinadora general. Como ya es tradición del Colegio de la Frontera Norte, este nuevo trabajo constituye una más de sus excelentes aportaciones al conocimiento de los fenómenos socioeconómicos y culturales inherentes no sólo a los núcleos de población mexicana que radican en el área fronteriza, sino también a aquellos que de manera dialéctica interaccionan, sobre todo en la Unión Americana, en un marco de relaciones sumamente complejo.
Hace un par de meses se presentó en la ciudad de México el libro Migración, fronteras e identidades étnicas trasnacionales, en el cual la doctora Laura Velasco no sólo participó como uno de sus diferentes autores, sino también como su coordinadora general. Como ya es tradición del Colegio de la Frontera Norte, este nuevo trabajo constituye una más de sus excelentes aportaciones al conocimiento de los fenómenos socioeconómicos y culturales inherentes no sólo a los núcleos de población mexicana que radican en el área fronteriza, sino también a aquellos que de manera dialéctica interaccionan, sobre todo en la Unión Americana, en un marco de relaciones sumamente complejo.
En correspondencia con otros de los trabajos que el Colegio ha publicado, esta obra continua el diálogo abierto por los investigadores de esta instancia académica en el terreno de la migración internacional, por medio del cual se ha construido una interesante masa crítica en torno a un conjunto de temas de la teoría migratoria, como el de la memoria y la identidad, el desarrollo agrícola y el trabajo jornalero, el retorno y la comunidad, la reconfiguración familiar y los ámbitos transfronterizos, la espacialidad y las fronteras, la indianidad y los agentes étnicos, las relaciones interculturales y supranacionales, las casuísticas identitarias, la maquila y el empleo femenino, las remesas y el cambio social, así como las tendencias macrofenoménicas de la migración y su consecuente medición, entre los más relevantes.
Resultado de un renovado e incesante esfuerzo de discusión colectiva, de una exhaustiva revisión crítica de fuentes, de distintas investigaciones documentales y de campo, y de una magnífica síntesis analítica, este nuevo libro vuelve a retomar algunos senderos clásicos de la reflexión académica méxico-estadounidense en materia migratoria, para poner otra vez bajo la lupa algunos modelos sociológicos y etnológicos de estudio, anteriores paradigmas conceptuales, ciertas lagunas de la investigación histórica, así como un conjunto de realidades macro y microscópicas que es menester seguir analizando.
Como lo señala Laura Velasco en su “Introducción”, esta obra habla de una serie de construcciones teóricas y visiones de la frontera, así “como de la persistencia y la transformación de lo étnico a raíz de la migración internacional de mexicanos, principalmente de origen indígena, hacia Estados Unidos”. Producto de un seminario que convocó en el año 2003 a distintos especialistas, todos los trabajos que en ella se presentan ofrecen, además, una lectura particular de la multiculturalidad íncita en los procesos de poblamiento, tránsito, apropiación, fragmentación y discontinuidad que la frontera genera, así como de los procesos relacionales de esos mismos grupos con las sociedades receptoras, las estructuras de Estado y las identidades alternas.
Fiel a una tradición de estudios plenamente consolidada en el Colegio desde hace ya mucho tiempo, esta obra tampoco deja de lado un paradigma de investigación que ha sido construido gradualmente a partir de los numerosos trabajos que distintos especialistas han realizado sobre la población indígena del estado de Oaxaca, la cual hoy cuenta con uno de los volúmenes más elevados de inmigrantes indígenas en Estados Unidos. En efecto, me parece que una veta especialmente valiosa de esta obra es la permanencia, intensificación y consolidación de un modelo de estudio conformado casi de manera polifónica en torno a aquellos grupos que han manifestado no sólo una alta capacidad de movilidad, vinculación, organización y reproducción grupal, como es el caso de los mixtecos, zapotecos y triquis, por mencionar sólo algunos de los más significativos, sino también uno de los rostros totalmente visibles de la alteridad y la trasnacionalidad. En este sentido, vale la pena observar que este gran modelo de investigación en el que se han experimentado toda suerte de análisis e interpretaciones cruza transversalmente por los trabajos de Michael Kaerney, Laura Velasco, Alicia Barabas, Lyn Stephen y María Dolores París, quienes de una u otra manera abordan en este libro alguna dimensión de la reproducción sociocultural de dichos grupos en el contexto de su multilocalidad.
Michael Kaerney, por ejemplo, fiel a su rigurosa trayectoria teórica y metodológica, propone en esta obra un nuevo planteamiento conceptual para interpretar la frontera como una “estructura y un proceso” simultáneo de carácter “geográfico, legal, institucional y sociocultural”. Desde su perspectiva, es necesario asumir un enfoque “holístico y antropológico integral” y, por consiguiente, transdisciplinario, para lograr una comprensión de la complejidad de las relaciones derivadas de las fronteras geopolítica y cultural. En este sentido, propone integrar un modelo conceptual basado en dos triadas clasificatorias complementarias e interdependientes (la primera, compuesta por las categorías o términos de “fronteras”, “identidades” y “órdenes”, y la segunda, por las de “valor”, “clase” y “campo”) para analizar y demostrar que “las grandes fronteras dan lugar a intercambios desiguales de valor económico entre diversos tipos de personas y regiones”, lo cual ejemplifica con el proceso de intercambio de valor entre la mixteca y los Estados Unidos.
Laura Velasco, por su parte, analiza las organizaciones de migrantes de origen mixteco, triqui y purépecha en la frontera entre México y Estados Unidos para intentar de-construir el sentido ontológico del ser indígena más allá del ámbito geográfico del Estado-nación que originalmente creó su naturaleza clasificatoria y su estatus como tal. Desde su punto de vista, la migración México-estadounidense crea un ámbito de discursividad en donde las operaciones categoriales monolíticas del mestizaje y, por ende, del monoculturalismo de Estado, pierden parcialmente su sentido para dar paso a otros marcos clasificatorios de la alteridad. El inmigrante indígena es objeto, así, no sólo de una ambigüedad identitaria instrumental, sino también de múltiples identificaciones en estos nuevos contextos.
Si bien el ensayo de Alicia Barabas es hasta cierto punto un estudio independiente respecto a esta tradición de estudios fronterizos, indudablemente su visión teórica y su omnicomprensión de las configuraciones indígenas oaxaqueñas permiten establecer numerosos canales de diálogo con todos estos trabajos, así como una plataforma conceptual para el análisis de la multiculturalidad en las fronteras. En este trabajo Alicia Barabas analiza, partiendo sobre todo de los mixtecos, zapotecos y triquis como grupos de referencia, cuatro temas fundamentales ligados a su experiencia migratoria: la “territorialidad de los migrantes y el papel de la frontera en ella, las comunidades transnacionales, la reconfiguración transnacional de la cultura y la redimensionalización de la identidad étnica de los migrantes”.
Por otra parte, el ensayo de Lyn Stephen tiene la particularidad de penetrar en una dimensión de estudio poco analizada en México, aunque fundamental en la vida de los migrantes que cruzan la frontera: la vigilancia del trashumante, su invisibilidad necesaria y el submundo de la seguridad. En efecto, a partir de una antropología de la memoria, de las emociones y de las percepciones, Stephen da cuenta de los procesos de vigilancia y observación a los que cotidianamente son sometidos los migrantes latinos, a los cuales no deja de asumírseles como “extranjeros ilegales” en Estados Unidos —merecedores de menos derechos—, particularmente los mexicanos y, sobre todo, los mexicanos indocumentados. La autora estudia, así, por medio de distintas historias de vida obtenidas entre indígenas zapotecos, mixtecos y purépechas, la frontera, los campos agroindustriales, los campamentos y las plantas procesadoras de alimentos, como entornos particulares de vigilancia y observación, aunque señala que los contextos de observación de los mexicanos constituyen un catálogo muy amplio de lugares, a partir del cual la sociedad estadounidense refuerza su sentido de diferenciación y la estigmatización del “otro”, del “ilegal” y, después del 11 de septiembre, del “indeseable”.
El último trabajo de este grupo de investigadores es el de María Dolores París, quien por medio de una interesante investigación de campo en el Valle de Salinas, localizado en la costa central de California, efectuó un análisis de los “procesos de estratificación y de sustitución étnica en el mercado laboral de la agricultura estadounidense”. París se centra fundamentalmente en el estudio de la recomposición continua de la fuerza de trabajo agrícola mediante prácticas complejas de contratación, las cuales han generado cada vez más condiciones insoslayables de sobreexplotación laboral, sobre todo entre los trabajadores indígenas purépechas, mixtecos, zapotecos y triquis.
De manera paralela a estos planos de reflexión, aunque siempre ubicados en el centro discursivo de la obra, tres trabajos más destacan particularmente por el enfoque con el que han abordado el tratamiento de las fronteras. El primero de ellos es un excelente ensayo de reflexión y discusión teórica sobre el espacio, la temporalidad y el pensamiento de la diferencia en América Latina, por medio del cual su autor, Miguel Bartolomé, nos lleva de la mano por los sofisticados caminos de la diversidad etnocultural americana, para revisar algunos planteamientos antropológicos sobre el concepto de frontera. Bajo esta perspectiva, y retomando otros recorridos realizados por él en el análisis del multiculturalismo continental, Bartolomé discurre acerca de la noción de discontinuidad en el caso de las fronteras étnicas y estatales, así como en los de flujo, límite, liminaridad, estructura, interestructura, hibridación y reestructuración, para contrastar diversos puntos de enfoque sobre un mismo problema. En consonancia con Cardoso de Oliveira y Frederick Barth, Bartolomé asumirá, entre otros puntos de vista, que las “identificaciones étnicas son contextuales, interactivas, procesuales, contrastativas, y que no dependen de un patrimonio cultural específico para afirmarse como tales; por lo tanto, las fronteras que construyen, los límites sociales que generan, no remiten necesariamente a factores culturales sino a las construcciones ideológicas de sus protagonistas”.
El segundo trabajo es un estudio que combina la etnohistoria de la migración México-estadounidense de principios del siglo XX con una antropología de la memoria oral y de las identidades, elaborado por Debra Weber para discutir las razones de la indefinición étnica que ha prevalecido en la literatura especializada en torno a los migrantes mexicanos que llegaron a Estados Unidos desde finales del siglo XIX. Según la autora, bajo esta histórica negación subyace una realidad multiétnica definida en lo general a partir de los clasificadores sociales y políticos de la época, los cuales subsumieron el reconocimiento de la diversidad tras el velo de lo mexicano, lo campesino y lo mestizo. Los estudios realizados por Weber permiten identificar, sin embargo, un sustrato indígena claramente definido en los diferentes grupos de población que entonces se desplazaron hacia el norte de la república, uno de los cuales, el purépecha, es analizado con mayor particularidad a lo largo de su estudio.
El tercer y último trabajo de este segundo bloque abre una importante brecha de estudio dentro de la obra, pues no sólo se aparta del contexto de la costa occidental estadounidense en el que tienen lugar las indagaciones de los investigadores precedentes, sino que aborda el surgimiento de empresarios entre la población migrante mexicana en uno de los contextos urbanos más importantes del este de los Estados Unidos. Efectivamente, Basilia Valenzuela presenta una interesante investigación en la que pone de manifiesto la manera en que el surgimiento de un empresariado promovido por inmigrantes crea a su vez una condición de focalización espacial de la etnicidad, la cual promueve un sentido de identificación y propiedad sobre el territorio. Los mexicanos que viven en Harlem, Nueva York, han consolidado, sobre todo en la década pasada (1990-2000), una experiencia notable en la constitución de negocios, lo cual se encuentra aparejado al crecimiento de población mexicana inmigrante en el área de Manhattan. Dicho fenómeno da cuenta no sólo de los procesos de sustitución étnica en el área, sino de la conformación de nuevas comunidades étnicas, así como de la dinámica y la velocidad de trasformación de las identidades en el proceso migratorio.
Para terminar estos comentarios, no quisiera dejar de señalar que la obra concluye con un trabajo de Pablo Vila sobre las nuevas teorías de identificación relacionados con la frontera México-Estados Unidos, en el que, como bien señala Laura Velasco, “plantea algunos retos para la conceptualización de las fronteras en su doble sentido geopolítico y cultural”, partiendo de “una crítica a la aproximación estadounidense de los estudios de frontera”.
Indudablemente la publicación de esta obra exige felicitar a todos los participantes en la misma no sólo por la calidad de sus trabajos de investigación, sino también por la afortunada conjunción de los mismos en una colección editorial marcada por la persistencia, el rigor académico y la contemporaneidad de sus investigaciones. El libro es indudablemente una magnífica aportación a la teoría de las migraciones, a la discursividad sobre las fronteras y al análisis de las identidades étnicas, así como un nuevo marco de referencia obligado para todos los especialistas. Vaya pues en esta felicitación un reconocimiento también a Laura Velasco, por su impecable trabajo de coordinación en la obra, y al Colegio de la Frontera Norte por sus reiteradas aportaciones sobre el tema, así como por la difusión de una obra que seguramente muy pronto será ampliamente discutida en los medios académicos, institucionales y universitarios.
Sobre el autor
Miguel Ángel Rubio
Subdirección de Etnografía, Museo Nacional de Antropología-INAH.
