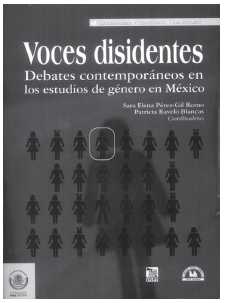 Esta compilación de ensayos reúne los esfuerzos de diferentes estudiosas que, desde la mirada específica de sus disciplinas, examinan diversos aspectos del género -legislación y derecho, nutrición, trabajo, salud, poder, erotismo e identidad- de la sociedad mexicana. De este modo, desde la interdisciplinariedad son examinados -con diferente profundidad, desde ángulos y posturas distintas y con metodologías disímiles- diversos ámbitos y espacios sociales y temporales donde las relaciones de género son el foco de atención. Así, desde la Psicología, la Filosofía, la Sociología, la Historia, la Antropología, la Economía y la Literatura se plantean diversas cuestiones y se discuten los referentes epistemológicos e instrumentos analíticos empleados.
Esta compilación de ensayos reúne los esfuerzos de diferentes estudiosas que, desde la mirada específica de sus disciplinas, examinan diversos aspectos del género -legislación y derecho, nutrición, trabajo, salud, poder, erotismo e identidad- de la sociedad mexicana. De este modo, desde la interdisciplinariedad son examinados -con diferente profundidad, desde ángulos y posturas distintas y con metodologías disímiles- diversos ámbitos y espacios sociales y temporales donde las relaciones de género son el foco de atención. Así, desde la Psicología, la Filosofía, la Sociología, la Historia, la Antropología, la Economía y la Literatura se plantean diversas cuestiones y se discuten los referentes epistemológicos e instrumentos analíticos empleados.
La calidad de los ensayos reunidos, a pesar de su heterogeneidad, dota a la obra en su conjunto de una solidez que la constituye en referente obligado para la literatura académica de estudios de género. Para la presentación de las distintas investigaciones esta obra se estructuró en una “Introducción” y seis partes. En la sección introductoria, Salvador Cruz y Patricia Ravelo discuten “Los retos actuales en los estudios de género”, identificando los principales debates y los aportes de este libro; señalan además que los trabajos reunidos constituyen las versiones finales de documentos presentados, discutidos y revisados en seminarios y coloquios realizados en El Colegio de México.
La obra consta de 17 artículos, algunos de ellos fruto del trabajo de campo para la elaboración de una tesis de grado; otros son producto de proyectos de investigación que han abarcado una gran parte de la vida académica de las autoras; otros se desarrollaron a partir de las reflexiones teóricas sobre diversos problemas conceptuales que enfrentan los estudios de género.
El primero de los seis apartados se denomina “Búsquedas epistemológicas” y consta de dos ensayos: “Género e Historia. Hacia la construcción de una historia cultural del género”, elaborado por la antropóloga e historiadora Elsa Muñiz; y “La identidad de género. Un debate interdisciplinar” escrito por Carmen Trueba.
El trabajo que Muñiz nos ofrece es el resultado de sus reflexiones en torno a las dificultades presentes en la construcción de una “historia de las mujeres”. Plantea trascender la categoría de género y propone el empleo de una cultura de género que permite recuperar el carácter político de los análisis sobre la condición femenina.
Trueba, por su parte, se plantea la exploración desde diferentes disciplinas de la identidad de género, y para ello discute ideas y propuestas de Habermas, Berger y Luckmann, Heller, De Beauvoir, De Laurentis, Ortner, Rubin y Scott, a fin de arribar a una propuesta fundada en su carácter histórico y político.
El segundo apartado versa sobre temas de “Legalidad, género y etnicidad” y consta de cuatro artículos: el primero fue redactado por Carmen Ramos sobre “La legislación y representación de género en la nación mexicana: la mujer y la familia en el discurso y la ley, 1870-1890”. El segundo ensayo, “Derecho indígena y mujeres: viejas costumbres, nuevos derechos”, fue escrito por María Teresa Sierra; el tercero se llama “La historia silenciada: el papel de las campesinas indígenas en las rebeliones coloniales y pos coloniales de Chiapas”, elaborado por Olivia Gall y Aída Hernández; el cuarto corresponde a Pilar Alberti y trata sobre “El discurso poli fónico acerca de las mujeres indígenas en México: académicas, gobierno e indígenas”.
Ramos analiza las leyes decimonónicas relacionadas con las mujeres como un producto e instrumento del patriarcado a la luz de las propuestas de Mac-Kinnon, examinando el papel del Estado y la Iglesia en la reglamentación de los vínculos matrimoniales que afianzaba relaciones asimétricas entre los géneros.
El artículo de Sierra analiza el carácter tradicional del derecho indígena y forma de incidir en la vida de las mujeres en un contexto de jerarquías de género, clase y etnia. Luego de revisar la literatura etnográfica, plantea que las mujeres indígenas de diversas comunidades han adoptado una postura crítica frente a sus propios grupos y ante las autoridades que representan al gobierno federal.
El ensayo de Gall y Hernández hace una revisión crítica de la historiografía relacionada con las rebeliones campesinas para destacar el papel, a veces pasado por alto, desempeñado por las mujeres. Analiza también los estudios etnográficos en busca de la presencia femenina en dichos movimientos hasta arribar al movimiento zapatista, donde las mujeres han desempeñado un rol fundamental.
El estudio de Alberti se enfoca al análisis de los discursos en tres grupos: las académicas, el gobierno y las mujeres indígenas, examinándolos por décadas y propuestas. La autora señala que las académicas feministas respondieron a las demandas de las indígenas con el incremento de las investigaciones que hablaran de sus condiciones de vida, actividades y necesidades; el gobierno respondió con la creación de diversos programas que atendieran sus peticiones y necesidades de organización. Las mujeres indígenas, por su parte, generaron una serie de mecanismos para obtener voz y voto y reconocimiento de sus derechos en diferentes ámbitos.
“Hacia una crítica del paradigma biomédico” es el siguiente apartado y se compone de tres artículos: “¿Androcentrismo en el sistema biomédico? …algunos datos, algunas hipótesis…”, de Montserrat Salas; “Las mujeres y la nutrición: la visión predominante vs. una visión alternativa”, de Sara Elena Pérez-Gil; y “Representaciones y prácticas acerca de la salud y la enfermedad en un grupo de obreras”, elaborado por Josefina Ramírez.
El artículo de Salas pone sobre la mesa de discusión varias categorías analíticas empleadas en el abordaje de su problema de investigación, y de forma explícita expone su estrategia metodológica al plantear que existen determinadas reglas en el espacio ritualizado de la consulta: médicos, médicas, pacientes femeninos y masculinos deben aprender sus roles.
Pérez-Gil comparte sus reflexiones en torno a la forma en la que las mujeres han sido estudiadas en proyectos de investigación y programas aplicativos en actividades educativas. Explica de qué manera las mujeres han sido consideradas invisibles como parte de los promedios per cápita en los insumos de alimentos pues en las encuestas no se comparan los consumos de alimentos, entre los sexos ni se analiza la información con una perspectiva de género.
Josefina Ramírez, a partir de una investigación de carácter antropológico orientada a la búsqueda del significado social de la enfermedad en un grupo de obreras, discute la forma en que el género, la clase social y la pertenencia a un grupo étnico específico inciden en un riesgo diferencial de enfermedad y muerte entre la población. La autora se enfoca en la complejidad del eje mujer-enfermedad- trabajo.
La cuarta parte se refiere a la “Articulación de espacios en la dimensión del trabajo”, e inicia con la exposición de “Las mujeres en la sociología del trabajo en México: entre la diferencia y el sobredimensionamiento”, escrito por María Eugenia de la O; le sigue el análisis de María Guadalupe Serna en torno a “Mujeres y opción empresarial: respuestas a una encrucijada”; y finaliza con la investigación hecha por María de la Luz Macías sobre “El trabajo femenino en la microindustria del plástico de Ciudad Nezahualcóyotl”.
El análisis de los planteamientos actuales de la sociología del trabajo en México en relación con las mujeres constituye el objetivo de María Eugenia de la O, quien se manifiesta especialmente interesada en el fenómeno de la flexibilidad. En su ensayo examina los distintos planteamientos que existen en la literatura disponible, tanto en la Sociología como en la Antropología, señalando la existencia de la segregación de trabajos de acuerdo con el género.
El artículo de María Guadalupe Serna busca profundizar en las características que adoptan las actividades realizadas por mujeres empresarias y la forma en que combinan esas responsabilidades con su quehacer en el ámbito de lo privado. Se entienden las dificultades implícitas en esta actividad toda vez que se desempeña en un área vinculada tradicionalmente al quehacer masculino.
Al analizar las incursiones femeninas en pequeñas empresas destaca el hecho de que la motivación se centra en aspectos económicos y está vinculada a la iniciativa de las mujeres por tener mayor control de su tiempo, de modo que les permita dedicar lo necesario a labores que consideran muy importantes: su papel de madres y esposas.
La autora analiza en detalle las diferentes razones que alientan a las mujeres a fundar pequeñas empresas, los conflictos con la pareja, los apoyos que obtienen de ésta y el grupo familiar, la forma en que reorganizan su tiempo para atender las necesidades de su cónyuge y sus hijos sin descuidar la empresa.
En el artículo de María de la Luz Macías Vázquez se habla del peso cada vez mayor de la mujer en microindustrias establecidas en la zona periférica del oriente de la Ciudad de México. La autora analiza las diferentes condiciones en que se insertan las mujeres en esta actividad laboral en función del tipo de empresa: microempresa o “taller familiar”. En la primera recibirá un salario, más no así en el segundo caso. Me parece digno de comentar que esta actividad económica femenina resulta similar a otros empleos por lo precario e inestable, y que se valore la mano de obra femenina por su destreza, cualidad de gran valor en este tipo de trabajo.
La penúltima parte del libro, “Prácticas de dominación y poder”, se compone de dos ensayos: uno de Patricia Ravelo y Sergio Sánchez enfocado en “Las mujeres en los sindicatos en México (una aproximación al tema)”, y otro de Griselda Martínez que presenta un análisis sobre “Empresarias y ejecutivas: referencias organizacionales y ejercicio del poder”.
El primer artículo analiza los distintos enfoques teóricos empleados para aproximarse al estudio de la participación femenina en los sindicatos. Para los autores, el impulso para los investigadores interesados en abordar el estudio de tales aspectos fue poner al descubierto la situación de desigualdad política y social de las mujeres; asimismo, que los sectores en que se centró la indagación son maestras, costureras, obreras de maquiladoras, de la industria automotriz y textiles. También señalan una investigación sobre las iniciativas de fundar un sindicato de empleadas domésticas; luego de enumerar los estudios sobre este asunto, se propone ampliar los marcos de análisis y no limitarse al estudio de las mujeres como víctimas.
Griselda Ramírez, por su parte, lleva a cabo justamente el tipo de análisis que Patricia Ravelo y Sergio Sánchez consideran necesario: enfatizar los ámbitos donde las mujeres ejercen el poder en espacios públicos, pues esto refleja un cambio cultural inobjetable y muestra que se ha iniciado un proceso irreversible de apropiación y conquista de espacios resguardados socialmente para los hombres. Este trabajo revela mucha energía y entusiasmo al hacer aseveraciones como la siguiente: “… que hoy, la sexualidad constituya un instrumento femenino que se suma a otras fortalezas desarrolladas por las mujeres que acceden al poder”. Este ensayo aborda a las empresarias y ejecutivas que han roto con los estereotipos femeninos tradicionales para integrarse al mercado de trabajo y los procesos de modernización sociocultural, controlando sus funciones reproductivas y así romper lo que ella llama “techo de cristal”; es decir, son mujeres que pasan a ser sujetos protagónicos en la construcción de sus propios proyectos de vida.
Finalmente, en el apartado “Construcción de masculinidad y erotismo” se registran tres participaciones: la de Mariángela Rodríguez se refiere a una investigación llevada a cabo en Los Ángeles, y se titula “Performance de identidades genéricas estigmatizadas. La quebradita: ritmo musical de mexicanos”; la segunda corresponde a Susana Báez y versa sobre “Masculinidad: ¿locura o soledad? Dos cuentos de Sergio Pitol”, mientras el artículo de Rafael Montesinos trata sobre “Erotismo: ensayo sobre la relación simbólica entre los géneros”.
La primera participación analiza un baile popular entre los mexicanos que se desenvuelven en un contexto fronterizo, mismo que fue alentado para desplazar la violencia de las pandillas al terreno de lo simbólico. En el análisis de este baile la autora partió de las propuestas de Bourdieu, señalando que las posturas adoptadas por la pareja que danza comunican simbólicamente la quiebra y el control de la sexualidad femenina por los hombres y la aceptación —inconsciente— de la hegemonía masculina.
El segundo artículo parte de la idea de que resulta esencial incorporar la masculinidad en los análisis literarios feministas; Báez considera fundamental esto, pues en los cuentos que ella analiza Pitol atribuye a los hombres situaciones que tradicionalmente se han aplicado a las mujeres, como la soledad y la locura.
A partir del examen de dos obras literarias empleando como marco el trabajo de Foucault, la autora indica que si bien la escritura de Pitol ha sido calificada de misógina, el estudio de estos dos cuentos ofrece la posibilidad de concebir distintas identidades masculinas o masculinidades diferentes a la llamada hegemónica. Su trabajo es muy interesante porque invita a reflexionar si estos dos cuentos representan una muestra de que la androginia existe.
En el último artículo se parte de algunas propuestas de Bataille y ciertas ideas de la sociobiología, que postulan que la naturaleza de los seres humanos es violenta, pero gracias a la mediación de la cultura y la civilización se impone a los individuos una serie de principios, valores, normas y conductas para contener los impulsos sexuales. También enfatiza que la racionalidad impuesta a los individuos en el trabajo representa una limitante para la violencia física y que el erotismo se expresa a partir de la superación del ser personal; por ello, la superación de las prohibiciones sociales supone el desplazamiento de su movimiento hacia la fusión de una construcción subjetiva que significa el deseo, la fusión de los cuerpos en el acto sexual.
Más que basarse en un estudio de caso, el artículo de Rafael Montesinos se enfoca en la reflexión de ciertas ideas -eros, sexualidad, violencia- propuestas por Alberoni, Bataille, Baudrillard, Giddens y Paz.
Voces disidentes es una obra que en su conjunto se convertirá en una referencia obligada en torno a temas tan diversos como identidades de género, discursos jurídicos sobre las mujeres, el papel del sexo femenino en las rebeliones de la Colonia, las mujeres y la salud, las concepciones de la enfermedad entre las obreras, las mujeres en la sociología del trabajo, empresarias, mujeres y sindicatos en México, la construcción de las identidades genéricas en un baile fronterizo, la construcción de las masculinidades en la literatura, y la relación entre violencia y erotismo en los seres humanos.
Es una obra que destaca por la calidad de las autoras incluidas, la solidez de sus investigaciones, lo novedoso de los abordajes, la originalidad de sus aportaciones, la profundidad de sus análisis, lo propositivo de sus argumentos; se trata, en suma, de una compilación que se convertirá en herramienta indispensable para toda estudiosa que desee acercarse a las problemáticas señaladas, esté de acuerdo o no con sus planteamientos y conclusiones.
Sobre la autora
María J. Rodríguez-Shadow
DEAS-INAH
