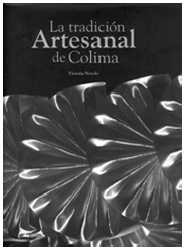 Según las enciclopedias, un fractal es un objeto geométrico cuya estructura básica se repite en diferentes escalas. En la naturaleza, existen formas y paisajes que presentan analogías con este tipo de estructuras; son aquellas en las que, por así decirlo, las partes se asemejan al todo: nubes, montañas, árboles, vasos sanguíneos. El tema del libro de Victoria Novelo tiene, sin duda, en sentido metafórico algo que ver con esto, pues se refiere a las obras artesanales de quienes se dedican a ello en Colima y al mundo que han creado, sugerido o mostrado, como una suerte de fractales que se repiten en el espacio de Colima desde hace mucho tiempo y donde cada obra se asemeja al todo.
Según las enciclopedias, un fractal es un objeto geométrico cuya estructura básica se repite en diferentes escalas. En la naturaleza, existen formas y paisajes que presentan analogías con este tipo de estructuras; son aquellas en las que, por así decirlo, las partes se asemejan al todo: nubes, montañas, árboles, vasos sanguíneos. El tema del libro de Victoria Novelo tiene, sin duda, en sentido metafórico algo que ver con esto, pues se refiere a las obras artesanales de quienes se dedican a ello en Colima y al mundo que han creado, sugerido o mostrado, como una suerte de fractales que se repiten en el espacio de Colima desde hace mucho tiempo y donde cada obra se asemeja al todo.
Con este libro, Victoria Novelo demuestra su capacidad para describir y captar antropológicamente el quehacer artesanal en Colima; ella sabe que al penetrar en las culturas y sociedades hay que dejar de lado los prejuicios y explorar lo que no está en la superficie. En el libro se pretende arrojar un poco de entendimiento cultural sobre la producción artesanal de Colima, poniendo a disposición del público interesado un conjunto de descripciones de la vida y la historia de Colima, donde los artesanos y las artesanías del estado son protagonistas centrales del relato.
Con el escrito y las imágenes se nos presenta un volumen estructurado con hilos literarios y de gran investigación histórica y antropológica, que se combinan correctamente con la crónica contemporánea. La producción artesanal colimense, señala Novelo, es una herencia, vivencia, referencia y existencia viva, y nos enseña con eficacia la vida misma del oficio, pues casi nadie recuerda a la persona, al señor que elabora los materiales artesanales. La autora nos lo trae aquí y nos demuestra que su vida importa como artesano para salvaguardar la cultura y la tradición.
Hay un tono de provocación doble: fascinación y descubrimiento que el texto mueve a sus lectores-compañeros de viaje; por un lado disfrutamos de la delicada artesanía y, por otro, sentimos la perplejidad por el silenciamiento del estado de Colima en los catálogos de las obras artesanales en el país de los productores.
Hay, sin duda, una intención manifiesta a lo largo del libro: negar todos los intentos de hacer de los objetos entes puramente materiales, “objetivos”, desprovistos de la capacidad de sugerir y propiciar sensaciones. En contraste, la autora toma el rumbo de describir ideas, vidas, sueños que lo mismo constituyen logros que fracasos. Con ello se logra poner en contacto la realidad con el deseo, lo tangible con lo intangible, lo nuevo con lo antiguo, lo tradicional con lo moderno y lo regional con lo nacional.
De acuerdo con la información más reciente, en Colima existen talleres artesanales —formales y domésticos— dedicados, en orden de importancia, a la carpintería, la alfarería, la cestería y tejidos de fibras vegetales, los textiles y los bordados, la talabartería, la herrería y metales, la cartonería y papel, los objetos de concha y caracol, la laudería y pintura, y la panadería ceremonial. Asimismo, hay oficios que aunque involucran menos técnica que otros oficios, también son artesanales: los relacionados con la imprenta y la confección de ropa, y los dedicados a hacer adobes y ladrillos.
Nos enteramos con la lectura y las imágenes del peculiar modo en que el productor o productora, artesano o artesana, dueño de un oficio, ejercita sus calificaciones, habilidades y destrezas obtenidas dentro del taller familiar o trabajando con algún maestro para transformar una o varias materias primas en productos terminados, invirtiendo un trabajo casi enteramente manual.
El libro está dividido en cinco partes o secciones de título significativo: “Primeras historias”, “Una sociedad diferente”, “La actividad económica y las diferencias sociales”, “Los artesanos” y “Tradiciones locales”. Los orígenes y el desarrollo de la tradición del trabajo artesanal de la parte de la región occidente del país que hoy conocemos como Colima, y los contextos sociales donde se ubicaban. La historia arranca desde tiempos prehispánicos hasta llegar a la actualidad.
Los tres primeros capítulos y la mitad del cuarto están formados por fragmentos de textos de procedencia tanto bibliográfica como de documentación de archivo con énfasis en el siglo XIX y principios del XX. Otra fuente de los textos recopilados son los escritos literarios, viajeros y cronistas costumbristas a quienes debemos buenos retratos y observaciones de la vida colimense.
Los textos de una parte del capítulo cuarto y el quinto se basan en otras fuentes. Surgieron de entrevistas con artesanos, cronistas, observadores y personajes ligados a la difusión y promoción de la artesanía y la viva voz de los quehaceres de sus protagonistas.
Existen 750 personas ocupadas en labores de oficios artesanales en todo el estado de Colima. Este dato llama la atención no por el número de personas dedicadas a estos oficios, sino porque siguen teniendo presencia dos de las más antiguas técnicas artesanales que ha desarrollado la humanidad, el trabajo en barro y el tejido con fibras vegetales, ambos con una vieja y siempre renovada historia en el occidente mexicano, y que en el primer caso se remonta, en sus expresiones locales, colimenses, a fechas tan tempranas como 1600 a. C. Estas antiguas tradiciones de oficios coexisten en Colima con, al menos, otras dos tradiciones, una originada en la Colonia y otra en la segunda mitad del siglo XX, cuando la escuela inaugurada por Alejandro Rangel Hidalgo, introduce pautas de diseño en algunas producciones de origen colonial, para la fabricación de objetos utilitarios y decorativos de lujo que a él le gustaba llamar “neoartesanías”.
La producción alfarera actual no proviene de un proceso evolutivo a partir de los modelos prehispánicos que se utilizaban como ofrendas en los entierros y que poseen una elevada y extraordinaria calidad y belleza, hechos en barros de diversos colores, unos decorados con engobes y dibujos geométricos, otros terminados con la técnica del bruñido. Una producción moderna, de los años sesenta del siglo XX, retomó la técnica del bruñido y lo convirtió en destreza heredada para la elaboración de reproducciones de figuras prehispánicas, especialmente de los perros de Colima y otros animales, productos que desde sus inicios fueron destinados al mercado turístico.
El tejido con fibras vegetales —varios tipos de palma, acapan, otate, carrizo— tiene una presencia más continua en objetos de herencia netamente prehispánica: esteras, equipales, cestos, indumentaria, redes, techumbres, a los que en los tiempos coloniales se añadieron los techos tejidos a la usanza filipina, las palapas, así como los capotes de palma para la lluvia que se utilizan en Colima junto con la palma de coco. A estas dos viejas tradiciones de oficios se une en Colima una pequeña producción ceremonial de máscaras de madera pintada y más conocida por los conocedores de artesanías nacionales.
Otros tipos de producción artesanal, como la carpintería, la herrería, la huarachería, sombrerería, sastrería, cartonería y papel, hojalatería y talabartería, provienen de la herencia colonial.
La autora afirma que puede definirse una tercera tradición artesanal que se inicia en la segunda mitad del siglo XX e incluye, por una parte, la reproducción de piezas en un barro bruñido, ya mencionada, y, por otra, artesanías que no tenían antecedente en Colima o que son desarrollos modernos de un viejo oficio, como los muebles decorados con pintura al óleo, objetos de concha y caracol, flores de papel laqueado y una línea de herrería artística inspirada en el mobiliario doméstico de las ex haciendas. En este caso, la tradición moderna nació muy ligada a una búsqueda por incidir en el mercado nacional, con objetos decorativos, más que como una producción instrumentada desde la cultura local, en la que tuvo que ver el trabajo del diseño de Alejandro Rangel Hidalgo y su equipo de artesanos en “Artesanía Comala”, una escuela-taller que mucho influyó en la creación de un cierto gusto y hasta de un estilo “rangeliano” en la herrería, la hechura y decoración de muebles y elementos de la fachada.
Sin duda, lo mejor del volumen se encuentra en el recorrido de los oficios, las familias y las tradiciones, pues articula con maestría lo político y lo social. Hay en el libro una rica información de historia social que nos demuestra que durante una etapa muy larga de la vida de Colima, estos artesanos fueron los únicos o los más importantes productores de bienes y servicios de la población. También describe una larga lista de festividades religiosas donde los objetos de artesanía se hacen presentes en danzas, altares y procesiones, con lo que se demuestra el uso ritual de éstos y en buena parte explican su existencia hasta nuestros días. El consumo de productos de artesanía persiste en el típico esquema de trabajo por encargo, donde la relación cara a cara entre el productor y el consumidor le daba, y continúa otorgándole, una personalidad especial a la transacción comercial. Para Novelo esa relación personal artesano-cliente no se ha perdido en Colima, a pesar de la existencia de grandes almacenes o tiendas departamentales. Por ello los productores artesanos son sobre todo urbanos, es decir, no se ubican especialmente en el ámbito rural campesino, ni son indígenas, pero sus productos forman parte viva del patrimonio local y regional.
Aprendemos también en el texto lo mismo sobre el orgullo profesional como del aprendizaje del oficio, que en casi todos los casos estudiados muestran ser una herencia familiar. El dueño de un oficio es también el dueño del taller a su cargo. Una última aclaración nos receta Novelo: en Colima lo artesanal sigue estando vivo y sin artificios. Su continuidad no está exenta de peligros y amenazas, por lo que su permanencia radica en la valoración que de ese trabajo destacado siga haciendo la sociedad en su conjunto. Una valoración cultural que incluye hábitos heredados, además de criterios estéticos. A este tipo de valoración consciente quiere aportar este libro, al brindar información poco conocida; un mayor conocimiento del fenómeno artesanal puede intervenir en la construcción de un sentimiento de orgullo por una producción que tanto contiene de patrimonio.
Las artesanías en la vida sociocultural son esperanza, como —si se me permite la alegoría— en el caso del sabio Aristipo, discípulo de Sócrates y sobreviviente de un terrible naufragio en la costa de Rodas, unos simples signos geométricos en la arena bastaron para que recuperara las ganas de vivir. Según afirmó al ver los desiguales trazos, “son señales de esperanza, pues sin duda han sido fabricados por hombres”, que el núcleo de la cultura humana está compuesto por una materia densa de significados complejos y mitológicos, con una serie de arquetipos esenciales modeladores de conductas y productores de explicaciones sobre los misterios de la vida, el sexo, el poder, el amor y la muerte…, justamente como los propios objetos creados por hombres artesanos generadores de esperanza.
Sobre el autor
Alejandro González Villarruel
Museo Nacional de Antropología, INAH.
