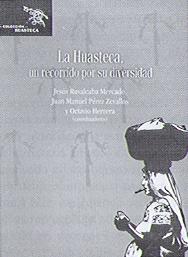 Sin lugar a dudas el título de este volumen hace pleno honor al contenido. Efectivamente se trata de un recorrido por la diversidad huasteca, pero en un sentido muy, pero muy amplio. Cuando se me ofreció reseñar el libro acepté con sólo haber leído el título, pues en mi mente pasó, sobre todo, la imagen de un conjunto de trabajos históricos, arqueológicos, lingüísticos y etnográficos enfocados a discernir la bien conocida diversidad étnica de la región.
Sin lugar a dudas el título de este volumen hace pleno honor al contenido. Efectivamente se trata de un recorrido por la diversidad huasteca, pero en un sentido muy, pero muy amplio. Cuando se me ofreció reseñar el libro acepté con sólo haber leído el título, pues en mi mente pasó, sobre todo, la imagen de un conjunto de trabajos históricos, arqueológicos, lingüísticos y etnográficos enfocados a discernir la bien conocida diversidad étnica de la región.
No obstante, una vez que revisé el índice fui dándome cuenta que los temas abordados iban más allá de mis expectativas, situación que conforme avancé en la lectura pasó de la mera sorpresa a la preocupación: la obra, sobre todo la segunda parte, exige un cierto tipo de conocimiento del que carezco totalmente. Así, la idea de tener que reseñar textos cuya importancia no me siento capaz de captar no ha dejado de torturarme, de tal forma que —a manera de disculpa— solicito al lector su comprensión, al mismo tiempo que hago la advertencia sobre lo enormemente diversa y especializada que resulta, valga la redundancia, la diversidad compilada en este volumen.
El origen de la obra se remonta al año de 1998, cuando en la ciudad de Tampico tuvo lugar el X Encuentro de Investigadores de La Huasteca. En aquella ocasión, según refieren Ruvalcaba y Pérez Zevallos en el prólogo, se dieron cita las máximas figuras que, desde diferentes disciplinas, han coadyuvado por más de 15 años al conocimiento de eso que llamamos Huasteca, pero que no podemos definir ni delimitar con precisión. Hasta cierto punto, este libro es la síntesis de aquel encuentro, que por cierto sirvió de marco para rendir un muy merecido homenaje al destacado arqueólogo, historiador, etnógrafo, en fin, al incasable antropólogo francés Guy Stresser-Péan, a quien debemos valiosas aportaciones para el conocimiento de La Huasteca y regiones vecinas, principalmente la Sierra Norte de Puebla.
La disparidad de temas, enfoques y profundidad en el análisis, trae como consecuencia que el lector no encuentre una visión unificada sobre La Huasteca, ya no digamos una definición. Todo lo contrario, como bien señalan Ruvalcaba y Pérez Zevallos, la falta de acuerdo será una constante a lo largo de la obra, constante que enriquece la mirada al evidenciar tendencias y posiciones muchas veces encontradas, y al mismo tiempo imposibilita al interesado no versado en la bibliografía de la región la construcción de una imagen medianamente concreta sobre lo que es La Huasteca.
El hilo conductor de la obra es el interés común sobre la zona, sólo que, como la diversidad de enfoques y prioridades es tan amplia, los coordinadores se vieron en la necesidad de agrupar los artículos en cuatro grandes apartados que no dialogan entre ellos. El primero de ellos es muy breve, tan sólo dos escritos, y trata de la vida y obra del homenajeado Guy Stresser-Péan. Con el título “Guy Stresser-Péan, un francés apasionado por La Huasteca”, Dominique Michelet nos relata de manera amena la vida y obra de este importante personaje, desde su nacimiento en París, en 1913, hasta sus más recientes publicaciones. Siempre será un gusto conocer las vicisitudes que determinan la vida los hombres que por su esfuerzo y dedicación admiramos.
Párrafo a párrafo Michelet nos llena a través de la historia de un joven que, aunque predestinado por su padre a la formalidad del Derecho, logró hacer propia su vida logrando ingresar en 1935 al Instituto de Etnología, en París, iniciando de manera formal su incansable y fructífera carrera antropológica. Aunque interesado en primera instancia por el mundo africano, el destino quiso que Paul Rivet decidiera enviarlo a estudiar a nuestro país, en concreto a La Huasteca. Al día de hoy han transcurrido casi 70 años desde que Stresser-Péan pisara por primera vez nuestro territorio e iniciara su labor de investigación, en 1936, la cual sólo se ha visto interrumpida por la Segunda Guerra Mundial y sus secuelas.
Interlocutor de grandes figuras de la antropología francesa, norteamericana y por supuesto mexicana, es un hombre que ha sabido combinar sus pesquisas en campo con la docencia y con el pesado trabajo administrativo que le supuso convertirse en el fundador y director de la Misión Arqueológica y Etnológica Francesa en México, antecedente inmediato del CEMCA, que ha dejado profunda huella en nuestra literatura antropológica, destacándose los trabajos de Alain Ichon, Jacques Galinier, Marie-Noëlle Chamoux, Danièlle Dehouve, entre otros. Gracias al trabajo biográfico de Michelet podemos conocer, pero sobre todo reconocer, los frutos de 70 años de pasión por La Huasteca y por México.
Por su parte, Lorenzo Ochoa, Jesús Ruvalcaba y Juan Manuel Pérez nos presentan una breve semblanza de las principales y más sobresalientes aportaciones que Stresser-Péan ha realizado al estudio de La Huasteca. Con el título de “Antropología e historia de La Huasteca en las investigaciones de Guy Stresser-Péan”, nuestros autores, además de enlistar las obras más emblemáticas del pensador galo, apuntan algunas de las preocupaciones que motivaron su genio antropológico; por ejemplo, las relaciones de reciprocidad entre los grupos huastecos y su entorno geográfico.
Asimismo, hacen hincapié en la perspectiva holística que le permitió incursionar exitosamente en diferentes disciplinas como la etnohistoria, la etnografía y la arqueología, teniendo siempre en cuenta que el territorio, la gente y la cultura que reproduce constituyen una unidad y por lo tanto deben ser abordados de manera conjunta. Pero el legado de Stresser-Péan no se limita a su obra escrita, que puede juzgarse en la bibliografía que nos entregan Ochoa, Ruvalcaba y Pérez al final de su texto, sino también en sus archivos fotográficos y fílmicos, los cuales, sin lugar a dudas, representan un tesoro visual del pasado reciente de los grupos huastecos.
La segunda parte del libro lleva por nombre “Naturaleza y actividades primarias” y está conformada por cinco artículos. Los tres primeros, los de Gustavo Montejano, Javier Carmona y Enrique Cantoral, están dedicados al estudio minucioso de la ficoflora en algunos de los principales afluentes que atraviesan el territorio huasteco, en concreto el Pánuco. La ficoflora no es otra cosa que el universo de las algas, el cual, como nos lo hace ver Montejano en su texto “Proyecto ficoflora de La Huasteca: avances y perspectivas”, es sumamente complejo pero además muy útil para el biomonitoreo de la calidad del agua.
Para los que hemos permanecido ajenos al mundo de las algas, resulta sorprendente enterarse que existen proyectos como el de Ficoflora de La Huasteca del Laboratorio de Ficoflora de la Facultad de Ciencias de la UNAM, que lleva más de 20 años estudiando e inventariando la diversidad de algas en la cuenca del Pánuco. Ahora bien, como no estoy capacitado para entender y mucho menos reseñar el complejo de información que se presentan en estos tres escritos, dicho sea de paso, tremendamente especializados, me limitaré a comentar algunas de las conclusiones que los autores señalan. Montejano afirma que la flora de algas en La Huasteca es “rica, diversa y diferente de la de otras cuencas de la región central de México,” muy probablemente debido al origen geológico y al clima. Por otro lado, esta alta diversidad es un indicador del saludable estado de las “comunidades acuáticas de la región”. No obstante, debido a que La Huasteca es una región denominada cárstica, es decir, que el agua disuelve la roca calcárea formando cavernas, manantiales y cascadas, existe el riesgo de que los mantos acuíferos lleguen a contaminarse por las aguas superficiales.
“Las algas rojas continentales como recurso biótico en La Huasteca” es el título del trabajo de Javier Carmona. En él pasamos de las algas en general a un tipo especial de ellas: las rodofitas o algas rojas, las cuales, entre otras características, son potencialmente explotables para fines alimenticios y farmacológicos, además de que ayudan a monitorear los grados de contaminación de las aguas continentales. Después de 18 años de investigación, Carmona asegura que “la cuenca baja del Pánuco es un área de endemismo, una región natural habitada por un grupo natural de algas rojas”.
Por su parte, Enrique Cantoral enfoca su interés en otro tipo concreto de algas, las diatomeas, uno de los grupos más importantes por su alto porcentaje de participación en la producción primaria en aguas continentales y marinas. Al igual que en caso de las algas rojas, las diatomeas pueden utilizarse como “indicadoras de condiciones ambientales”. Ahora bien, según señala Cantoral, el desarrollo de estudios sobre diatomeas con fines de biomonitoreo es fundamental para el buen manejo de las cuencas hidrológicas, pues no hay que olvidar que “las algas son los purificadores de las aguas continentales”.
Dejando atrás el microscópico pero gigantesco mundo de las algas, nos enfrentamos a otro no menos complejo aunque sí más visible. Me refiero al artículo de Henri Puig y Daniel Lacaze, intitulado “Huasteca y biodiversidad”. En él los autores centran su atención en algunos ejemplos de flora fanerógama, es decir, árboles, arbustos y lianas cuyo tallo erecto tiene más de 50 centímetros de largo. Al igual que los tres textos anteriores, éste de Puig y Lacaze peca de especializado, situación que hace pesada la lectura y no ayuda a digerir la información a pesar de que recurre a tablas y diagramas. De cualquier manera resulta interesante conocer que el alto grado de endemismo de La Huasteca se debe, entre otras cosas, a las “migraciones florísticas a lo largo de la Sierra Madre Oriental durante los últimos cambios climáticos”. Esto significa, según entiendo, que La Huasteca sirvió de refugio a especies que llegaron del norte durante la última glaciación, así como a otras que arribaron del sur apenas la tierra comenzó a recalentarse.
Sin embargo, esta importante zona de refugio de flora sufre un acelerado proceso de degradación, resultado de la tala inmoderada. Si bien es cierto que las tasas de deforestación varían según los autores, no cabe duda que la mancha verde se ha reducido significativamente en los últimos años, tal y como lo demuestra la extinción de al menos siete especies de plantas y el estado crítico de unas 76 más. Para concluir, nuestros autores señalan la necesidad de crear nuevas áreas protegidas en los estados de Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Tamaulipas.
El texto que cierra esta segunda parte del libro lleva por título “La agricultura de roza en La Huasteca, ¿suicidio o tesoro colectivo?” Fue escrito por Jesús Ruvalcaba y, como se puede inferir del título, se trata de un texto poco más accesible al público mayor, aunque en ciertas partes se enfrasca en equivalencias, precios y sistemas de medición de granos y fuerza de trabajo que, aunque realmente muy interesantes, sobre todo el del problema de las medidas, pueden cansar al lector. Ahora bien, ante la disyuntiva de si La Huasteca es el granero de México o una región no propicia para la agricultura, ni para la vida, Ruvalcaba, después de un largo recorrido por la Colonia y el siglo XIX, concluye que la riqueza, tanto natural como humana, de la región es a todas luces indiscutible.
Luego entonces, ¿por qué nahuas, teenek, otomíes, totonacos y otros grupos indígenas viven en la pobreza extrema? La respuesta no se hace esperar: por la sobreexplotación, el sistema de opresión y represión física y moral a la que se han visto condenados estos grupos indígenas por parte de los mestizos. Por lo tanto, si bien existen problemas técnicos en la manera en que las comunidades indígenas explotan su tierra, en realidad, como demuestra Ruvalcaba, la pobreza en que viven no depende de su atraso tecnológico ni de una lógica productiva que no busque ganancias (pues a fin de cuentas tanto el cultivo de maíz, como el del café, la caña y los cítricos, así como la cría de ganado, siguen generando rendimientos), sino de un sistema de explotación regional que centenariamente extrae dichas ganancias condenando a los indígenas a la miseria. Para concluir, el autor afirma que si bien no hay duda de que la agricultura de roza es un tesoro cultural y económico de los pueblos de La Huasteca, si las condiciones de desigualdad regional no se modifican, muy pronto este tipo de agricultura terminará por convertirse en un suicidio, aunque más bien debería de leerse como un etnocidio indirectamente perpetrado por las elites mestizas regionales.
La tercera parte del libro está dedicada a la “Historia” huasteca e inicia con el artículo “Dos antiguas ciudades indígenas de La Huasteca potosina: Tantoc y Tamohi”, escrito por Diana Zaragoza y Patricio Dávila. Según ellos las investigaciones arqueológicas en la región han configurado un panorama complejo debido a la brevedad y poca continuidad del trabajo en el campo, así como a la “indiscriminada generalización de los resultados particulares” y la tendencia y terquedad de querer descubrir una identidad Huasteca que agrupe a las diferentes costumbres diseminadas en este amplio territorio.
Así, la intención expresa de los autores es dotar al lector de una visión, por decirlo de alguna manera, mesurada del desarrollo de las dos ciudades más emblemáticas de La Huasteca prehispánica. De Tantoc nos hablan, entre otras cosas, de dos ocupaciones, la primera durante el periodo Preclásico en donde se observa influencia olmeca y el desarrollo de un cierto tipo de iconografía propia de las culturas del Golfo de México. Varios siglos después, en el Epiclásico y quizás el Posclásico temprano, la segunda fase de ocupación se caracteriza por una marcada participación de las tradiciones norteñas y un distanciamiento con respecto a las culturas meridionales. Es en este periodo que la navegación pluvial y marítima desempeñó un papel fundamental en la difusión de ciertas pautas culturales.
Con respecto a Tamohi los autores no dudan en afirmar que la ciudad fue construida después del siglo XIII o más tarde, es decir, en el Posclásico. Ahora bien, uno de los grandes enigmas de esta ciudad es que se desconoce quiénes fueron sus constructores, pues tan probable es que hayan sido teenek como nahuas. De cualquier forma, los autores aseguran que los huastecos que fundaron Tamohi arribaron a la zona con una “compleja cultura muy perfeccionada, que acaso amalgamaba diversas tradiciones”.
Por otro lado, el segundo texto que conforma este tercer apartado dedicado a la historia es responsabilidad de Juan Manuel Pérez Zevallos, y lleva por título “La Huasteca. Notas sobre su etnohistoria”. Se trata de un texto sencillo y sin pretensiones que nos guía por los más importantes desarrollos de que se ha beneficiado la etnohistoria huasteca en los últimos años. Entre éstos destaca el acceso a documentos coloniales que refieren visitas tempranas a la región. Así, encontramos que fue Ramiro Núñez de Guzmán quien en marzo de 1531 inspeccionó e informó sobre el pueblo de Yahualica. Desde entonces y a lo largo de la época colonial se sucedieron varias visitas que Pérez Zevallos reseña y comenta trayendo a colación algunos de los acontecimientos más importantes que dieron lugar a dichas visitas, como por ejemplo las políticas de congregación de la Corona o el interés de los obispos en el funcionamiento de las cofradías indígenas. Ya hacia el final de su artículo el autor hace un muy breve repaso de las principales aportaciones bibliográficas de personajes como Joaquín Meade, Manuel Toussaint, Silvio Zavala, Donald Chipman, Guy Stresser-Péan, entre otros.
El último trabajo de este tercer apartado se intitula “Incidencia de la raza africana en la Huasteca”, y es, desde mi punto de vista, un trabajo ingenuo que no va más allá del acuse de cifras demográficas que relativamente hablan por sí solas, al mismo tiempo que no logra hacer evidente en qué fue particular el poblamiento y mestizaje de la población negra en La Huasteca, pues gran parte de lo que la autora registra se dio en otras regiones de la entonces Nueva España, como por ejemplo en el Istmo de Tehuantepec. De cualquier manera, es de destacar el trabajo de archivo que realizó la autora.
Finalmente, el cuarto y último apartado del libro tiene a la “Identidad y cultura” como tema central. Inicia con un artículo muy sugerente de Jacques Galinier. Desde el título, “Los otomíes y La Huasteca. Los fundamentos cognoscitivos de las culturas prehispánicas y su vigencia actual”, nos damos cuenta que se trata de un texto al más puro estilo de su autor. Más que ser un escrito que proponga soluciones o dé respuesta a las muchas hipótesis que se plantea, entre ellas que el panteón otomí ha sido modificado por elementos propiamente huastecos o teenek, en realidad es un entramado de posibilidades que el mismo Galinier pone a discusión.
Y ese es precisamente el mérito de su escrito, pues si bien deja al descubierto un sinnúmero de vetas a explorar entre los pueblos que habitan La Huasteca (concepciones de cuerpo, dualismo jerarquizado, nociones del inframundo, erotización de la muerte y del panteón, entre otras), ninguna de ellas es fortuita, sino que están pensadas en función de que puedan, en un futuro próximo, dirigir nuevos estudios etnográficos cuyos resultados permitirían a la etnografía, finalmente, comparar, comprender y definir qué entiende por Huasteca. No puedo sino recomendar ampliamente la lectura y reflexión de este artículo.
El siguiente texto de nuestro apartado lleva por nombre “El carnaval en La Huasteca indígena: un análisis de su significado funcional”, autoría del finado investigador Jean-Paul Provost. Preocupado por esclarecer cuál puede ser la función social de los rituales de carnaval, más que en sus posibles significados de raigambre prehispánica que han llevado a la mayoría de los investigadores a postularlo como una supervivencia del culto al señor del Inframundo, Provost afirma, un tanto cuanto de manera esquemática, que el carnaval debe entenderse como un ritual de inversión que, en el contexto de una región multiétnica en donde las relaciones de asimetría entre los diferentes grupos indígenas y los mestizos son muy marcadas, sirve como mecanismo de integración que libera parte de la tensión social cotidianamente vivida en La Huasteca. En otras palabras, a partir de la lectura de los disfraces utilizados en los carnavales otomí, tepehua y nahua, nuestro autor afirma que existe “cierta uniformidad… de tipos de disfraces que se burlan de la cultura mestiza simbólicamente”, invirtiendo así la hegemonía de facto que los mestizos ejercen.
El siguiente artículo fue escrito por la lingüista Barbara Edmonson y lleva por título “Investigación lingüística del huasteco”. El trabajo aborda tres temas, el primero dedicado al examen de las fuentes, tanto coloniales como contemporáneas, referentes a la lengua teenek de Veracruz y San Luis Potosí. Posteriormente, después de ubicar al huasteco en el área lingüística mesoamericana, expone los pros y contras de las dos teorías que intentan explicar el origen y posterior dispersión del protomaya; polémica no resulta aún y que al parecer hará correr mucha tinta; en lo que sí parece haber acuerdo es en considerar al teenek como la primera lengua que divergió del protomaya. Finalmente, una vez que ha descrito o clasificado técnicamente al teenek, enlista once puntos que, desde su punto de vista, servirán para el debate, así como guía para pensar futuras investigaciones.
Por otro lado, Anuschka van’t Hooft nos presenta el artículo “Acerca de la tradición oral nahua de La Huasteca hidalguense”, en el cual intenta establecer algunos géneros de la tradición oral nahua a partir de conceptos indígenas. Así, nos muestra que los nahuas utilizan la palabra kuento para englobar los géneros narrativos, aunque esta categoría se subdivide en los kuento que se consideran historia (mitos y leyendas) y los propiamente cuentos vistos como relatos ficticios. Claro está que son muchos más los géneros que componen la tradición oral nahua hidalguense, y que la autora trata en trabajo, haciendo referencia a los diferentes contextos que debemos, a su parecer, tomar en cuenta para comprender cabalmente estos textos no escritos.
Con respecto al trabajo de Alan Sandstrom y Arturo Gómez, “Petición a Chicomexóchitl: un canto al espíritu del maíz, por la chamana nahua Silveria Hernández Hernández”, no puedo sino referir que se trata de una plegaria nahua transcrita tanto en español como en náhuatl, acompañada de una breve introducción que contextualiza al lector sobre los principales personajes mitológicos que aparecerán en dicha oración. Tanto la plegaria como su presentación aportan valiosa información acerca de la cosmovisión de los nahuas de La Huasteca.
El texto que clausura el libro relata en varios episodios la famosa leyenda nahua del maíz, ya tratada en el trabajo de Sandstrom y Gómez. Lleva por título “Chicomexóchitl. La leyenda del maíz”, y al parecer es una edición de varias versiones del mismo relato, o por lo menos eso me hace creer el hecho de que el artículo se presente como coautoría de Paulino Hernández, Herminio Farías, Pedro Silvestre y José Barón. Obviamente, aunque carece de un enfoque académico, el relato en sí, además de bello, no deja de aportar información sobre los fundamentos cosmogónicos de los nahuas huastecos.
En resumen, La Huasteca, un recorrido por su diversidad es, desde mi punto de vista, un libro hasta cierto punto dispar, que lo mismo nos presenta textos sumamente especializados (como los contenidos en la segunda y cuarta partes del libro) que otros más generales y de poco análisis (como los consagrados a la vida y obra de Stresser-Péan; los de Pérez Zevallos y María Luisa Herrera, y los dedicados Chicomexóchitl). Por otro lado, la heterogeneidad de temas supone un lector ideal, preparado para hacer frente a terminologías técnicas tan alejadas como las de la microbiología, la biología y la lingüística; por lo anterior, no lo considero un libro recomendable como introducción al conocimiento de La Huasteca, a pesar de que contiene textos de fácil lectura; todo lo contrario, es una obra que requiere, para su justa compresión, de un conocimiento previo de la región y de los procesos generales que la determinan. De cualquier manera, estoy convencido que es un importante aporte al conocimiento general de La Huasteca.
Sobre el autor
Leopoldo Trejo Barrientos
Museo Nacional de Antropología, INAH.
