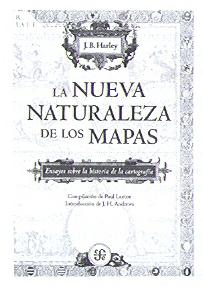“Texto es una metáfora mejor para los mapas
que la de reflejo de la naturaleza.
Los mapas son textos culturales”
John Brian Harley
Recientemente el Fondo de Cultura Económica publicó una compilación de artículos de quien ha sido estimado como el impulsor de la cartografía crítica: John Brian Harley, La nueva naturaleza de los mapas. La obra de Harley (1932-1991) se desarrolló en el ambiente intelectual angloamericano, y poca difusión ha tenido en Iberoamérica, de allí la relevancia de esta decisión editorial que viene a enriquecer las posibilidades de la investigación histórica y cartográfica. Comúnmente la cartografía acompaña las publicaciones de estudios históricos como ilustraciones que añaden un grado de verosimilitud al tema presentado; a veces quedan como meros recursos pictográficos. La propuesta de Harley abre la perspectiva para que los mapas y los planos sean considerarlos dentro de una posibilidad de conocimiento más amplia y se estudien como fuentes de la historia cultural y social.
En su obra, Harley dialoga con dos frentes de la intelectualidad angloamericana: por un lado con los geógrafos, los cartógrafos y los historiadores de la cartografía y, por otro, con los historiadores sociales y culturales. La búsqueda epistemológica de más de una década la centró en las propuestas de la técnica deconstructiva de Jaques Derrida, el análisis del discurso de Michel Foucault y los tres niveles de significado en obras de arte de Erwin Panofsky. Su estilo es crítico, incisivo y sin concesiones, propio de una erudición que no deja dudas de un pensamiento dinámico, efervescente y a la vez atento y minucioso.
El libro
La versión original en inglés apareció en 2001, exactamente con el mismo título que se tradujo al español.1 Poco antes de su muerte, ocurrida en diciembre de 1991, Harley había preparado esta antología de siete ensayos, cinco de ellos ya publicados y dos inéditos, bajo el título que han respetado sus editores. En ese sentido, el trabajo de Paul Laxton, a quien “le tocó llevarlo a la imprenta”, ha sido el de un emisario que prologa moderado y elegante para realce de su maestro. Si bien Laxton respetó la propuesta compilatoria de Harley, añade a la edición dos partes fundamentales: la bibliografía completa de todas sus publicaciones, incluso las póstumas, desde 1958 a 1997, y una introducción escrita por John H. Andrews, uno de los geógrafos denostadores de las propuestas teóricas de Harley.
Harley y Andrews llevaron un tipo de relación común en el ámbito académico; eran algo así como “amigos-enemigos”, que compartieron intereses y amistad por varios años, aunque nunca publicaron juntos. Incluso, a partir de que Harley dejó la Universidad de Liverpool y de Exeter para trabajar en la Universidad de Wisconsin-Milwaukee, sostuvieron correspondencia constante por cinco años, pero ocurrió un distanciamiento debido a diferencias de enfoque teórico.2 Esto lo conocía perfectamente Laxton, y sabía también que, a pesar de todo, “Andrews era el primero de los cinco académicos que él [Harley] había nombrado como dictaminadores potenciales de esta obra”.3 La elección de un estudio introductorio sin apología responde a una postura intelectual definida. Este libro no es un homenaje póstumo; lo más importante, insiste Laxton, es que la filosofía de los mapas de Brian Harley no se convierta en una ortodoxia incuestionable o, peor aún, en un catecismo.4 Laxton pronostica que, pese a todo, “estos ensayos sobrevivirán como importantes pronunciamientos en la historia de los mapas; sin embargo, alteran todos los campos de investigación relacionados con ella y por eso resulta necesario y sano contar con una evaluación crítica de los mismos”.5
Con esta intención, Laxton decidió incluir como introducción la evaluación de Andrews que, sin duda, inspira a debate. Ciertamente, las críticas de Andrews están signadas desde el extremo teórico opuesto en el que Harley se colocó tras largos años de reflexión y búsqueda intelectual. John Andrews fue profesor en el afamado Trinity College de Dublín, donde obtuvo la reputación de máxima autoridad en el estudio de mapas irlandeses. Con su trabajo de más de 30 años, alcanzó reconocimiento internacional en su campo, siendo uno de los pocos geógrafos británicos interesado en la historia de los mapas. Con todo, su introducción-crítica, desde una trinchera de historiador cartográfico positivista, evidentemente construida con menos herramientas teóricas y metodológicas que su antiguo amigo, no logra desmantelar los cimientos que se establecen en los ensayos que le siguen.
El producto final que nos ofrece el trabajo de estos tres hombres en torno al estudio cartográfico es muestra de un fascinante debate académico, lleno de discusiones, disputas, incitaciones y persuasiones que contrasta con las delicadas posibilidades o nobles costumbres que generalmente aplacan el debate en nuestra vida académica mexicana. Así, por lo que podemos ver en esta lectura, aun después de muerto, el espíritu de Harley sigue combativo y la propuesta del conjunto de ensayos publicados responde a sus deseos de mantener un diálogo abierto y crítico que provoque discusiones entre los lectores de diferentes disciplinas interesados en adentrarse en las líneas que logró bosquejar su reflexión. La selección fue pensada para la apertura de análisis e interpretaciones, al igual que lo están los mapas que él mismo estudió. A pesar de este cuidado y las posibilidades que ofrece, los editores de esta antología olvidaron que para hablar de mapas y estudiarlos es indispensable verlos y consultarlos, opción que no puede tener el lector en este libro y en diversos grados su apreciación quedará truncada al seguir un argumento que lo deja sin referentes. Por otra parte, también topará con una dificultad práctica a la hora de disponerse a leer y querer corroborar las constantes citas. Tratamos con una obra erudita que caracteriza a su autor por su afán de citar y “las notas de Harley son en sí mismas pequeños ensayos y él tenía el admirable hábito de citar”,6 además que logra cautivar para seguirlo en sus explicaciones hasta la última referencia, lo que nos hizo sufrir una suerte de barajas al ir constantemente tras la búsqueda infame hasta el final del libro.
Los ensayos
Los siete ensayos no fueron ordenados en secuencia cronológica; tampoco guardan un enlace consecutivo en sus temas y propuestas. Pero, por supuesto, hay relación sincrónica entre ellos. De allí que sea posible que el lector elija comenzar por el que parezca más cercano a sus intereses e inquietudes y pueda dejar para el final, si así lo desea y es algo que sugerimos, la introducción. Seguir esta sugerencia facilita al lector corroborar qué tanto ha comprendido la filosofía cartográfica de Harley. Sin embargo, es importante comenzar por el prólogo, el cual permite conocer los aspectos breves pero imprescindibles para ubicar a Harley y su obra, lo mismo que asentar el posible orden en que leerá este libro.
Si bien Brian Harley publicó algunos resultados de sus investigaciones desde 1958, fue hasta 1980 cuando comenzó a publicar ensayos de lo que se ha llamado “filosofía cartográfica”, en donde buscaba establecer principios teóricos para la historia de la cartografía. Es decir, que después de 22 años de trabajo práctico como “cartógrafo positivista”, su propósito intelectual tuvo un enfoque filosófico, cada vez más cercano al giro lingüístico o pensamiento posmoderno, cuyo resultado son más de 20 ensayos escritos entre 1980 y 1991. A lo largo de 33 años de vida académica, la obra de este autor pasa por siete temas que constituyen el respaldo empírico de su propuesta teórica: 1) Geografía histórica de Inglaterra; 2) Mapas de condados ingleses; 3) Mapas y atlas ingleses más generales; 4) Mapeo de América; 5) Mapas del Servicio Estatal de Cartografía de EU; 6) Filosofía de la historia de los mapas; 7) Historia de la Cartografía [proyecto junto con David Woodward].
La vasta trayectoria de Harley evidencia un largo proceso intelectual cuyo esfuerzo final estuvo encaminado a construir una línea de pensamiento con bases teóricas para el análisis histórico de la cartografía. No obstante, como Andrews señala en su introducción, es de dudar que Harley haya logrado establecer los fundamentos teóricos para una historia definitiva de los mapas. Tal vez su interés no era precisamente lograr una teoría concluyente, decisiva e inamovible. Y si concedemos al argumento de Andrews, pensamos que, efectivamente, no logró armar una teoría completa y le faltó vida para amarrar los cabos sueltos y pulir sus generalizaciones enfáticas, pero aun así las rutas que marcó valen la pena caminarlas. En esta antología publicada en español por el Fondo de Cultura Económica, disponemos de siete rutas que el mismo Harley compiló y son fruto de once años de reflexión filosófica (1980 a 1991).7
El primer capítulo, titulado “Textos y contextos en la interpretación de los primeros mapas”, fue publicado por primera vez en 1990. Este ensayo puede considerarse una guía de pasos metodológicos para hacer una hermenéutica del mapa. En él, Harley plantea y contesta la pregunta fundamental: ¿qué es un mapa? Otorgándole una doble identidad: es texto e imagen. Igualmente señala otra interrogación cuya importancia interpretativa es crucial: ¿qué significa el mapa para la sociedad que lo hizo y lo usó por primera vez? Para Harley todos los mapas son culturales y la cartografía disciplina, normaliza y estructura la idea del mundo, y el poder de esa imagen “es como el de la imprenta en general”.
El segundo capítulo, “Mapas, conocimiento y poder”, publicado en 1988, es la obra más citada y, por lo tanto, más conocida de Harley. En él explora la acción del poder político mediante la cartografía y la manera en que los mapas son una forma manipulada de conocimiento. La pregunta que guía su reflexión parte de entender a los mapas como imágenes con códigos históricamente específicos: ¿cómo podemos hacer “hablar” a los mapas acerca de los mundos sociales del pasado? La premisa principal de Harley considera la historia de los mapas como una forma de discurso, en tanto que la premisa secundaria plantea a los mapas como forma de conocimiento que implica poder. Con ambas aseveraciones dota de historicidad al mapa para subrayar contundente que: “Tanto a través de su contenido como de sus formas de representación, el trazado y el uso de los mapas han sido influidos por la ideología. No obstante, estos mecanismos sólo pueden comprenderse en situaciones históricas específicas.”8
En el tercer capítulo, Harley propone una exploración teórica para la historia de la cartografía a partir de ideas construidas desde otras disciplinas, principalmente desde la sociología. Titulado “Silencios y secretos. La agenda oculta de la cartografía en los albores de la Europa moderna”, apareció originalmente en 1988, poco después del ensayo anterior. Aquí aborda la censura y el secreto de los mapas producidos a partir del siglo XVI bajo la premisa de que la cartografía es un discurso político para la obtención y sostenimiento del poder. Los mapas constituyen un lenguaje visual que resume y enmarca los derechos territoriales y los derechos de propiedad. La cartografía se convirtió en un arma intelectual del Estado moderno con un avance considerable en las técnicas geodésicas y matemáticas. Así, para el análisis cartográfico, es posible distinguir dos tipos de discurso: el científico y el político-social.
El capítulo cuarto es póstumo, publicado hasta 1997: “Poder y legitimación en los atlas geográficos ingleses del siglo XVIII”; Harley se adentra a una historia particular del imperialismo inglés y distingue entre los atlas ingleses de alcance regional y los atlas universales, publicados antes de la independencia de las 13 colonias. En los primeros reconoce un símbolo cultural de las clases altas, un medio para plasmar y conservar el orden natural de la estructura social de esa región. Mientras que los atlas universales fueron un instrumento para legitimar la expansión inglesa en el norte de América, más que para planearla.
“Hacia una deconstrucción del mapa”, es el quinto capítulo, originalmente publicado en 1989. En este ensayo Harley dialogó con los geógrafos y cartógrafos que ven en la cartografía una ciencia positiva, que suponen que la cartografía es objetiva, independiente, neutral y exacta, y, por lo tanto, puede progresar y ser cada vez más precisa y fidedigna. Contrario a la idea evolucionista, su propuesta estuvo en impulsar un cambio epistemológico en la interpretación de la naturaleza cartográfica adoptando como estrategia la técnica de deconstrucción del mapa. En las tres líneas de argumentación que desarrolla, retoma a Foucault y a Derrida, para romper el supuesto vínculo que existe entre realidad y representación. Hace énfasis en los mapas como medios de comunicación persuasiva y en la retórica de los mapas. Advierte la “aparente honestidad de los mapas” y propone la estrategia de “asumir que los mapas son una forma de ver el mundo”, y “al tiempo que el mapa nunca es la realidad, de cierta manera contribuye a crear una realidad diferente”. De tal manera, Harley lanza una tesis fundamental: “Defino la cartografía como un organismo de conocimiento teórico y práctico que emplean los cartógrafos para construir mapas como un modo determinado de representación visual. Por supuesto que el asunto es históricamente específico: las reglas de la cartografía varían en las distintas sociedades.”9
El sexto capítulo también se publicó de manera póstuma en 1994, bajo el título “La cartografía de Nueva Inglaterra y los nativos norteamericanos”. En este ensayo Harley aplica el binomio poder-conocimiento en el uso de los mapas como medios de colonización en los territorios indios de lo que se llamaría Nueva Inglaterra. La paradoja que expone es la participación de los indios en el cálculo y trazo de los mapas que luego se usaron para despojarlos de sus tierras. Nos lleva a una reflexión del correlato cultural en torno a la elaboración de un mapa, los diferentes intereses e interpretaciones que se generan en torno a ellos y cómo los indios no distinguieron el peligro en esa actividad. Harley también aplica otro concepto planteado antes y que encontramos en el segundo capítulo: el silencio o la ausencia de información que, en el caso de los mapas de Nueva Inglaterra en el siglo XVIII, presentaron la imagen de una frontera vacía y con ello la justificación para apropiarse del inmenso territorio indio.
Finalmente, el capítulo séptimo “¿Puede existir una ética cartográfica?”, que originalmente publicó Harley en el verano de 1991, exhibe la falta de discusión ética en la producción cartográfica. Ataca la postura del esencialismo científico y lleva la atención a tomar en cuenta la decisión que siempre está en juego a la hora de trazar un mapa, aunque en la actualidad y cada vez con mayor frecuencia sean el resultado de una tarea más técnica, sin observaciones directas del mundo, con paquetes predeterminados de información secundaria. Con todo, para Harley el mapa sigue siendo un manifiesto de un conjunto de creencias acerca del mundo, y plantea diversas preguntas inquietantes, como: “¿cuáles son los beneficios o las pérdidas morales de formas específicas de registrar al mundo en los mapas?”;10 “¿hasta dónde están preparados los cartógrafos de todo tipo de escuelas para ser políticamente activos en cuanto la alteración de las condiciones bajo las que trazan los mapas? ¿Qué tanto les preocupa el mundo que describen?”11 Y sentencia incisivo que “si en verdad nos preocupan las consecuencias sociales de lo que pasa cuando hacemos un mapa, también podemos decir que la cartografía es demasiado importante para quedar totalmente en manos de los cartógrafos.”12
Diálogo y provocación
Como pensador en contra del esencialismo científico y del evolucionismo, resulta inquietante que Harley propusiera una “nueva naturaleza” para los mapas. En su estilo sentencioso y demoledor dialogaba con los cartógrafos positivistas a quienes parafraseó, para incitarlos a un cambio epistemológico. ¿Cuál es esa nueva naturaleza de los mapas? La nueva naturaleza de los mapas es que son textos. Pero también son imágenes, imágenes retóricas.13 Si antes de aventurarnos a la lectura de este libro comprendemos que el mapa es un resumen de información y quien levanta un mapa tiene que elegir qué representa y cómo lo hace es posible comenzar con el camino desbrozado para seguir a Harley en su análisis del mapa como una imagen retórica del mundo que puede decodificarse. Como construcción humana de la realidad, los mapas nunca son neutrales ni completamente científicos. “Es mejor —aconseja Harley— que nosotros partamos de que la cartografía casi nunca es lo que dicen los cartógrafos.”14 Entre irónico y profundo, Harley expresa terminante y contundente sus planteamientos que sin duda abren la perspectiva en la investigación cartográfica, llamando la atención a los historiadores y al uso que dan a los mapas en sus investigaciones, proponiéndoles una tarea mayor que exige cuidado y reflexión para el uso de mapas antiguos, no como ilustraciones bonitas o imágenes ilustrativas de una época o un lugar, lo cual denota que en realidad los mapas no son comprendidos. “Los historiadores —acusa—, tienden a relegar los mapas, junto con cuadros, fotografías y otras fuentes no verbales, a un tipo de evidencia de menor categoría que la palabra escrita.”15 Dicho de otro modo, para Harley los historiadores no saben leer mapas, se quedan en la idea de representación de la imagen física del lugar. Puesto que los mapas son una fuente para la historia cultural y social que permite revelar las características filosóficas, políticas y religiosas de un periodo, Harley aconseja al historiador excavar debajo de la geografía superficial que representa el mapa y reconocer tres niveles de interpretación cartográfica: el de los signos, símbolos o emblemas; el de la identidad del lugar real representado (generalmente el que es explorado por el historiador), y el de la dimensión simbólica e ideológica.
En su batalla contra el pensamiento torpe y estrecho que prevalecía en la historia de los mapas, Brian Harley reaccionó con una búsqueda filosófica. Se ubicó del lado de las estrategias intelectuales de la segunda mitad del siglo XX que rescataron el análisis hermenéutico y el pensamiento histórico y de las que iniciaron el análisis del discurso, la retórica y el binomio poder-conocimiento, para proponerlas también en el estudio de los mapas. “Construimos desmantelando —concluye en su quinto ensayo—. Se agrandan las posibilidades de descubrir significado en los mapas y de trazar los mecanismos sociales del cambio cartográfico. El posmodernismo presenta un reto para la lectura de mapas de maneras que podrían enriquecer recíprocamente la lectura de otros textos.”16
Sobre la autora
María del Carmen León García
El Colegio de México.
Citas
- Harley, J. B. The New Nature of Maps. Essays in the History of Cartography, Baltimo re, Maryland, The Johns Hopkins University Press, 2001. [↩]
- En palabras de Andrews: “Para mí, como para muchos estudiosos de la historia de los mapas, Brian Harley fue una fuente de inspiración que me estimuló de manera siempre amigable y con quien sostuve útiles discusiones, además de innumerables intercambios de comentarios desinhibidos sobre el trabajo que llevaba a cabo. […] sin embargo, no fue sino hasta que tuvimos un desacuerdo sobre su definición de la palabra mapa […] cuando al parecer Harley decidió que mis opiniones de tales asuntos no eran de su agrado, por lo que mis futuros comentarios ya no le serían de utilidad.” Nota 2 de la “Introducción”, p. 255. [↩]
- “Prólogo”, p. 13. [↩]
- Idem. El peligro que advierte Laxton se refiere a la lasitud con que pueden ser usadas las propuestas de Harley, peculiarmente las que desdobla de la teoría del poder, que lo llevaron a afirmar que “ser dueño del mapa era ser dueño de la tierra” [Cap. II, “Mapas, conocimiento y poder”, p. 104]; “los mapas constituyen una manifestación política” [ibidem, p. 107]; “los mapas son principalmente un lenguaje de poder, no de protesta” [ibidem, p. 110]. [↩]
- “Prólogo”, p. 12. [↩]
- “Prólogo”, p. 13. [↩]
- Hasta donde tenemos noticias, recientemente sólo se ha publicado en español otro libro sobre teoría cartográfica y estudio histórico-cultural de los mapas: David Buisseret, La revolución cartográfica en Europa, 1400-1800. La representación de los nuevos mundos en la Europa del Renacimiento, Barcelona, Paidós, 2004. Si bien existen diferencias en los trabajos de Buisseret y Harley, se conocieron y colaboraron en otras publicaciones y antologías preparadas con anterioridad. [↩]
- Capítulo II, “Mapas, conocimiento y poder”, pp. 108-110. [↩]
- Capítulo V, “Hacia una deconstrucción del mapa”, p. 189. [↩]
- Cap. VII, “¿Puede existir una ética cartográfica?”, p. 248. [↩]
- Ibidem, p. 245 y 249. [↩]
- “Los mapas son textos en el mismo sentido en que lo son otros sistemas de signos no verbales como los cuadros [pinturas], las impresiones, el teatro, el cine, la televisión y la música.” Cap. I, “Textos y contextos en la interpretación de los primeros mapas”, p. 62. [↩]
- Cap. V, “Hacia una deconstrucción del mapa”, p. 186. “Gran parte del poder del mapa, como una representación de la geografía social, es que trabaja detrás de una máscara de ciencia aparentemente neutral. Esconde y niega sus dimensiones sociales al tiempo que las legitima.” Ibidem, p. 195. [↩]
- Capítulo I, “Textos y contextos en la interpretación de los primeros mapas”, p. 59. [↩]
- Capítulo V, “Hacia una deconstrucción del mapa”, p. 207. [↩]
- Capítulo V, “Hacia una deconstrucción del mapa”, p. 207. [↩]