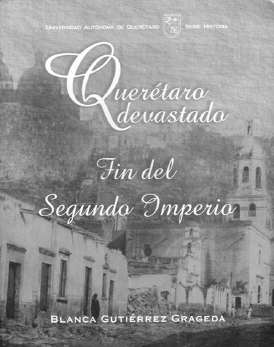 El más reciente libro de esta investigadora adscrita a la Universidad Autónoma de Querétaro —al igual que anteriores estudios como Vida política en Querétaro durante el Porfiriato y “Gobernar en contra de la ley en Querétaro”— tiene la virtud de presentar un amplio y detallado panorama de la vida política y social del Querétaro de la segunda mitad del siglo XIX. El texto que a continuación se reseñará surge de una pregunta que aparece implícita en la investigación: ¿qué consecuencias generó la guerra en la ciudad que fungió como la tumba del Segundo Imperio mexicano? La autora advierte que la mayor parte de los estudios que se han realizado sobre los últimos días del Imperio han enfatizado la parte militar o el juicio que se efectuó en contra de Maximiliano y de sus generales, pero no se le ha prestado suficiente atención a los saldos de una guerra que fue producto de la intolerancia, la incomprensión, la ingenuidad, la ambición y la incapacidad de los grupos políticos decimonónicos para pactar acuerdos. Así, la autora busca mostrar la caótica situación por la que tuvo que pasar Querétaro después del fin de la guerra, pues no sólo había que reconstruir la capital y pacificar el territorio estatal, sino que también era necesario reorganizar la administración pública, retornar al orden constitucional y buscar los medios para salir de la bancarrota en que se encontraba la entidad. Estas problemáticas se analizan a lo largo de los cinco capítulos que conforman el texto.
El más reciente libro de esta investigadora adscrita a la Universidad Autónoma de Querétaro —al igual que anteriores estudios como Vida política en Querétaro durante el Porfiriato y “Gobernar en contra de la ley en Querétaro”— tiene la virtud de presentar un amplio y detallado panorama de la vida política y social del Querétaro de la segunda mitad del siglo XIX. El texto que a continuación se reseñará surge de una pregunta que aparece implícita en la investigación: ¿qué consecuencias generó la guerra en la ciudad que fungió como la tumba del Segundo Imperio mexicano? La autora advierte que la mayor parte de los estudios que se han realizado sobre los últimos días del Imperio han enfatizado la parte militar o el juicio que se efectuó en contra de Maximiliano y de sus generales, pero no se le ha prestado suficiente atención a los saldos de una guerra que fue producto de la intolerancia, la incomprensión, la ingenuidad, la ambición y la incapacidad de los grupos políticos decimonónicos para pactar acuerdos. Así, la autora busca mostrar la caótica situación por la que tuvo que pasar Querétaro después del fin de la guerra, pues no sólo había que reconstruir la capital y pacificar el territorio estatal, sino que también era necesario reorganizar la administración pública, retornar al orden constitucional y buscar los medios para salir de la bancarrota en que se encontraba la entidad. Estas problemáticas se analizan a lo largo de los cinco capítulos que conforman el texto.
En el primero se hace un interesante ejercicio historiográfico que trata de entender cuáles fueron las razones que llevaron a Maximiliano a encerrarse en Querétaro y el motivo por el que las fuerzas republicanas no tomaron la ciudad a sangre y fuego. Como bien apunta la autora, la caída del Imperio era inminente, debido a que el ejército imperial estaba derrotado moral, económica y militarmente; los jefes imperialistas cometieron graves errores que los llevarían a la tumba, entre ellos el de no prever los medios para abastecerse y no romper en el momento oportuno el cerco militar republicano. Con bastante acierto, se describen las penurias por las que pasó la población y las exacciones que sufrió a causa de la delicada situación militar. A la autora no le queda la menor duda de que la caída de la ciudad no fue producto de una traición; varios factores contribuyeron a ello, como la miseria, el cansancio, el desaliento, las deserciones, la desconfianza y la falta de unidad entre los generales. La versión de la “traición” de Miguel López circuló en Querétaro en las horas posteriores al desenlace a su caída, y aunque el acusado trató de defenderse en un escrito publicado en la prensa, algunos “jefes del ejército imperial” lo refutarían y fortalecerían la idea de que habían sido entregados. La autora señala tres indicios para mostrar que López no traicionó al emperador: los encuentros sostenidos en la madrugada del 15, los esfuerzos de López por salvarlo y el silencio de Maximiliano respecto a alguna deslealtad de sus súbditos.
En el segundo capítulo se hace un recuento de la crítica situación a la que se tuvo que enfrentar el coronel Julio M. Cervantes, quien había sido nombrado comandante militar de Querétaro por el general Mariano Escobedo. El coronel inició su gobierno con “la espada desenvainada”, pues dispuso que los empleados civiles, tanto de la ciudad como de fuera de ella, que habían servido al Imperio se presentaran a las oficinas de la comandancia, igual que los militares heridos o enfermos, a fin de disponer lo procedente. No todos lo hicieron de manera voluntaria, muchos permanecieron ocultos hasta que los soldados republicanos los aprehendieron. Ante la gran cantidad de detenidos, surgió la pregunta de qué hacer con ellos. Una parte de la opinión pública pedía la aplicación de la ley del 25 de enero de 1862, mientras otro sector imploraba clemencia. El comandante militar se adscribía a la primera posición, pues pensaba que en esa forma se cortaría el problema de raíz y se podrían atender los problemas de abasto, seguridad y reconstrucción de la ciudad. Como el gobierno federal determinó que se conmutara la pena de muerte por la prisión, Cervantes tuvo que dejar en libertad a muchos oficiales imperialistas.
Todo el estado se hallaba en ruinas. En el campo se habían destruido muchas haciendas. No sólo la capital había sufrido los horrores de la guerra; la presencia de bandoleros y de grupos conservadores armados llevó al comandante militar a realizar diversas acciones para lograr la pacificación del territorio, entre las que destacaba la puesta en vigencia de la ley del 19 de junio de 1867 y el establecimiento de acuerdos con las fuerzas que permanecían levantadas. Pese a lo anterior, la estabilidad en la región no se alcanzó de manera inmediata. Las autoridades estatales tuvieron que hacer esfuerzos titánicos para iniciar la reconstrucción de las ciudades, pueblos y villas, debido a que la pobreza aumentaba, el comercio estaba paralizado y la agricultura no tenía medios para desarrollarse. Ante la desesperada situación que se vivía, las pasiones políticas se reanimaron; un sector de la población responsabilizó a los conservadores.
En el tercer capítulo se analiza la manera en la que Cervantes comenzó a consolidar su poder político en Querétaro. El 2 de septiembre de 1867 el comandante militar expidió la convocatoria para elegir poderes federales, estatales y locales. Esta elección se realizó en un ambiente de gran crispación política derivado del antagonismo que existía entre los grupos, los abusos que se cometieron desde el poder, las presiones para hacer triunfar a los candidatos oficiales y el rechazo que un sector de la población manifestaba hacia el coronel. Pese a que Cervantes decidió que los colegios electorales que elegirían a los representantes federales harían lo propio con los estatales, lo que causó mayor controversia fueron las candidaturas a gobernador. Tres candidatos se presentaron: Jesús M. Vázquez, Gabino F. Bustamante —que se identificaba con el partido rojo— y Julio M. Cervantes, que contaba con el apoyo del presidente Juárez. La mayor parte del proceso electoral se caracterizó por los ataques personales y las difamaciones. Los adversarios del coronel lo acusaron de manipular la elección; él se defendió con el argumento de que permanecería neutral, pues creía que las autoridades no debían intervenir en las cuestiones electorales. Contrario a sus declaraciones, Cervantes hizo todo lo necesario para ganar el cargo. Así, pasó de ser un gobernante impuesto a uno constitucional, aunque el proceso electoral fue fuertemente cuestionado y se puso en duda la legitimidad de las nuevas autoridades, tanto del gobernador como de los diputados locales. En tales circunstancias no resultaba extraño que destacados miembros de la elite local se negaran a colaborar con el gobierno, y que los diputados federales Próspero C. Vega, Ezequiel Montes e Hilarión Frías y Soto afirmaran que la continuidad de Cervantes no había sido producto del sufragio ciudadano sino del apoyo otorgado por Juárez. La disputa en Querétaro pasaría a segundo plano ante los levantamientos armados que se produjeron en diversos estados aledaños y llevaron al presidente a solicitar facultades extraordinarias para enfrentar el problema; Querétaro fue uno de los que se declararon en estado de sitio.
El cuarto capítulo se centra en el análisis del gobierno de Cervantes, personaje que, a decir de la autora, no tuvo la sensibilidad política necesaria para negociar con los grupos políticos. Provocó un ambiente de hostilidad, debido a que trató de imponer su voluntad y asumió una actitud autoritaria para eliminar a quienes lo impugnaban o desobedecían sus órdenes. Su proceder le generó dificultades con el Poder Judicial, el Ayuntamiento y el gobierno federal, de las que no siempre salió bien librado. Un ejemplo fehaciente lo constituye el conflicto que tuvo con el Ayuntamiento de la capital. La aprehensión del prefecto de Tolimán por las fuerzas federales provocó la protesta del gobernador y del legislativo local ante lo que consideraban un atropello a la soberanía estatal. Tras conocer estas declaraciones, el Ayuntamiento de la capital envió un comunicado al presidente en el que manifestaba su sorpresa de que se le acusara de invadir el territorio del estado. Indignado, Cervantes afirmó que aquél se había abrogado facultades que no le correspondían. Como respuesta, el Ayuntamiento calificó al ejecutivo y al legislativo de “impostores”, y Cervantes solicitó al legislativo local que lo desconociera. Su petición fue aprobada y se nombró un nuevo Ayuntamiento que sustituiría temporalmente a la corporación suspendida. Además intentó que un juez federal los enjuiciara, pero éste determinó que no se había quebrantado la ley y Cervantes tuvo que ordenar su reinstalación. Este incidente, entre muchos otros presentados por la autora, revelaba el rostro autoritario del régimen.
En el quinto capítulo se muestra que Cervantes no sólo tuvo que lidiar con la oposición política, sino también enfrentó los últimos restos de los grupos conservadores. La insurrección de Jalpan, en mayo de 1868, se extendió a Tolimán y Cadereyta. Cervantes solicitó la ayuda del gobierno federal, pues estaba convencido de que se debía sofocar la rebelión en sus inicios. Los “reaccionarios de la sierra de Querétaro” serían derrotados a finales de julio por las fuerzas encabezadas por Escobedo. Con la muerte de los cabecillas y la disolución de su ejército, se acababa con los últimos vestigios del Imperio. A pesar de la victoria, Cervantes no lograría consolidar su gobierno. La autora destaca dos momentos claves en el conflicto entre el gobernador y los grupos políticos locales. El primero en 1869, cuando fue acusado por el Congreso local de violar varios preceptos de la constitución estatal; el Congreso federal hizo suyas las acusaciones, en un ambiente de gran apasionamiento político, declaró culpable a Cervantes, con lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó suspenderlo de su cargo por un año. El segundo ocurriría en 1871 con motivo de las elecciones para renovar los poderes estatales. Los opositores de Cervantes denunciaron diversas irregularidades y promovieron que se desconociera el resultado del proceso, lo cual provocó una crisis política que hizo sucumbir el frágil y resquebrajado orden institucional de la entidad. Los adversarios del gobernador tomaron tres vías: la lucha armada, la rebeldía y el amparo en contra de las “supuestas autoridades”.
El libro de Blanca Gutiérrez resulta sumamente sugerente por dos razones: la forma en que analiza la problemática existente en Querétaro en los años posteriores a la caída del Imperio, y la aplicación de lo que llama un “análisis microhistórico” a los procesos político electorales, que le permite detectar los vicios, tensiones y contradicciones que vivían los grupos, los cuales se pierden bajo una mirada “macrohistórica”. El uso de esta herramienta le permite asimismo constatar que existió un acelerado proceso de mutación de las identidades políticas y un reacomodo de los grupos políticos. Así, lo que caracterizó a Querétaro durante el primer lustro posterior a la caída del Imperio fue el pragmatismo político y la mutación de las prácticas políticas. No existe la menor duda de que la figura central del libro la constituye el coronel Julio M. Cervantes, hombre que no logró el consenso de los grupos políticos locales pero se mantuvo en el poder gracias al apoyo del centro. En la figura de Cervantes confluirían tres aspectos fundamentales en la política mexicana del último tercio del siglo XIX: el centralismo, el presidencialismo y el autoritarismo. Para nuestra fortuna, Blanca hizo la promesa de analizar los “negros nubarrones” que predominaron en la escena política queretana después de 1871, tarea que esperamos concluya con rapidez, dado que este próximo libro, sumado a sus obras anteriores, nos proporcionara un panorama complejo y minucioso de lo que acontecía en Querétaro durante la segunda mitad del siglo XIX.
Sobre la autora
Beatriz Lucía Cano Sánchez
Dirección de Estudios Históricos, INAH.
