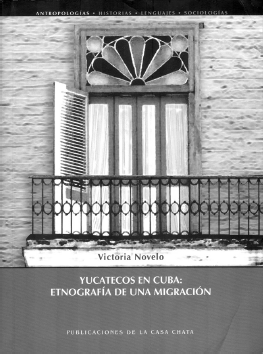 Victoria Novelo se pregunta por las historias y aportaciones de los migrantes mexicanos (en particular los yucatecos) que radicaron en Cuba entre la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. A partir de este cuestionamiento configuró un libro que, sin duda, es una importante contribución a la escasa bibliografía reciente acerca de la experiencia migratoria mexicana en otras latitudes. Los resultados de esta investigación arrojan reflexiones acerca de la presencia de la comunidad mexicana y peninsular en la Gran Antilla, y ahondan en el uso de una metodología interdisciplinaria y de sus estrategias discursivas para estudiar la temática, siendo así una aportación al terreno de este debate en las ciencias sociales. Las experiencias de estos individuos, cuyas vidas son exploradas por Novelo, fueron delineando de muchas maneras las expectativas del texto. En la diversidad de actividades a las que se dedicaron estos migrantes mexicanos encontramos los matices de una narración que procura sujetar, en su carácter fortuito, el corazón mismo de las vivencias. Para conseguir este relato elocuente y persuasivo, la autora mantiene una charla con sus sujetos, no sin antes reconstruir sus andanzas y establecimientos en Cuba, recorriendo sus caminos y habiéndolos conocido personalmente.
Victoria Novelo se pregunta por las historias y aportaciones de los migrantes mexicanos (en particular los yucatecos) que radicaron en Cuba entre la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. A partir de este cuestionamiento configuró un libro que, sin duda, es una importante contribución a la escasa bibliografía reciente acerca de la experiencia migratoria mexicana en otras latitudes. Los resultados de esta investigación arrojan reflexiones acerca de la presencia de la comunidad mexicana y peninsular en la Gran Antilla, y ahondan en el uso de una metodología interdisciplinaria y de sus estrategias discursivas para estudiar la temática, siendo así una aportación al terreno de este debate en las ciencias sociales. Las experiencias de estos individuos, cuyas vidas son exploradas por Novelo, fueron delineando de muchas maneras las expectativas del texto. En la diversidad de actividades a las que se dedicaron estos migrantes mexicanos encontramos los matices de una narración que procura sujetar, en su carácter fortuito, el corazón mismo de las vivencias. Para conseguir este relato elocuente y persuasivo, la autora mantiene una charla con sus sujetos, no sin antes reconstruir sus andanzas y establecimientos en Cuba, recorriendo sus caminos y habiéndolos conocido personalmente.
En un primer capítulo, “Población y migraciones”, con el objetivo de trazar aspectos relevantes de la migración yucateca a la Gran Antilla, fincada en los acontecimientos históricos de ambos territorios, Victoria Novelo realiza una revisión de estos movimientos migratorios y sus particularidades. En su trabajo de archivo descubre cómo en los censos cubanos la migración yucateca sobresalía de la mexicana por sus “componentes raciales”. En esta etapa los movimientos de población peninsulares estuvieron asociados con la guerra de castas, así como anteriormente se relacionaron con la piratería. Al respecto se conoce que si bien los mayas fueron sujetos vulnerables a ser arrojados de la península, siendo víctimas del tráfico ilegal de personas a la isla, esto no era nuevo. Así, la autora se mueve en la línea del tiempo hacia los siglos XVI y XVIII, a lo largo de los cuales se llevó a cabo la misma práctica. En este sentido utiliza como estrategia narrativa la “vuelta al origen”, por así decirlo, que permite destacar las particularidades de este grupo migratorio en el periodo en que la corona española tenía a la Gran Antilla como punto intermedio hacia el continente, lo cual representaba una enorme importancia geopolítica. Ya fueran indios esclavizados o libres, u otros pobladores, estos personajes fueron dibujando una presencia en la vida insular que se aprecia, por ejemplo, en las calles habaneras. La historia sirve de herramienta para señalar la presencia constante de yucatecos en la vida social y económica cubana desde tiempos remotos. Aquí comienza a entretejerse la interdisciplina, ya que para construir su discurso —lo cual hace de manera convincente—, Novelo recurre tanto a documentos de época como a narraciones de cronistas e investigaciones arqueológicas para obtener datos precisos acerca de la presencia yucateca en Cuba en tiempo y espacio. Hay aspectos muy interesantes: como las evidencias de indios apalencados, que dejaron vestigios de sus conocimientos acerca de sistemas de vigilancia y defensa; o la persistencia de usos y costumbres de indios, durante sus contratos individuales en los ingenios, que pudieron llevar a sus mujeres para su asistencia y quienes los alimentaron con maíz, tortillas, atole, chile y pozole. Por otro lado, vasijas, canciones, chocolate, evidencias materiales y sociales, fueron elementos inconfundibles del paso de los yucatecos por Cuba. Durante la guerra de independencia cubana, a fines del sigo XIX, el movimiento de población de la isla hacia Yucatán fue intenso y el establecimiento de una colonia insular en este estado echó raíces ricas y duraderas.
Un segundo capítulo del libro aborda el movimiento de mexicanos y yucatecos a la Gran Antilla en la primera mitad del siglo XX. Los casos más conocidos fueron los de aquellos protagonistas —una lista larga— que tuvieron que exiliarse temporalmente en la isla durante la contienda revolucionaria mexicana. En 1915, observa la autora, aumenta la migración yucateca a Cuba, debido a que las reformas llevadas a cabo por Salvador Alvarado, nombrado gobernador de Yucatán por Venustiano Carranza, afectaron tanto a los ricos hacendados henequeneros y personajes de la esfera eclesiástica como a otros de no tan prestigiados giros, como las casas de prostitución. Desde Alvarado —y hasta que Lázaro Cárdenas realizó un repartimiento de tierras en Yucatán, con el que neutralizó a los grandes hacendados— el movimiento de yucatecos a tierras insulares no cesó. A partir de aquí, Victoria Novelo nos regala una exhaustiva visita por todos los textos que hacen mención de la colonia yucateca establecida en Cuba y su devenir. Es ésta una de las aportaciones más significativas a la literatura histórica del tema y nos deja la impresión de que hay asuntos locales —en este caso la experiencia revolucionaria y posrevolucionaria de Yucatán— cuyas preguntas pueden tener una respuesta más sugerente, vistas desde la óptica vasta de dos territorios vinculados a través de su gente. Fuera del contexto regional, los hacendados y obreros exiliados son figuras ampliadas a través de las cuales puede ponerse el acento en elementos desfigurados por la óptica meramente nacionalista.
Para hablar de la presencia mexicana y yucateca en Cuba la autora cede la palabra a sus actores, continuando el ejercicio metodológico mencionado al inicio, cuya originalidad y aportación debemos destacar de nuevo. Cierran el segundo capítulo los comentarios, en frases sueltas y heterogéneas, de los mismos migrantes, y con estas conversaciones se da manufactura a un tercer capítulo: “Los que se quedaron”. Este universo de siete informantes, con diversas posiciones y ocupaciones, brindó a Victoria Novelo la oportunidad de confeccionar varios estratos de la vida cotidiana de los migrantes: sus relaciones familiares, el vínculo con México, el mantenimiento de hábitos y tradiciones, su adaptación a Cuba, los mecanismos para llevar todo esto a cabo. Tras estos siete primeros informantes vienen más historias de vida: un matrimonio chihuahuense establecido en La Habana Vieja y cuyo desenlace apuntó hacia la locura de ambos, marido y mujer; un comerciante oriundo de Ciudad del Carmen que vivió y trabajó en La Habana Vieja que tuvo un taller de reparaciones de máquinas de escribir y cuya pista le sigue Novelo hasta dar con una memoria dirigida a Lázaro Cárdenas fechada en 1937, en la que se le describían al presidente las restricciones que tuvieron los mexicanos para conseguir trabajo, pidiéndole que se investigara acerca del alcance de estas leyes cubanas para ayudarlos o perjudicarlos.
Otro ejemplo importante es el de una colonia de campesinos mexicanos ubicada entre La Habana y Matanzas, cerca del pueblo de Madruga, reubicada después del triunfo de la revolución cubana de 1959 en la Loma del Grillo. Nuevos informantes describieron a la autora las características de algunos de los pobladores cuyos orígenes eran yucatecos. Adentrándose en la entraña de este poblado, en 1991 la concienzuda investigadora se encontró con los mestizos, de fisonomía yucateca y hablar cubano. Un enclave, como ella señala, de descendientes maya-yucatecos, “último territorio étnico de mexicanos en la isla”, que nos regresa a una historia llena de matices y de raíces recordándonos que, sin estos hilos, no se pueden tejer perspectivas más generales. Así lo es también la reconstrucción de un mestizaje que comienza en Yucatán y se establece en Matanzas y Cárdenas, en Cuba: el de los coreano-yucatecos.
Un cuarto capítulo del libro está dedicado a los migrantes temporales y hace referencia a músicos, deportistas, médicos y gente de teatro, cuyos oficios les permitió visitar constantemente la isla mediante contratos previamente establecidos, por lo que la inserción al ambiente cubano no ofrecía las dificultades que tuvieron otro tipo de migrantes. Los intercambios musicales y artísticos entre yucatecos y cubanos han brindado algunos de los mejores ejemplos sobre las influencias de ida y venida. Victoria Novelo entrevistó al violinista Waldemar Gómez, quien describe sus múltiples incursiones en territorio cubano. Parecidas a las experiencias de los músicos y artistas son las historias de los beisbolistas. A manera de catálogo, la autora expone los diversos oficios que, como aristas de una misma figura geométrica, delimitan los fuertes vínculos que se dieron entre yucatecos y cubanos en la primera mitad del siglo XX.
“Los recuerdos pasan a convertirse en viñetas”, nos dice Novelo, cuando en una quinta y última parte de esta historia tan rica y diversa, recrea las imágenes de Cuba en la memoria de los migrantes yucatecos. Las reflexiones acerca de la discriminación y el racismo, las relaciones entre sexos, el acceso a la educación, el ambiente social urbano, la salud pública, el amor a México, son palabras que trazan de muchas maneras este territorio imaginario. En qué y por qué se parecen Cuba y Yucatán, en qué y cómo han influido en lo que a todas luces es una historia de intercambios culturales intensos y activos, es algo que corresponde al lector descubrir. Es este un texto repleto de seres humanos que andan de manera pausada, gracias a Victoria Novelo, por los caminos de ambos países. Por todo esto, ¿qué mejor portada, qué mejor invitación para un libro que una ventana?
Sobre la autora
Gabriela Pulido
Dirección de Estudios Históricos, INAH.
