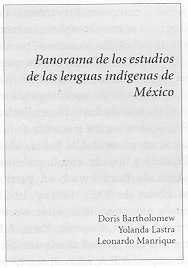 En estos dos volúmenes se encuentran las conferencias que fueron presentadas en el simposio titulado Panorama de los estudios de las lenguas indígenas de México en el marco del XIII Congreso Internacional de Ciencias Antropológicas y Etnológicas (CICAE), organizado en México del 29 de julio al 5 de agosto de 1993. Estos dos tomos publicados en Ecuador deben ser conocidos y constituirse como una lectura obligada para quien se interesa en las lenguas de México, ya que tratan de las diferentes lenguas habladas en este país. Esta reseña tiene como objetivo no sólo dar a conocer los diferentes artículos sino también subrayar en cada uno un tema particular, mostrando así la riqueza de los campos de investigación analizados en este libro.
En estos dos volúmenes se encuentran las conferencias que fueron presentadas en el simposio titulado Panorama de los estudios de las lenguas indígenas de México en el marco del XIII Congreso Internacional de Ciencias Antropológicas y Etnológicas (CICAE), organizado en México del 29 de julio al 5 de agosto de 1993. Estos dos tomos publicados en Ecuador deben ser conocidos y constituirse como una lectura obligada para quien se interesa en las lenguas de México, ya que tratan de las diferentes lenguas habladas en este país. Esta reseña tiene como objetivo no sólo dar a conocer los diferentes artículos sino también subrayar en cada uno un tema particular, mostrando así la riqueza de los campos de investigación analizados en este libro.
El primer tomo consta de una introducción y seis artículos, el segundo tomo está compuesto por cinco artículos. Cada uno de estos once artículos presenta una familia diferente. En la introducción, Leonardo Manrique y Yolanda Lastra exponen su proyecto. Por un lado, poner a la luz los estudios descriptivos y comparativos, así como los trabajos sobre la clasificación y la historia de las lenguas indígenas de México. Por otro lado, analizar y exponer lo que falta por hacer para lograr un mejor conocimiento de estas lenguas. Así, cada artículo presenta los diferentes estudios existentes sobre las lenguas e identifica prioridades para los trabajos futuros y concluye con una bibliografía. La estructura de la obra respeta la clasificación por familias lingüísticas. Once familias de lenguas indígenas están presentes, por orden de presentación: yutoazteca, totonaca, tarasca, mixezoque, maya, otopame, mixteca-zapoteca, chinanteca, popoloca, tlapaneca y huave. Es notoria la ausencia de un estudio sobre la familia hokana (mencionada en la introducción), así como sobre la lengua kikapu para que el panorama sea completo. No obstante, este libro representa una importante base de conocimiento y de trabajo para los lingüistas. Una cifra que permite entender la magnitud de estos trabajos: los diferentes artículos reunidos suman en total más de 4 000 referencias bibliográficas. Presentamos a continuación los once artículos en el orden en el que aparecen, empezando por el tomo 1.
Karen Dakin, en su trabajo intitulado “La familia yutoazteca. Una visión de lo que hay y de lo que falta hacer” presenta un amplio abanico de las diferentes lenguas que pertenecen a esta familia. Éstas abarcan un territorio que se extiende desde la frontera entre Estados Unidos y Canadá hasta América Central. Antes de exponer de manera muy precisa, lengua por lengua, los trabajos existentes, presenta una clasificación de las diferentes lenguas, así como los rasgos más sobresalientes de esta familia. Las lenguas utoaztecas sureñas presentan más vitalidad y de manera general son más descritas que las lenguas norteñas. La autora presenta los trabajos históricos hechos y los que presentan interés por investigar. Karen Dakin sugiere algunas pistas de investigación para las lenguas habladas en México, en particular las descripciones del pima bajo que cuenta con 500 hablantes, así como estudios dialectales del náhuatl. De manera muy pertinente, Karen Dakin subraya la necesidad de investigar en el ámbito teórico algunos datos de estas lenguas: no debe de haber una frontera entre lingüística descriptiva y teórica, sino que una debe enriquecer a la otra, y eso en los dos sentidos. Las lenguas utoaztecas presentan particularidades que pueden enriquecer el debate teórico. Los temas propuestos pertenecen esencialmente a la gramática: sistema verbal (tiempo, modo, aspecto), sistema de caso, derivación y composición, etcétera. La bibliografía es muy completa, cuenta con más de mil títulos, aunque se puede señalar que Karen Dakin olvidó mencionar algunas fichas de estudios citados en el texto: el de sociolingüística náhuatl de José Antonio Flores Farfán de 1992 (Conservación y cambio de la lengua mexicana en el Alto Balsas, México, CIESAS) y los de etnolingüística de Sybille de Pury-Toumi, en particular los libros de 1983, 1984 y 1992 (Le paradis sur terre, récit de la vie d’une femme à Xalitla, Guerrero, Paris, A.E.A, núm. spécial 3; Vocabulario mexicano de Tzinacapan, A.E.A, núm. spécial 7 y Sur les traces des indiens nahuatl, mot à mot, Paris, La pensée sauvage).
El trabajo de Carolyn J. Mackay estudia a la familia totonaca, familia lingüística aislada que comprende el totonaco y el tepehua. Comienza por la presentación geográfica y demográfica de las diferentes variantes del totonaco y del tepehua. La lengua totonaca es hablada en tres estados de la República mexicana, el número de hablantes es de más de 198 000. Algunas variantes, como la de Papantla cuenta con descripción fonológica y lexical, además de trabajos de morfología y sintaxis, lo que no es el caso de las otras variantes que necesitan ser investigadas. El tepehua es hablado por alrededor de 8 000 hablantes. Esta lengua ha sido poco estudiada, en particular las variantes de Huehuetla y de Pisa Flores, esta última es hablada por aproximadamente 500 personas, por lo que urge recopilar materiales y analizarlos. Carolyn J. Mackay señala también la importancia de profundizar los estudios sobre las relaciones internas como las externas del totonaco, en particular, el trabajo de reconstrucción histórica del protototonaco. Finalmente, al igual que el artículo precedente, sugiere el trabajo a nivel teórico ya que esta lengua presenta algunos rasgos interesantes tales como una rica morfología derivacional y su relación con los procedimientos de inflexión o la presencia de sufijos corporales en el verbo. El estudio de Carolyn J. Mackay, así como la bibliografía, no permiten saber si existen estudios sociolingüísticos o sobre el contacto con otras lenguas.
El artículo de Benjamín Pérez González presenta una revisión cronológica de los estudios sobre la lengua tarasca (llamada también purépecha). La presentación de las obras de los siglos XVI y XVII permite introducirse en los estudios realizados en aquellas épocas. Se puede mencionar, en particular, el trabajo del franciscano Maturino Gilberti, quien supo detectar muchos datos originales de la lengua purépecha en comparación con los modelos castellano y latino. Es importante subrayar la importancia de tales obras porque nos permiten conocer el estado de la lengua hablada hace cuatro siglos. En su presentación de los estudios de los siglos XIX y XX, el autor no es muy preciso aunque la producción de trabajos en estos siglos es importante. Los trabajos modernos describen diferentes niveles del análisis lingüístico, aun cuando muchas veces lo hacen de manera superficial. Por ejemplo, Benjamín Pérez González no menciona las investigaciones que hizo Paul Friedrich sobre la fonología y la semántica de esta lengua. Los artículos de este autor están citados en la bibliografía (excepto un trabajo muy importante de 1984 titulado “From meaning to sound”), pero hubieran merecido un comentario en el texto ya que representan un avance en el conocimiento de esta lengua. El tarasco es una lengua aislada que fue objeto de varias investigaciones con el fin de buscar las relaciones con otras familias lingüísticas; autores como Francisco Pimentel, Nicolás León, Morris Swadesh, Francisco Alvarado, Joseph Greenberg propusieron diversas hipótesis. Tal vez hubiera sido interesante comentarlo. Esta lengua presenta variantes dialectales, que el autor no menciona, ni precisa sobre cuál variante se hicieron las investigaciones. La conclusión presenta lo que falta por hacer y da un panorama justo de la situación de esta lengua. En primer lugar, el tarasco aunque ha sido estudiado desde el siglo XVI y fue sede de muchos proyectos de educación, todavía no existe una gramática moderna completa. En segundo lugar, Paul Friedrich hizo un primer estudio de las variantes dialectales, pero se necesita profundizar en esta área. Es necesario trabajar al nivel sociolingüístico para conocer la evolución de las variantes de la lengua. Benjamín Pérez-González subraya también la importancia de desarrollar los trabajos comparativos que permiten tal vez pasar de las hipótesis a una afirmación en cuanto a las relaciones de esta lengua con alguna otra. Finalmente, la bibliografía -poco más de 200 fichas- es completa, pero hubiera merecido ser más analizada en el texto.
El estudio de Søren Wichmann es una revisión muy completa y detallada de los trabajos sobre las lenguas de la familia mixe-zoque. Se puede observar en su trabajo, como en los de varios autores, la diferencia en una misma familia entre las lenguas en cuanto al número de descripciones existentes. Algunas despertaron el interés de los lingüistas y fueron el objeto de un estudio amplio que abarca diferentes niveles de análisis, por ejemplo, el popoluca de Sayula (en este caso, la mayoría de los trabajos fue hecho por pocos autores), el zoque hablado en el centro y en el norte de Chiapas también son bastante bien descritos. Las lenguas poco descritas tales como el zoque del sur de Chiapas, el de Ayapa o el de San Miguel Chimalpa representan una prioridad. El trabajo de Søren Wichmann contiene una revisión completa de la clasificación interna de las lenguas de esta familia basada esencialmente en los trabajos de Kaufman y en los suyos. La reconstrucción de la proto-lengua es muy interesante porque muestra una investigación avanzada. El panorama se termina por una reflexión que involucra los trabajos de etnohistoria cuya relación con los de lingüística es estrecha cuando se trata de escrituras prehispánicas. Los estudios pluri-disciplinarios pueden ayudar a un mejor conocimiento de las civilizaciones y de las lenguas.
El siguiente trabajo -escrito por Nicholas Hopkins y Kathryn Josserand- presenta un estudio del “Pasado, presente y futuro en la lingüística maya”. El artículo expone cronológicamente los estudios existentes sobre las lenguas de la familia maya. La presentación es rápida y no muy precisa, sobre todo tomando en cuenta el número importante de lenguas que abarca esta familia. Tal vez la presentación cronológica no es la más indicada en el caso maya, porque no permite poner a la luz las lenguas que fueron objeto de descripciones y en las que todavía falta mucho por hacer. Cabe mencionar que los diferentes títulos de los párrafos muestran una preocupación socio-histórica por el hablante de las lenguas, el indígena: “Siglos XVI y XVII. Conquista y evangelización del indígena”, “Siglos XVIII y XIX. El indígena en la situación colonial”, “Siglo XIX tardío. El indígena como patrimonio cultural”, “Siglo XX. El indígena como objeto de estudio científico”. El párrafo que presenta el siglo XX es más detallado, sobre todo los estudios gramaticales y los diccionarios, aunque al lector le sorprende no leer noticias de estudios sobre la fonología de estas lenguas. Tal vez, la originalidad de este artículo se diseña en el párrafo titulado ” Quinta época: Siglo XXI. Hacia el futuro: El indígena investigador”. Los autores proyectan nuevos caminos en el estudio de las lenguas mayas. Enfatizan la importancia de descripción de la lengua por los hablantes, formados en lingüística. Este punto de vista está presente en otros artículos, pero Nicholas Hopkins y Kathryn Josserand lo subrayan de manera interesante:
La importancia de esta nueva fuente de mayistas en términos del desarrollo de estudios científicos lingüísticos sobre la familia maya es que, primero, proporciona un punto de perspectiva que nadie ajeno a las culturas puede igualar, y segundo, porque dará acceso a nuevos contextos en que se hace uso del lenguaje.1
Las investigaciones pueden y podrán realizarse con más frecuencia por un lingüista que habla la lengua. Por eso, es primordial que los lingüistas apoyen los programas de formación de nativohablantes y colaboren con profesionales hablantes de la lengua que estudian. Tal vez, en el futuro, no se hablará de lingüistas nativohablantes, sino de lingüistas solamente, como se habla de lingüistas que estudian la lengua española (u otra lengua), que sean nativohablantes o no.
El primer tomo cierra con el artículo de Doris Bartholomew sobre las lenguas otopames. Los datos sobre las descripciones están organizados cronológicamente. Como ya se ha dicho para el artículo precedente, cuando una familia está compuesta de varias lenguas tal vez la presentación por lenguas es la más pertinente. Sin embargo, Doris Bartholomew organiza con precisión las referencias, exponiendo los contenidos más sobresalientes de los estudios descriptivos. Al contrario, la bibliografía -ordenada más o menos como los capítulos del texto-, no favorece el encuentro fácil de las referencias. En los datos y en la bibliografía podemos observar la diferencia de estudios entre las seis lenguas que componen esta familia. Si bien la lengua otomí es conocida y representa el 50% de las referencias bibliográficas, al contrario la lengua chichimeca y sobre todo la lengua ocuilteca han sido muy poco descritas. Por lo tanto, se necesita con urgencia que los lingüistas hagan estudios sobre ellas, ya que estas lenguas -cada una con menos de 1 000 hablantes-, se encuentran en peligro de extinción. Doris Bartholomew expone los problemas que representa escribir una lengua indígena y en particular el otomí. La transcripción de una lengua es un proceso esencial para asegurar la conservación cultural de un grupo étnico. Sin embargo, las dificultades que representa la realización de tal proceso son de tal naturaleza que crean obstáculos para su eficacia. El lingüista tiene un papel importante en esta empresa. El lingüista (nativohablante o no), los maestros bilingües, los escritores y las personas sensibilizadas en la importancia de la conservación por escrito de una lengua, deben colaborar cada uno con sus conocimientos, para avanzar en la reflexión y poder encontrar soluciones y así desarollar la literatura en todas las lenguas indígenas de México.
El segundo tomo empieza con un artículo brillante de Thomas C. Smith Stark de 181 páginas, del cual se puede decir que debe servir de modelo para este tipo de trabajos. Muchos niveles de análisis (descripción lingüística, trabajos comparativos, textos prehispánicos, lingüística aplicada, psicolingüística, sociolingüística, etcétera) son presentados con datos precisos y completos que proporcionan un estudio muy realista. La bibliografía de más de 1 200 citas es una base de trabajo bien organizada para los lingüistas interesados en estas lenguas. El autor toma posición en el debate sobre la clasificación de estas lenguas, poniendo a la luz la realidad de la situación, o sea la diversidad que existe:
Las lenguas normalmente reconocidas como pertenecientes a estos grupos son mixteco, cuicateco, trique y amuzgo en la rama mixteca […] y chatino y zapoteco en la rama zapoteca. Pero cada una de estas lenguas, con la posible excepción del cuicateco, tiene dialectos parcial o totalmente ininteligibles entre sí, de tal manera que se podría hablar de casi ochenta lenguas distintas en lugar de seis.2
Esta idea está presente a lo largo del artículo: dar una evaluación muy precisa de las lenguas, en particular para las lenguas en peligro de extinción y también para diseñar las prioridades para estudios futuros. Thomas C. Smith Stark llama la atención en varias ocasiones sobre las lenguas amenazadas de desaparición; con el fin de evaluar la vitalidad de las lenguas, incluye en sus datos el número de hablantes monolingües y construye un índice de vitalidad que toma como base el porcentaje de los hablantes entre 5 y 14 años, restándolo al porcentaje de la población nacional general con esas edades (29.7%). Un índice negativo indica que los niños de este grupo ya no aprenden la lengua. Este índice es muy interesante porque centraliza la problemática de la extinción de las lenguas en su mayor causa: la falta de transmisión entre generaciones. La transmisión entre generaciones pasa por la comunicación familiar que representaba y aún representa en algunos grupos el lugar de preservación de la lengua. En las lenguas presentadas, podemos observar varias lenguas que tienen un índice de vitalidad muy bajo, tales como el cuicateco, el solteco y el zapoteco (se trata en general de las lenguas zapotecas, porque en realidad según los estudios, existen entre muchas lenguas diferentes). Varias de estas lenguas ya no son habladas en su área geográfica tradicional, sino en otras zonas del país o en el extranjero. El autor subraya un importante problema que encuentran algunas comunidades: la emigración por problemas económicos tiene consecuencias sobre la utilización de la lengua. Al contrario, se encuentran lenguas que todavía presentan una buena vitalidad y se conservan bien tales como el trique y el amuzgo. Estas dos lenguas presentan un alto porcentaje de hablantes monolingües. En sus recomendaciones para estudios futuros, Thomas C. Smith Stark precisa que:
Cuando es posible escoger, se debe buscar lenguas o variantes que no han sido documentadas y que tienen pocos hablantes, que tienen poca vitalidad y que tienen pocos monolingües.3
De manera general, en la presentación de los diversos estudios que se pueden hacer en el futuro, Thomas C. Smith Stark dice que, además de recopilar y analizar los datos en diferentes niveles del análisis descriptivo y también en diferentes orientaciones (sociolingüística, psicolingüística, etcétera), es necesario enfocarse en el campo de la investigación teórica para enriquecerla con materiales de las lenguas mixtecas y zapotecas (éste es un tema que abordamos en el comentario del artículo de Karen Dakin).
En su artículo, William R. Merrifield expone las investigaciones realizadas sobre la familia chinanteca. En primer lugar, presenta para cada lengua los diferentes estudios y, en segundo lugar, analiza los rasgos más importantes en los niveles fonológico, gramatical y lexico. El trabajo de William R. Merrifield permite apreciar la presencia y la producción de los investigadores del Instituto Lingüístico de Verano en esta región, puesto que su presentación, así como la bibliografía, están basados esencialmente en los trabajos de esta institución. Los estudios sobre las lenguas son muy desequilibrados porque existen ciertas lenguas que al parecer presentan pocas descripciones lingüísticas, tales como las lenguas habladas en Yolox o en Tepetotutla. La fonología presenta un grado de dificultad importante dada la presencia de varios tonos y muchas realizaciones diferentes; sin embargo es el nivel por el que se debe empezar en el análisis de la lengua y el que presenta más descripciones. Por el contrario, existen pocos estudios en los niveles sintácticos y lexico. William R. Merrifield presenta los resultados de las diferentes descripciones que se han hecho sobre esta lengua. Su trabajo analítico permite tener un abanico de los datos fonológicos, sintácticos y lexicos.
En el siguiente estudio, Annette Veerman-Leichsenring analiza los trabajos hechos y los que quedan por hacer en la familia popoloca. Como en varias familias presentadas en este libro, existe un desequilibrio importante en el estudio de las lenguas de esta familia: el mazateco y el popoloca, por un lado fueron bastante estudiados, mientras que el chocho y el ixcateco necesitan más investigación. Esta necesidad se convierte en urgencia para el ixcateco que está en peligro de extinción, y cuenta con aproximadamente 1 000 hablantes. En este trabajo, Annette Veerman-Leichsenring pone a la luz el problema de la denominación de las lenguas. Distingue dos lenguas diferentes, una llamada chocho y la otra popoloca. Estas dos denominaciones representan dos lenguas aunque en algunos estudios existen confusiones (por ejemplo, el trabajo de León titulado Vocabulario de la lengua popoloca, chocho o chuchona trata en realidad de la lengua popoloca). Se puede mencionar que en el censo de 1990 se incluye el popoloca en la denominación chocho o las dos denominaciones son utilizadas como sinónimos.4 El problema de la polidenominación de las lenguas y la confusión que producen no permite poner en evidencia la realidad de las lenguas. Tratar las lenguas chocho y popoloca como una, conduce a una reducción del panorama lingüístico, teniendo como resultado la utilización de la palabra “dialecto” con una carga semántica peyorativa en lugar del término “lengua”. En la parte en la que propone algunos ejes de investigación, Annette Veerman-Leichsenring subraya la necesidad de empezar por las variantes de las lenguas que no han sido estudiadas y por las que se encuentran en peligro de extinción. Como en los otros artículos, no es muy alentador el cuadro que pinta sobre los estudios existentes: casi todo queda por hacer. Basta con decir que no existen descripciones fonológicas, incluyendo al análisis del sistema tonal en muchas variantes ni estudios gramaticales sistemáticos completos. Otra preocupación importante es la investigación dialectal en particular para el popoloca y el chocho. Annette Veerman-Leichsenring propone también la creación de una base de datos que contendría textos que, por un lado, serían accesibles a los investigadores y que, por otro lado, permitiría asegurar la conservación literaria de las lenguas.
El estudio de Abad Carrasco Zúñiga presenta de manera muy general la lengua tlapaneca. Esta lengua -que presenta siete variantes- se habla en el estado de Guerrero. Carrasco Zúñiga comenta esencialmente dos temas: las diferentes hipótesis que se hicieron sobre la clasificación del tlapaneco y el alfabeto actual utilizado para escribir la lengua. Según el autor, se ha establecido de manera irrefutable la relación del tlapaneco con el filum otomangue. En la parte en la que presenta el alfabeto, Carrasco Zúñiga expone las soluciones adoptadas para transcribir la lengua con una escritura estándar en toda la región. La escritura respeta ciertos rasgos fonéticos de la lengua (el fonema /y/ que en ciertos contextos se nazaliza en [ñ], se transcribe “ñ”), la presencia de los tonos (el tono alto está marcado por un acento, el tono medio no tiene marca, y el tono bajo se indica subrayando la vocal), las vocales largas, las oclusivas aspiradas (marcadas con un “h” tras la consonante) y la oclusiva glotal (indicada por el apóstrofo) y la africada palatal sonora se representa como “dx”. La bibliografía contiene poco más de 100 libros: aproximadamente diez de ellos son análisis lingüísticos de la lengua. Sin embargo, la lectura del artículo no permite darse cuenta de las investigaciones lingüísticas que han sido hechas ni de las que quedan por hacer. Abad Carrasco Zúñiga presenta un pequeño comentario para cada libro de la bibliografía, sin embargo lamentamos el hecho de que no hizo un análisis de los materiales descriptivos ya producidos.
Finalmente, el último artículo presenta los estudios realizados sobre la lengua huave. Barbara Hollenbach precisa de entrada que lo más importante para ella es establecer la relación del huave con otras lenguas indígenas. A pesar de las hipótesis producidas (relación con la familia otomangue o con la familia mixezoque), el huave es considerado una lengua aislada. Es difícil creer a Barbara Hollenbach cuando anuncia que “el huave debe de ser una de las lenguas mejor estudiadas de la República mexicana” (p. 303) porque algunas líneas después indica que “nunca se ha publicado un artículo acerca de la fonología del huave” (p. 304), y que “hasta la fecha no existen artículos que presentan aspectos de la sintaxis según alguna teoría actual” (p. 305). Solamente existen algunos estudios morfológicos y trabajos sobre el léxico. En realidad, el cuadro que pinta sobre los estudios existentes no es muy alentador. En la bibliografía, aparecen solamente un poco más de 10 descripciones lingüísticas, es decir, que casi todo queda por hacer.
Los diferentes artículos permiten hacer, por un lado, una evaluación de los conocimientos sobre las diferentes lenguas. En general -como lo afirma Thomas C. Smith Stark en su artículo- “lo que se ha hecho es apenas rascar la superficie; casi todo está por hacer” (p. 5). Es importante reconocer este hecho para que se tomen medidas al respecto. Por otro lado, estos trabajos despiertan la conciencia de quienes creen que la descripción de las lenguas indígenas es secundario a la reflexión teórica. Los diversos artículos nos muestran que existen en una lengua más propiedades desconocidas que lo que cualquier teoría es capaz de digerir. Los lingüistas todavía tienen mucho trabajo por hacer, solamente tienen que despertar rápidamente antes de que las lenguas desaparezcan, llevándose con ellas la riqueza lingüística y la diversidad cultural.
Sobre la autora
Claudine Chamoreau
CELIA-CNRS
Citas
- Nicholas Hopkins y Kathryn Josserand, “Pasado, presente y futuro en la lingüística maya”, t. 1, 1994, p. 298. [↩]
- Thomas C. Smith Stark, “El estado actual de los estudios de las lenguas mixtecas y zapotecas”, t. 2, 1994, pp. 6-7. [↩]
- Thomas C. Smith Stark, “El estado actual de los estudios de las lenguas mixtecas y zapotecas”, t. 2, 1994, p. 60. [↩]
- Leonardo Manrique Castañeda, La población indígena mexicana, t. 3, México, INEGI-INAH-IIS-UNAM, 1995, pp. 12-14. [↩]
