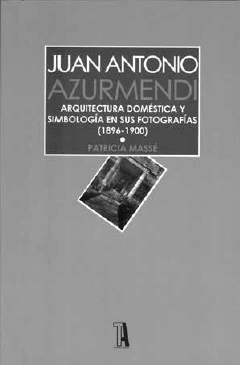 Hace algunos años conocí parte de este libro al leer un artículo de Patricia Massé que me interesó, pero también —debo decirlo— me intrigó particularmente. Se trataba del trabajo “Invisibilidad y privacidad. Fotografía y masonería en la ciudad de México a finales del siglo XIX”, publicado en el número de septiembre- diciembre de 2007 de la revista Cuicuilco. Cierto que ya había leído las sugerentes ideas de Michael Hiley, en su clásico Seeing Through Photographs,1 en torno de la incorporación de las ideologías, los esoterismos y las idiosincrasias de los primeros fotógrafos en sus propias propuestas fotográficas, tales como el afán por tratar de plasmar sus creencias religiosas, sus supersticiones e incluso sus ganas de timar al prójimo. Pero al leer el trabajo de Patricia sobre la masonería en la foto de finales del siglo XIX, me pareció que se abría una veta maravillosa en la exploración fotográfica en México.
Hace algunos años conocí parte de este libro al leer un artículo de Patricia Massé que me interesó, pero también —debo decirlo— me intrigó particularmente. Se trataba del trabajo “Invisibilidad y privacidad. Fotografía y masonería en la ciudad de México a finales del siglo XIX”, publicado en el número de septiembre- diciembre de 2007 de la revista Cuicuilco. Cierto que ya había leído las sugerentes ideas de Michael Hiley, en su clásico Seeing Through Photographs,1 en torno de la incorporación de las ideologías, los esoterismos y las idiosincrasias de los primeros fotógrafos en sus propias propuestas fotográficas, tales como el afán por tratar de plasmar sus creencias religiosas, sus supersticiones e incluso sus ganas de timar al prójimo. Pero al leer el trabajo de Patricia sobre la masonería en la foto de finales del siglo XIX, me pareció que se abría una veta maravillosa en la exploración fotográfica en México.
La burguesía mexicana de aquel porfiriato tardío, no sólo se parecía a la de muchos otros lugares del mundo que entraba a la modernidad, en cuanto a sus actividades económicas y sus actitudes, sino que seguía las modas internacionales con tal acuciosidad, como si fuese en esas mismas modas y no en su condición de propietarios y especuladores que radicara su propio reconocimiento como burgueses.
Hacia la segunda mitad del siglo XIX, el fantasma de la modernidad se fue apoderando de los modelos de desarrollo económico y social nacionales de tal manera, que ser moderno parecía más una obsesión que el resultado de un proyecto social. Pertenecer o integrarse a los sistemas de producción e intercambio del capitalismo moderno implicaba estar en el carro delantero de la civilización y, por lo tanto a la vanguardia de la humanidad. Desde la óptica occidental modernizarse era impulsar el crecimiento económico local o regional con miras a controlar cada vez más los mercados y las inversiones, tanto internas como externas, favoreciendo la producción masiva, la aplicación de tecnologías de avanzada, tendiendo redes que facilitaran la comunicación, intercediendo en la proliferación de los llamados “servicios básicos”, imponiendo códigos específicos de higiene y de salud, tratando de aumentar la influencia de la educación impartida por un Estado cada vez más laico y, por lo tanto, la intensificación de los procesos de secularización de las “sociedades civiles” —si se me permite ese anacronismo— promoviendo la urbanización, y con ella el libre acceso a la recreación y a la ampliación de los espacios dedicados al ocio y al disfrute de la vida.
Lo moderno significaba, y sigue significando: “lo que se vive en la actualidad […]” y más aún “[…] aquello que se contrapone a lo pasado.” En el caso de sociedades como la mexicana del último tercio del siglo XIX, por una clara influencia de la popularización de cierto positivismo, “lo moderno” también tenía una fuerte carga de mejoría, de búsqueda en la autentificación de los proyectos nacionales para entrar de manera definitiva en la carrera de una humanidad que cada vez sería mejor. En 1897, don Rafael Zayas y Enríquez lo decía con gran claridad, en una conferencia sustentada en la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística: “[…] la humanidad pasa del mal al bien, de la ignorancia a la ciencia, del estado salvaje a la barbarie, y del de la barbarie a la civilización […]”.2
Ser moderno significaba ser mejor, o por lo menos estar a la altura de los tiempos. Y si pensamos en un país como el México de finales del siglo XIX, tan parecido al México de hoy —tan consciente de su pasado y de la necesidad de adecuarse a un modelo que significaba cierto lugar en el mundo del futuro—, la modernidad también implicó —e implica, justo es decirlo— una especie de mirarse el ombligo y levantar la mirada sólo para ver el modelo a seguir. Por ello también esa misma adecuación a lo moderno significó la exclusión de aquellos sectores que no pretendían, ni aún hoy pretenden, incorporarse al mismísimo ensueño que tiene por fin vivir en la actualidad —como lo sugería Octavio Paz en las últimas reflexiones de su Laberinto de la soledad—, con toda y nuestra desnudez y nuestro desamparo, con “nuestra soledad abierta”, según él, para ser contemporáneos de todos los hombres.3
Sin embargo en la propia contemporaneidad de aquella época, como en esta, pocas cosas hay tan evidentes como la desigualdad y los profundos contrastes entre ricos y pobres, entre desarrollo y miseria que tanto hoy, como antaño, ha producido el proyecto de modernización. Por lo tanto más que igualdad y homogeneidad, la modernización ha evidenciado que tal modelo de desarrollo deja fuera a un amplio sector de la sociedad, que voluntaria o involuntariamente no comparte sus ofertas e ilusiones. Sin embargo, para quienes sí las comparten hay una especie de actitud cerrada que sólo parece verse a sí misma.
Tal es el caso de este burgués porfiriano y fotógrafo que Patricia Massé nos presenta en este excelente libro: Juan Antonio Arzumendi. No en vano se trata de un heredero de “indianos” bilbaínos y llaniscos que no sólo resultó tener una muy bien analizada colección de fotos, por la propia Patricia, sino que representó de manera prístina este afán por mostrar en esas fotografías un mundo, como el de esos burgueses, encerrado en sí mismo. A partir de las fotografías de la casa, el jardín, la familia, y de vez en cuando hasta de los sirvientes que habitaban el hogar de este personaje, la autora organiza su libro en tres apartados: el propio espacio, los símbolos implícitos en el mismo y su significado oculto.
Reconstruyendo la distribución espacial y haciendo una descripción minuciosa de los múltiples ángulos, tanto externos como internos, del terreno donde se edifica esa casa, en la calle de Sadi Carnot en la colonia San Rafael, urbanización del antiguo Rancho del Aguacatito, el lector asiste a la construcción de un mundo contenido en sí mismo. Como buen burgués, Arzumendi probablemente tuvo todo el tiempo del mundo para supervisar le hechura de su casa y la cargó de símbolos que parecen contradecirse, entre católicos y masones, pero que finalmente le dan una posible explicación a su todo encerrado. Al analizar estos símbolos la autora dedica su segundo apartado y lo hace recurriendo a fuentes externas, pero siempre mirando lo que las fotografías le enseñan. Para ello se interna en los laberintos de la simbología masónica e interpreta exteriores e interiores, vinculando sugerentemente dicha vertiente de pensamiento con objetos, materiales, adornos y lo que ella misma llama “prácticas constructoras”.
El tercer y último apartado lo dedica Patricia a escudriñar aquello que pareciera “invisible” en los registros fotográficos de Arzumendi: es decir aquello que sólo está sugerido en los rastros que deja el reflejo de la luz en los objetos. Tomando sobre todo las fotos del jardín de aquella casa, aparecen árboles, estanques, piedras, cuevas, etcétera, que para un masón adquieren connotaciones más simbólicas que concretas. Recurriendo a los manuales de masonería, la autora reinterpreta no sólo la presencia seria y solemne de los elementos del ritual que aparecen en dicho espacio, sino incluso reconoce alguna que otra nota lúdica que lleva también a un regodeo —permítaseme una vez más calificarlo como burgués y claramente autocomplaciente. Son indicios que, como tales, pueden llevar a lo esotérico y en ese mundo la ambigüedad autoriza llegar a prácticamente cualquier conclusión. Uno se imagina al burgués explicando cada una de las referencias masónicas que aparecen en su jardín, tratando de impresionar a los espíritus simples tal como hoy en día lo hacen infinidad de charlatanes, desde merolicos hasta políticos profesionales.
Además de una interpretación original, con una metodología muy adecuada y por demás innovadora, este libro es una propuesta que bien puede infundir nuevos bríos no sólo al estudio y análisis de la fotografía del novecento mexicano, sino que puede también alentar para la construcción de una nueva crítica a esta expresión de la modernidad mexicana. Junto con los trabajos de Tere Matabuena, Rosa Casanova, José Antonio Rodríguez, Francisco Montellano y Claudia Negrete, me parece que para quien estudia la fotografía mexicana de finales del siglo XIX y principios del XX este libro tendría que ser una lectura obligatoria.
Sobre el autor
CIESAS-México.
Citas
- Michael Hiley, Seeing Through Photographs, Londres, Gordon Fraser, 1983. [↩]
- Citado en Beatriz Urías Horcasitas, Indígena y criminal. Interpretaciones del derecho y la antropología en México, 1871-1921, México, Universidad Iberoamericana, 2000, p. 151. [↩]
- Octavio Paz, El Laberinto de la soledad (2a. ed.), México, FCE, 1959, p. 174. [↩]
