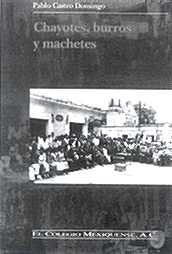 Leer el texto de Pablo Castro me provoca pensar que apreciar la antropología mexicana exige de dos cualidades difíciles de encontrar: por una parte se requiere de una mente saludable, y por la otra de tiempo para leer semejante mamotreto.
Leer el texto de Pablo Castro me provoca pensar que apreciar la antropología mexicana exige de dos cualidades difíciles de encontrar: por una parte se requiere de una mente saludable, y por la otra de tiempo para leer semejante mamotreto.
De entre los vapores de una tramoya teórica sofisticado emanan tentaciones contra cualquier empirismo. Parecería a primera vista que esta investigación es de historia regional, pero el verdadero quid de ella no es, contra lo que piensen algunos despistados, de esta índole. En ella se vale de la diacronía para explicar las complejidades sucesivas, a modo de itinerario de las estructuras de poder y no de trayectoria como dice el autor.1 Es una obra comparativa, quintaesencia de lo antropológico.
Hay en el trabajo lo mismo diacronía que sincronía; materia e ideas, estructuras y actores. Pues qué otra cosa es la realidad construida socialmente, más que una relación dialéctica entre estas categorías de análisis. Por otro lado, sus métodos de obtención de información son también numerosos: desde la documental a la historia de vida, de la cuantitativa a la cualitativa. Hay en esta investigación un respeto subyacente a los posmodernos: les da voz a los otros pero haciendo del texto una polifonía ecualizada, encuentro de variadas voces. No obstante, puede parecer más sofisticado el marco explicativo que la propia realidad reconstruida. Digo para ello, y junto a Pablo, peor para la realidad.
Discurro mis comentarios en estricto orden de mi propio interés: primero, sobre el estatuto científico de la obra; en segundo lugar, sobre el locus del trabajo; y tercero, sobre la evidencia empírica y la relación teoría-dato etnográfico.
Estatuto científico de la obra
Con esta investigación queda claro el intento de limitar el hecho nefasto que para la disciplina antropológica ha sido, el no reflexionar a fondo, sobre la situación epistemológica de su ciencia. Me refiero al hecho de que usualmente los antropólogos no nos preguntarnos qué género de conocimiento estamos elaborando.
Evidentemente, el autor es guiado por una serie de conceptos a priori que son las estructuras de poder, la cultura política y el proceso de toma de decisiones. Los datos y las decisiones que no le interesan las desecha. Los conceptos relatados los tiene claros desde antes: el origen de los conceptos teóricos, de verdaderos conceptos y no de imaginaciones no puede ser empírico. En suma ¿qué es lo que te pondrás a buscar si no lo sabes antes? Sólo de esa forma, a mi entender, se pueden construir verdaderos postulados científicos.
Con base en lo anterior, el autor parte de que esos conceptos existían antes en la mente, pues con ellos crea y da forma a su armadura para integrar el conjunto de eventos sociales e históricos que habrá de describir. Y diría que es necesario ser extremadamente prudente cuando se habla de las relaciones de poder en una población, pues es un asunto que escapa a la observación directa tanto del actor como del investigador.
Un tema central en esta investigación es la cultura política. Tampoco en este orden de ideas la cultura de burros, chayotes y machetes es un dato empírico, es al contrario una abstracción desprendida por el investigador Pablo Castro.
Por otro lado, es plausible que en la investigación se detalle la existencia de actores sociales o bien políticos. Gracias a que en definitiva éstos subsisten por la conciencia que tienen, ellos mismos, para oponerse a los constreñimientos estructurales, por ello la narración está plagada de conflictos, disensos y poca integración. El autor narra una realidad muy diferente a esas armonías preestablecidas y coherencias a toda costa. Insisto en ello. la discontinuidad cultural y la desorganización social que suceden en sociedades altamente estables, es tan real como la integración cultural.2
Ahora bien, el modelo utilizado en la investigación fue creado por el notable antropólogo Richard N. Adams, el cual es altamente sofisticado y extremadamente difícil de verificar y hacer corresponder con los datos etnográficos concretos. Pero en verdad, el modelo utilizado en la investigación no renuncia a explicar los hechos, y lo hace como debe hacerse señalando causas. En este texto, por lo tanto, hablamos de ciencia y no de literatura. El autor no proporciona tantas respuestas, pero a cambio nos ofrece algo mejor: verdaderas preguntas.
Locus del trabajo
El autor nos remite a tres metáforas para designar a las estructuras de poder en tres arreglos municipales:
• “Chayotes”, referido a Tenancingo. Esta metáfora alude al mercado regional que se asienta en esa localidad y más específicamente a que allí mismo se vendían esas verduras hervidas.
• “Burros”, en alusión a Villa Guerrero. Esta metáfora toma a la distancia o jornada de camino que se requería realizar entre las minas y la ciudad de Toluca.
• “Machetes”, en relación a Zumpahuacan. Esta última metáfora se refiere a que esos instrumentos de labranza no sólo servían para lo que fueron elaborados, sino como instrumento para dirimir diferencias políticas. Cabe acotar que sólo esta última metáfora es un símbolo que tiene un significado social atribuido y que se relaciona con la estructura de poder.
Con base en dichas metáforas, el autor intenta explicar las diferencias en el ejercicio del poder entre dichas municipalidades. Ello lo hace mediante el uso de tres modelos teóricos a saber: el de estructura de poder que se refiere al mundo de los condicionamientos materiales y que en especial es contribuyente de la antropología del poder; el de cultura política que toma el camino de las ideas, signos y símbolos asociados a la estructura de poder con valor socialmente reconocido y que su gestación se debe por un lado a la ciencia política, y por otro más favorable a los últimos avances que ha conseguido la antropología política; y finalmente, al modelo de toma de decisiones que se refiere al contexto en donde los actores toman posiciones y que es contribuyente de los modelos de estrategia en ciencias sociales y de algunos preceptos de la economía, como el Rational Choice.
Mediante estos modelos, el autor no se deja espantar al construir la investigación, reconoce que la evolución social existe, que el progreso es un problema propiamente antropológico. Por ejemplo en el modelo de las estructuras disipativas lejos del equilibrio se afirma que dichas estructuras tienen como característica central la necesidad constante de insumo energético para mantenerse. Y en el caso empírico, se demuestra, porque a pesar del enorme crecimiento demográfico que ha aparecido en la región de estudio, allí mismo el sistema ha sido capaz de impedir que haya desnutrición y muerte captando más energía.
Vemos que a lo largo de la investigación se narra cómo se van haciendo complejas las estructuras de poder a la vez que la sociedad civil (lo que signifique este término) se va engrosando, pues aparecen nuevos y más fortalecidos actores políticos y económicos. Asimismo, observamos que los símbolos y signos se muestran asociados a la estructura de poder y se modifican. Como correlato de esta complejidad preguntamos: ¿el cambio existe y es deseable? o lo contrario, que las cosas cambien es una verdad de Perogrullo y entonces lo que importa saber es de todo lo que cambia, ¿qué permanece?
También queda la duda no resuelta por la investigación: las culturas chayote, burros y machetes (de existir) ¿deben durar, han durado? La investigación nos permite descubrir a qué procesos macroestructurales comunes se han enfrentado estas sociedades, a la vez que nos da cuenta de qué decisiones han tomado los actores para adoptarlos/ rechazarlos/adaptarlos. No obstante, Pablo Castro asume correctamente que no existe homogeneidad al interior de estas culturas/metáforas.
En suma, la investigación que genera Pablo Castro es una de características, que yo llamaría genético, diacrónico-sincrónico y funcional. Es decir, tiene como objetivos describir las causas y condicionamientos del ejercicio del poder, a través del trazo histórico y análisis funcional de las relaciones sincrónicas entre los actores políticos.
Evidencia empírica y relación teoría-dato etnográfico
Pablo Castro acude a una región y localidades del país para saber quiénes son los actores de poder, cuáles son sus orígenes, cómo iniciaron y desarrollaron su poder, en qué tipos de actividades económicas predominan, qué riesgos son capaces de asumir y cuáles son sus relaciones de poder.
La investigación del autor, reconoce y vuelve a tomar muchas de las aportaciones que las corrientes de la antropología política nos ha heredado. Sin embargo, el tema que le interesa esclarecer es el de las diferencias en la evolución del ejercicio del poder en tres casos. Para ello describe a los actores que intervienen en la vida política y los coloca como intermediarios de diversos mundos que la antropología desvela con gran claridad. Aclarar su historia es situarlos como actores en esas sociedades con mutación. El camino privilegiado que Castro escoge para conocer a los actores está constituido por la intersección entre actores, instituciones, sociedad y cultura. La investigación profundiza en las características y valoraciones culturales que los habitantes de esas municipalidades tienen sobre estos actores. Es decir, hallamos una nítida evaluación de sus rasgos culturales que se analizan a la luz de lo que él llama imaginarios entre el significado de servidores del pueblo y el de prepotentes y ladrones.
El trabajo comprende una búsqueda empírica de largo alcance o para desmentir la supuesta homogeneización de las conductas habituales donde se incluyen las relaciones de poder. El texto tiene el mérito de ahondar en el delicado asunto de las implicaciones interinstitucionales de la familia y el poder. Consigue establecer la relación de confianza en los casos que estudia, y logra conocer muchos aspectos reservados a los allegados al negocio del poder.
No puedo obviar que conozco a Pablo Castro desde hace, años. Puedo afirmar que la selección del tema refleja una preocupación constante en otros trabajos suyos. Le atrae el conocimiento de actores y estructuras de poder en proceso de cambio, en transición. Su investigación resulta de mucha utilidad por la pertinencia de las preguntas y de las reflexiones teóricas que contienen; por la calidad y el rigor del método utilizado en la investigación; y por la riqueza de los hallazgos que ofrece. Pero también porque no descarta la comparación sociocultural como método analítico por antonomasia de la ciencia antropológica.
A los antropólogos se les puede perdonar casi todo: su escepticismo, su blasfemia, su soberbia, su estilo aburrido, incluso disculpamos sus excesos al beber y su mal gusto al vestir. Dos actos son imperdonables en el antropólogo: renunciar a la comparación y escribir sobre los que no se tiene referente empírico. Pues bien, Pablo, un individuo poco acomodaticio se dedica a lo uno y a lo otro y vaya que lo hace bien.
Tengo mis reticencias a su trabajo, pero ¿acaso no debemos buscar que nuestras investigaciones sean polémicas? Su investigación es -tomo prestada la idea de la politología- antropológicamente correcta.
Culmino citando a Sócrates: “la única vida que merece ser vivida es la vida analizada”.
Sobre el autor
Alejandro González Villarruel
Museo Nacional de Antropología e Historia, INAH.
Citas
- Insisto en sugerir itinerario y no trayectoria porque éste denota un movimiento no lineal que es propio de las estructuras sociales; a diferencia, trayectoria evoca una dirección lineal como puede ser el caso de un proyectil, y por tanto, más cercano a objetos que a hombres. [↩]
- En las primeras investigaciones antropológicas, sobre todo fruto del funcionalismo, se describían sociedades en condiciones de coherencia y estabilidad. Con el crecimiento de la disciplina y con nuevas evidencias empíricas, se puso en duda aquel paradigma para instaurar el interés por estudiar el conflicto. A tal grado de acusar a los antropólogos, primero de inventar la armonía y después de insistir en el conflicto. Estas dos proposiciones, años después, fueron incorporadas juntas para zafarnos de las dos críticas razonables, de tal manera que describimos ahora equilibrios dinámicos, donde la armonía y el conflicto son situacionales. [↩]
