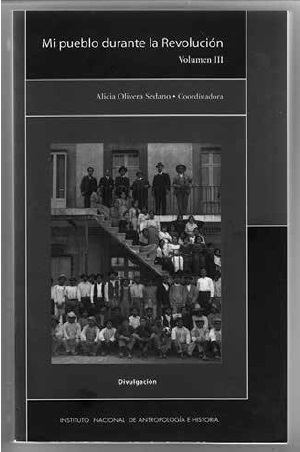 Como parte de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) decidió reeditar el libro Mi pueblo durante la Revolución, el cual como recuerda su compiladora, Alicia Olivera, tuvo sus orígenes en un concurso convocado, en 1984, por tres instituciones: la Subsecretaría de Cultura de la Secretaría de Educación Pública, a través del Museo Nacional de Culturas Populares; el Consejo Nacional de Fomento Educativo y el Instituto Nacional de Arqueología e Historia. Dos objetivos perseguían las instituciones promotoras del concurso: por un lado, conmemorar el 75 aniversario del inicio de la Revolución mexicana y, por el otro, contar con un “instrumento útil” y “novedoso” para el estudio del hecho rememorado. Por tal motivo, se pensó en invitar a la población adulta para que presentara testimonios orales o escritos de vivencias, costumbres, anécdotas, de los sucesos históricos que les tocó presenciar a ellos o alguno de sus familiares. El único requisito era que las reminiscencias se situaran entre 1910 y 1920. Los mejores trabajos serían premiados y publicados. La idea de rescatar los testimonios de los sobrevivientes de la Revolución fue de Guillermo Bonfil, entonces director del Museo Nacional de las Culturas Populares. Bonfil propuso el proyecto al director del INAH, Enrique Florescano, quien a su vez se lo encomendó a Alicia Olivera. Según recuerda la compiladora, el número de trabajos excedió las expectativas planteadas, por lo que se vieron obligados a premiar un mayor número de los testimonios, así como a editarlos en tres tomos.
Como parte de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) decidió reeditar el libro Mi pueblo durante la Revolución, el cual como recuerda su compiladora, Alicia Olivera, tuvo sus orígenes en un concurso convocado, en 1984, por tres instituciones: la Subsecretaría de Cultura de la Secretaría de Educación Pública, a través del Museo Nacional de Culturas Populares; el Consejo Nacional de Fomento Educativo y el Instituto Nacional de Arqueología e Historia. Dos objetivos perseguían las instituciones promotoras del concurso: por un lado, conmemorar el 75 aniversario del inicio de la Revolución mexicana y, por el otro, contar con un “instrumento útil” y “novedoso” para el estudio del hecho rememorado. Por tal motivo, se pensó en invitar a la población adulta para que presentara testimonios orales o escritos de vivencias, costumbres, anécdotas, de los sucesos históricos que les tocó presenciar a ellos o alguno de sus familiares. El único requisito era que las reminiscencias se situaran entre 1910 y 1920. Los mejores trabajos serían premiados y publicados. La idea de rescatar los testimonios de los sobrevivientes de la Revolución fue de Guillermo Bonfil, entonces director del Museo Nacional de las Culturas Populares. Bonfil propuso el proyecto al director del INAH, Enrique Florescano, quien a su vez se lo encomendó a Alicia Olivera. Según recuerda la compiladora, el número de trabajos excedió las expectativas planteadas, por lo que se vieron obligados a premiar un mayor número de los testimonios, así como a editarlos en tres tomos.
Para la reedición de 2010, Alicia Olivera respetó el formato original, es decir, se preservó la introducción realizada por Guillermo Bonfil y el orden de los textos. La nueva edición tiene como particularidad la incorporación de fotografías provenientes del Sistema Nacional de Fonotecas (Sinafo), lo cual constituye, desde mi particular punto de vista, un gran acierto, pues se busca asociar los hechos relatados con imágenes alusivas. Es evidente que Alicia conservó la introducción de Bonfil, debido a que ésta tiene una gran actualidad, pues se menciona que la recuperación de la memoria no sólo debe ser obra de especialistas sino que debe ser una práctica social en la que deben de participar las mayorías. El objetivo del proyecto no era simplemente “alimentar” la curiosidad o la nostalgia, sino obtener información que permitiera conocer el acontecer diario en distintos puntos del país, tanto del norte como del sur; así como del medio rural y el urbano, durante la Revolución. El verdadero valor, en realidad, de los testimonios es que ayudarían a reconstruir la vida cotidiana de estos personajes que la historia oficial no tomaba en cuenta, en otras palabras, se buscaba recuperar el punto de vista de aquellos que vivieron la revolución desde abajo. Otra tarea importante era demostrar que los testimonios de estos personajes anónimos tienen un gran valor histórico, el cual no sólo debía ser apreciado por los especialistas sino por la sociedad mexicana en su conjunto.
Y a propósito de esta gente, en películas y relatos algunos “historiadores” han mencionado a los soldados huertistas, sin distinción alguna, con el nombre de “malditos pelones”, ignorando que los pelones eran los pobres hombres reclutados a la fuerza para llevarlos en montón a servir como carne de cañón. Los verdaderos historiadores deben poner más cuidado en sus investigaciones para que los mexicanos sepamos la verdad en cuanto a detalles se refiere, porque a veces pequeños detalles determinaron grandes cosas.
En esta misma tónica se expresaba Jesús Colín Castañeda al dar referencia que un grupo de soldaderas había saqueado el mercado de San Juan, acontecimiento que “no lo he visto en los libros, pero mi papá lo vio”. Como se puede apreciar en estos dos casos, los narradores se atribuyen el papel de testigos, por lo tanto, cuentan con la autoridad para desmentir o proporcionar información que para ellos resulta relevante y que debe ser conocida por todos. A diferencia del historiador que busca explicar procesos, la gente común piensa que los detalles forman parte de la esencia de la “verdadera” historia. Por ello no debe sorprender que Eduardo Vargas afirmara que “estoy anotando estos datos relacionados con la investigación histórica”. Lo anterior muestra que el propósito de Bonfil se cumplió, pues los testigos no sólo asumieron la tarea de narrar lo que vivieron o vieron sino entendieron que sus palabras tenían una relevancia que trascendía el simple recuerdo.
Ahora bien, los testimonios permiten acceder a realidades cotidianas que, de otra forma, se hubiesen perdido. Por ejemplo, a través de la narración de Marcial Martínez Becerril podemos conocer el por qué San Miguel Xicalco se volvió zapatista, las razones por las que su familia, al igual que otros habitantes del pueblo, tuvieron que desplazarse, sus andanzas en la guerra y las penurias por las que pasaron sus padres y sus hermanos. Esta narración resulta muy dramática, en el momento que Marcial refiere que iba a morir de hambre:
[…] morir de hambre creo que no es doloroso. Se sufre cuando se siente hambre y a medida que van pasando las horas y los días porque apenas si se come, pero cuando el cuerpo no soporta más, todo disminuye, la luz ya no es luz y hasta no se siente dolor […] yo me fui recostando en el piso donde me había quedado; perdía toda noción. Cuando llegó mi hermana, apenas a tiempo, me dio un jitomate, y con ayuda de ella absorbí un poco de jugo del (para ese momento) divino fruto. Cada chupada que hacía me costaba trabajo, pues me dolían las quijadas y las sentía duras, de tal manera que no podía abrir la boca; era que ya mis carnes se estaban volviendo cadavéricas.
No todas las referencias al hambre tenían el mismo tono. Rafael Pozos mencionaba que la comida se limitaba a “dos tortillas con sal y un jarro de agua”. El encarecimiento de alimentos, como el frijol y el maíz, y la muerte de los animales trajeron consigo que la población padeciera hambre. De acuerdo con el testimonio de Manuel Servín, las mujeres vivían con la angustia de que fueran raptadas por los revolucionarios, tal como lo cuenta una señora llamada Celedonia, que habitaba en Guadalupe, Zacatecas, durante la Revolución. Ella narra: “nos quedaba el espanto producido por todos los horrores que los viejos del pueblo ponían ante nuestros ojos.¡que se las van a llevar¡ ¡que se las roban y las toman por la fuerza¡ ¡las matan y luego las tiran a un lado del camino¡”. En el caso de los hombres, su principal temor, sobre todo en las ciudades, residía en la posibilidad de que el ejército se los llevara de leva. Así lo muestran Miguel y Spencer Lara Ruiz: “los soldados entraban, sacaban a dos, tres, cuatro muchachos, los echaban en medio de la calle y los iban tirando con una cuerda, amenazándolos con su carabina. Así hasta que juntaban 200 o 300 personas”.
La intensidad de la guerra se puede apreciar en varios testimonios. Eduardo Vargas señala que:
[…] fue una absurda y temeraria osadía de mi señora madre el que con mi sola compañía se atreviese a ir hasta la cárcel de Belém […] Esta decisión la tomó mi madre sin reflexionar en el terrible peligro a que nos exponíamos […] con el ruido de las incansables ambulancias, el estruendo de los disparos, el hedor intolerable de los muertos no incinerados, la ciudad de México era un verdadero pandemonio; capital de un imaginario infierno donde no sólo reinaban el desorden y la corrupción de los muertos, lo pestífero de la pólvora, sino también la corruptela o corrupción del medio castrense (militar), del medio político, del medio diplomático encabezado por el embajador Wilson, cómplice de los que desataron la contienda.
Por su parte, Ignacio Méndez narra de cuando llegaron las tropas federales a Ayotzingo:
[…] lo que queríamos era huir, sin pensar en lo que había de pasar después […] No sé cuánto tiempo llevaríamos corriendo; sólo recuerdo que nuestros pies sangraban por los tropezones que nos habíamos dado, así como también llevábamos infinidad de rasguños y las ropas desgarradas […] (los soldados) lo que no sabían o no querían entender era que perseguían y mataban a hombres, mujeres y niños indefensos, que de guerra nada sabían y lo único que deseaban era salvar sus vidas […] como en un sueño recuerdo a dos muchachos que iban a un lado delante de nosotros, los cuales sólo oí que lanzaron un gemido y cayeron atravesados por la misma bala. Ésos son los horrores de la guerra, que cobran vidas inocentes, que tal vez con otra suerte habrían sido alguien para su patria […] los niños llorábamos de hambre, de miedo y de frío. Pedíamos una tortilla con sal, ya que no entendíamos que ahí nada teníamos y por lo tanto, nada había […] tal vez haya quien crea que exagero, pero créanme que lo que hoy narro es bien poco comparado con lo que a otras personas les sucedió.
A pesar del dramatismo del testimonio, también existen ciertas situaciones que hacen aflorar algunas circunstancias que, vistas desde nuestros días, podrían parecer cómicas. Ignacio dice que cuando su hermano mayor decidió irse a la guerra, se produjo el siguiente diálogo:
— Me voy de rebelde en la bola.
— Pero, hijo, en la guerra también te van a matar.
— No Micaela, se mueren los tarugos, yo cuando vea que viene una bala, me agacho y no me pasa nada.
Eso decía mi hermano en su ignorancia, ya que ni él ni nosotros habíamos tenido un arma de fuego en nuestras vidas.
Como se puede apreciar, las narraciones exteriorizan el impacto que la guerra generó en la gente común. La violencia, el hambre y el temor constituyen elementos comunes que, de una u otra forma, contribuyeron a estructurar a estos personajes. Por ello es que Ignacio Méndez se mostraba sorprendido de que “la gente no comprendía la tragedia de los que no habíamos tenido esa suerte”, pues en “los lugares donde había pasado de lleno la bola, sólo quedaban escombros”. Hay que señalar que la visión de los narradores, en torno a la Revolución, iba desde aquellos que la criticaban porque pensaban que había sido un “inútil derramamiento de sangre” hasta los que, como Marcial Martínez, afirmaban que “La Revolución no ha fallado; los que han fallado son los hombres porque son humanos. La Revolución sigue viva, iluminando con sus postulados, y sostenida por tres grandes columnas de granito que son: Madero, Carranza y Zapata”. Considero que es un gran acierto que el INAH haya realizado la reedición de esta obra y sólo hace falta que los historiadores se planteen la tarea de develar las vicisitudes de ese “pueblo” que vivió y padeció las acciones armadas de la revolución.
Sobre la autora
Beatriz Lucía Cano Sánchez
DEH-INAH.
