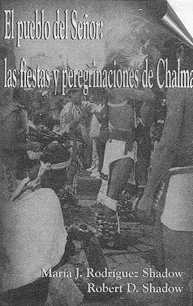 El libro consta de un prefacio, una introducción, seis capítulos, un anexo y una amplia bibliografía. En el primer capítulo se describe el desarrollo social y cultural de la región desde tiempos prehispánicos; el segundo narra la aparición del Cristo crucificado; en el tercero se examina el patrón de asentamiento y la ubicación de barrios y capillas del pueblo actual. En el cuarto, se habla de las transformaciones arquitectónicas del Santuario, la iconografía y los exvotos que se encuentran en un recinto anexo al convento. En el penúltimo capítulo se discute el ciclo de fiestas y peregrinaciones a lo largo del año ritual en Chalma: las ferias de Reyes, del Primer Viernes de Cuaresma, de Semana Santa, de Pascua de Pentecostés, 1 de julio, de San Agustín, de San Miguel Arcángel y la de Navidad.
El libro consta de un prefacio, una introducción, seis capítulos, un anexo y una amplia bibliografía. En el primer capítulo se describe el desarrollo social y cultural de la región desde tiempos prehispánicos; el segundo narra la aparición del Cristo crucificado; en el tercero se examina el patrón de asentamiento y la ubicación de barrios y capillas del pueblo actual. En el cuarto, se habla de las transformaciones arquitectónicas del Santuario, la iconografía y los exvotos que se encuentran en un recinto anexo al convento. En el penúltimo capítulo se discute el ciclo de fiestas y peregrinaciones a lo largo del año ritual en Chalma: las ferias de Reyes, del Primer Viernes de Cuaresma, de Semana Santa, de Pascua de Pentecostés, 1 de julio, de San Agustín, de San Miguel Arcángel y la de Navidad.
El pueblo del Señor: las fiestas y peregrinaciones de Chalma es un interesante estudio que logra caracterizar gran parte del universo de la religión popular a través de un caso muy especial: las peregrinaciones dedicadas al Señor de Chalma. Es una empresa inmensa por su carácter dinámico, como puede observarse a través de la lectura amena que logran esta pareja de antropólogos.
Los autores reconocen que realizar un trabajo de esta índole tiene un problema mayúsculo: “los procesos rituales vinculados a la religiosidad popular ofrecen múltiples centros de interés”, por lo que es obvio perderse fácilmente. A pesar de ello, Rodríguez-Shadow y Shadow no desvían la vista de los peregrinos ni tampoco omiten los ritos en los santuarios, que reflejan y expresan las relaciones asimétricas y la división clasista de la sociedad nacional. Sin extraviarse de su objetivo principal nos dan una idea muy clara de los distintos ritos y ferias que se desarrollan en el singular pueblo del Señor de Chalma del Estado de México.
Este trabajo descansa fundamentalmente en la rica recopilación etnográfica de los autores. Sin embargo, también dedican una parte de su trabajo a los antecedentes históricos, es decir, a los periodos prehispánicos y colonial. Consultaron fuentes indispensables como el artículo de Othón de Mendizábal “El Santuario de Chalma” (1947); el libro de Javier Romero Quiroz, Tezcatlipoca es el Oztetéotl de Chalma (1957); así como el de Joaquín Sardo, Relación histórica del Santo Cristo del Santuario y Convento de Chalma (1810), entre otros.
Con estas referencias se puede pensar que Chalma era un centro prehispánico de peregrinación que posteriormente aprovecharon los agustinos en la época colonial. Ellos construyeron una ermita y se encargaron de difundir los prodigios de la imagen de San Miguel suplantando a la deidad prehispánica.
Es importante señalar que los autores también se refieren a otros “hermanitos” o cristos del Señor de Chalma: enfatizan en que el examen de la evolución de sus cultos puede ser de gran utilidad a nivel comparativo. Los cristos tienen otra característica peculiar para su comparación: son imágenes que han sido veneradas fundamentalmente por campesinos o indígenas. Como ejemplos podemos mencionar el caso de Cristo de Ixmiquipan, Hidalgo; El Señor de la Cuevita, Ixtapalapa, D.F.; El Señor del Rayo en Temastián, Jalisco; y el Cristo Negro de Otatitlán, Veracruz.
Dentro de la excelente recopilación etnográfica hecha por los autores, se describe la actividad laboral de los 12 000 habitantes del pueblo de Chalma, y las relaciones familiares y de parentesco indispensables para su subsistencia.
Otro gran acierto de este libro, es el hecho de que podemos darnos una idea muy general de la arquitectura, los estilos, sentidos y distribución de los espacios del santuario y sus alrededores. Resaltan las descripciones de las pinturas y exvotos que proporcionan una gran cantidad de información histórica y sociológica.
El apartado dedicado al cuerpo de los guardias de honor -creado en 1922 y que en la actualidad cuenta con más de 2 000 personas- es una muestra fehaciente de la enorme importancia que guarda este santuario. Otro de los rasgos distintivos de este lugar son las barrancas donde se colocan las cruces que ahuyentan al diablo y las brujas, estas cruces son alrededor de 70 y son bajadas al santuario en la feria de la Pascua de Pentecostés o Ascención del Señor, reforzando así una parte importante de este territorio sagrado cargado de simbolismo.
El último capítulo del libro está dedicado a las festividades religiosas divididas en tres tipos de ferias. En el primero los peregrinos asisten en forma corporada; en el segundo concurren en forma multitudinaria y en el tercero los fieles asisten a una gestión clerical. El trabajo etnográfico se fundamentan en los dos primeros tipos de ferias, destacando el grado de autogestión laica de la vida ceremonial y su autonomía con respecto a las instancias clericales.
Resaltan tres aspectos de El pueblo del Señor: primero, es un trabajo que cumple con el objetivo de dar una explicación de las distintas fiestas que se llevan a cabo en el santuario de Chalma. El lector de este libro, podrá saber con precisión el conjunto de prácticas, ceremonias y rituales celebrados en este santuario en el transcurso del año.
En segundo lugar, los testimonios de los peregrinos son una realidad que supera cualquier explicación que trate de demostrar a través de lo sagrado, la relación entre el mundo material y espiritual. Finalmente cabe señalar que dentro de las conclusiones se plantea -y estoy de acuerdo con esto- que las peregrinaciones cuestionan el orden estructural al construir modelos distintos de realizar los ritos religiosos.
Sin embargo, los autores van aún más lejos al afirmar que si bien ni el mensaje ni la función de los rituales son actos inequívocos, “posibilita un territorio de cuestionamiento e impugnación a la estructura real” (p. 179). Esta aseveración me parece demasiado tajante, creo que sería pertinente matizar esta explicación, sobre todo en cuanto al término “estructura real”. Sinceramente no creo que las peregrinaciones y los ritos de las expresiones de la religiosidad popular, reflejen las características de la estructura socio-económica; en todo caso, en el libro no se explica de qué forma ocurre este fenómeno.
Pienso que en las peregrinaciones sí se realizan transformaciones que cuestionan seriamente aspectos fundamentales de la estructura socio-económica, sin embargo, creo que esto no se logra intencionalmente, sino como una consecuencia de construir de forma dinámica su identidad comunitaria.
Los fieles deseosos de conocer detalles de uno de los santuarios más importantes de México se beneficiarán de la lectura de esta obra, también resultará de interés para los estudiantes dedicados al análisis de las manifestaciones de la religión popular, y para los estudiosos de esta especialidad, será un libro que necesariamente deberá ser consultado, analizado y discutido.
Sobre el autor
Armando González
Universidad de la Ciudad de México, Plantel Iztapalapa.
