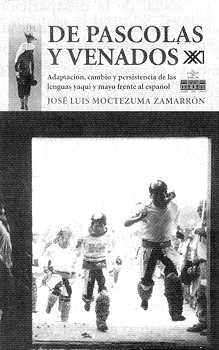 El libro De pascolas y venados de José Luis Moctezuma, un estudio sobre la adaptación, el cambio y la persistencia de las lenguas yaqui y mayo frente al español, contribuye a nuestro conocimiento en el campo de estudios sobre el desplazamiento lingüístico de lenguas minoritarias.
El libro De pascolas y venados de José Luis Moctezuma, un estudio sobre la adaptación, el cambio y la persistencia de las lenguas yaqui y mayo frente al español, contribuye a nuestro conocimiento en el campo de estudios sobre el desplazamiento lingüístico de lenguas minoritarias.
Es especialmente relevante porque compara los procesos de cambio y de persistencia de dos idiomas emparentados. En algún momento estos idiomas fueron dialectos de una misma lengua, conocida como cahita.1 Esto permite examinar más de cerca aspectos específicos del proceso.
El estudio fue asesorado por la doctora Jane Hill, especialista en el campo del desplazamiento de lenguas y de otros temas de la Antropología lingüística, y autora con Ken Hill de Hablando mexicano, la dinámica de una lengua sincrética en el centro de México.2
Quisiera mencionar algunos de los antecedentes del campo de estudios sobre el desplazamiento lingüístico con la intención de ubicar el aporte del estudio De pascolas y venados.
Entre las primeras menciones explícitas sobre la importancia de reconocer el proceso de desplazamiento se encuentra “Sociologic notes on Obsolescent Languages”, de Mauricio Swadesh.3 Concentrándose en los aspectos sociológicos, Swadesh llama la atención acerca de los problemas relacionados con la pérdida lingüística y la importancia del rescate lingüístico.
Swadesh insistía en que los investigadores fueran conscientes de los efectos de la “obsolesencia social” sobre los sistemas lingüísticos en las lenguas moribundas, porque puede existir en el registro del idioma -en una etapa crítica de pérdida-, la presencia de imperfecciones en los datos, la ausencia de datos suficientes, o sólo el conocimiento pasivo del idioma. Éstas son características que impiden el análisis comparativo o la reconstrucción y la clasificación de las formas lingüísticas.
Después surgieron estudios de caso enfocados desde la perspectiva del contacto entre lenguas y el reemplazo de las lenguas minoritarias. Por ejemplo, el estudio de Joseph B. Casagrande,4 describe los efectos de la aculturación sobre la comunidad comanche. Aquí Casagrande dice que el comanche es una lengua que está muriendo en la transición a la cultura occidental y el uso del inglés.
Una de las consecuencias de la discusión sobre el proceso de desaparición o pérdida para la teoría del cambio lingüístico y la reconstrucción histórica surgió con base en las semejanzas descubiertas en los estudios de caso.
A mediados de la década de los años sesenta en “Linguistic diversification and extinction in North America”, de Sydney M. Lamb,5 y “The Life and Death of Languages”, de Govind Chandra Oande,6 se tratan los temas de desaparición y rescate.
Con el cambio de década aumentaron los estudios directamente relacionados con el tema. Hasta entonces, la mayoría de los trabajos se habían concentrado sobre los aspectos sociales del proceso de desplazamiento lingüístico. Wick Miller en “The Death of Language or Serendipity among the Shoshoni”,7 esboza claramente las partes importantes del estudio del contexto social de la desaparición de lenguas: 1) las actitudes acerca de la lengua y la lealtad lingüística, 2) el bilingüismo y el reemplazo lingüístico por generaciones, 3) los contextos funcionales relacionados con el uso de la lengua, 4) la estructura lingüística (es decir, ¿cómo es una lengua antes de morir?), y 5) el aspecto histórico (y el entendimiento de otros casos de reemplazo lingüístico). Este trabajo proporciona un resumen de los aspectos importantes del contexto sociocultural del proceso de desaparición.
Miller, en su discusión sobre el estado lingüístico antes de la desaparición (es decir, el habla de la última generación de hablantes), dice que el cambio lingüístico es rápido, a consecuencia de la influencia aculturativa de la lengua dominante y porque la última generación sólo aprende el idioma parcialmente. Ésta es una sugerencia explícita de que la variación y las irregularidades lingüísticas encontradas en situaciones de pérdida lingüística se deben al proceso de desaparición y no solamente a la influencia de la lengua superordinada. Este concepto es uno de los fundamentos básicos de la teoría de la desaparición de lenguas. Nancy Dorian8 usa el término “semi-hablante” para referirse a esta última etapa del proceso.
Entre los primeros estudios importantes enfocados hacia el aspecto lingüístico están: Dressler,9 y Rankin10 sobre la fonología; Nancy Dorian11 sobre la morfología; Hill y Hill,12 sobre el léxico; y Jane Hill13 sobre la sintaxis en náhuatl. Estos estudios fueron el punto de partida para muchas investigaciones, y representan la base sobre la cual se construyó la teoría de la desaparición (conocida en inglés como “la muerte”) de lenguas.
Fue en los años de 1970 que Jane Hill definió la muerte del lenguaje como: “la reducción en el rango funcional de uso acompañada por una reducción en la forma estructural de la lengua”. Con esta definición y la labor realizada por Nancy Dorian en su estudio del galés, se bautizó formalmente el campo de estudio.
A partir de mediados de los años setenta, aparecen con regularidad artículos en revistas científicas sobre los temas relacionados con la desaparición lingüística. Una colección de artículos sobre el tema, “Language death”, fue editada por la revista International Journal of the Sociology of Language en 1977, retomando aspectos del tema en 1980, en la colección “Language maintenance and language shift” de Williamson y Van Eerde.14
También en 1980, Muntzel publicó en México, “La desaparición de lenguas como consecuencia del contacto lingüístico”,15 artículo que presenta un esbozo de las características sociales y lingüísticas del proceso de desplazamiento de lenguas. En 1989, el volumen Investigating obsolescence: Studies in Language Contraction and Death coordinado por Dorian,16 fue publicado, y representa la consolidación del campo de estudio de la extinción de lenguas.
En las últimas décadas ha aumentado mucho el interés y las publicaciones en el campo precisamente por el alto número de lenguas del mundo en peligro de perderse, por la necesidad de documentar las lenguas y llamar la atención al hecho.
Entre los estudios mexicanos sobre el cambio y el desplazamiento lingüístico en español, podemos mencionar El otomí de Santiago Mexquititlán: desplazamiento lingüístico, préstamos y cambios gramaticales realizado por Ewald Hekking,17 y Cuatreros somos y toindioma hablamos, conflictos entre el náhuatl y el español en el Sur de México de José Antonio Flores Farfán,18 ambos publicados en 1995.
La obra Lenguas en peligro, publicado originalmente en inglés en 1991, vio la luz en español en el año 2000.19 Robert H. Robins, Eugenius Uhlenbeck y Beatriz Garza Cuarón, editores de la obra, proporcionaron una idea general de la situación de las lenguas minoritarias en diferentes partes del mundo.
Por su parte, Anita Herzfeld y Yolanda Lastra20 editaron el libro Las causas sociales de la desaparición y del mantenimiento de las lenguas en las naciones de América.
Vemos cómo, a partir de menciones en trabajos lingüísticos, de la dedicación de volúmenes de ciertas revistas al tema, y de la consolidación del campo enfocándose en los aspectos sociales y lingüísticos del proceso de desplazamiento, ahora los cimientos del conocimiento permiten acercarse al fenómeno de una manera más interpretativa y más acorde con la realidad.
Trabajos como Shifting languages. Interaction and Identity in Javanese Indonesia de J. Joseph Errington,21 y Language, Identity, and Marginality in Indonesia The Changing Nature of Ritual Speech on the Island of Sumba, de Joel C. Kuipers,22 son estudios en los que la lengua es entendida como “una práctica social”, al estilo de la antropología lingüística de Alessandro Duranti. 23
Estos estudios recientes ven al proceso de desplazamiento no como la simplificación de la correlación entre los hechos sociales y los hechos lingüísticos, sino como un proceso dinámico en donde se entretejen cuestiones de la ecología política, la ideología e identidad.
En De pascolas y venados, José Luis Moctezuma, incorpora a su análisis el modelo de la ecología política y el concepto de “conflicto lingüístico”, los cuales permiten “relacionar los procesos sociohistóricos e ideológico-políticos que subyacen a la dinámica del conflicto por el acceso a los recursos naturales y simbólicos entre diferentes grupos sociales”.24
Dice Moctezuma que
En el caso estudiado, grupos mestizos hispanohablantes han intentado -y muchas veces logrado- ocupar y dominar el entorno físico que tradicionalmente les ha pertenecido a los grupos cahitas, en este caso a los yaquis y los mayos. En esta dinámica se hace hincapié en la manera cómo los grupos llamados sin poder han protegido, aun con armas, el derecho a mantener y controlar sus propios recursos, así como las organizaciones políticas que fundamentan su identidad étnica. Adoptando una perspectiva histórica dentro de la ecología política regional, es posible analizar cuáles han sido los principales episodios en la lucha por los recursos en la región que abarca el sur de Sonora y el norte de Sinaloa, partiendo de la época prehispánica hasta llegar al momento actual.25
Explica Moctezuma que “La lucha por imponer una nueva identidad o mantener la ya existente es parte de la dinámica del conflicto por el acceso a los recursos, no sólo sobre la tierra, sino también sobre la flora, la fauna y los recursos de agua, y además, esta lucha tiene también una dimensión ideológica, en donde el uso de una u otra lengua es parte de la disputa por el dominio del significado”.26
Para acercarse al uso de la lengua en las cuatro comunidades, dos de habla mayo y dos de habla yaqui, se basó en los postulados y la metodología de la etnografía de la comunicación y la aplicación de la teoría de las redes sociales. Se observaba de primera mano la vida cotidiana y las conversaciones de los miembros de las redes sociales familiares, en donde el investigador llegó a formar parte integral de la vida familiar dentro de las cuatro familias estudiadas, y pudo describir los cambios que han experimentado las redes sociales en las últimas generaciones.
Dentro de las cuatro familias, se enfocó en el rol de las cuatro matriarcas en el proceso de desplazamiento y mantenimiento de las lenguas, ya que sus actitudes y prácticas están muy relacionadas al tipo de procesos de su descendencia.27
Concluye que
De un proceso gradual de desplazamiento lingüístico se ha pasado a uno más acelerado en la comunidad yaqui estudiada, y a uno más radical en toda la región del Mayo. La arena de lucha entre las lenguas yaqui y mayo frente al español ha pasado de una confrontación en los espacios públicos a una más profunda en el ámbito privado, sobre todo al interior de las redes sociales familiares. Y esto ha hecho que dentro de cada familia existen diferentes grados de desplazamiento y mantenimiento lingüísticos, desde los más extremos en el uso del español hasta los más conservadores en el uso de la lengua vernácula… La familia deja de ser el lugar de resistencia para la lengua indígena y se convierte en un espacio más del conflicto entre lenguas.28
El estudio se enmarca en la relación dinámica que existe entre lengua, ideología e identidad desde la perspectiva de la antropología lingüística.
El estudio del papel de las ideologías lingüísticas representa uno de los acercamientos más recientes que promete, como dice Paul Kroskrity29 en Regimes of Language, Ideologies, Polities and Identities, contribuir a nuestra comprensión de la relación que existe entre las prácticas lingüísticas y la actividad político-económica, y el papel que juegan las prácticas discursivas en la formación del Estado, el nacionalismo, y el mantenimiento de grupos étnicos, por un lado, y en la creación de identidades nacionales, étnicas y profesionales, por otro. Éste es un aspecto importante del estudio de José Luis Moctezuma que permitió establecer la relación entre los procesos sociohistóricos y los sociolingüísticos dentro de la dinámica específica del contacto mayo-español y yaqui-español.
Sobre la autora
Martha C. Muntzel
Dirección de Lingüística, INAH.
Citas
- José Luis Moctezuma, De pascolas y venados. Adaptación, cambio y persistencia de las lenguas yaqui y mayo frente al español, México, El Colegio de Sinaloa y Siglo XXI editores, 2001, p. 41. [↩]
- Jane Hill y Ken Hill, Hablando mexicano, la dinámica de una lengua sincrética en el centro de México, México, INI/CIESAS, 1999. [↩]
- Mauricio Swadesh, “Sociologic notes on obsolescent languages”, en International Journal of American Linguistics, núm. 14, 1948, pp. 226-235. [↩]
- Joseph B. Casagrande, “Comanche Linguistics Acculturation III”, en International Journal of American Linguistics, vol. XXI, núm. 1, 1955. [↩]
- Sydney M. Lamb, “Linguistic diversification and extinction in North America”, en Thirty Fifth International Congress of Americanists, México, 1964, pp. 457-464. [↩]
- Govind Chandra Oande, “The Life and Death of Languages”, 1965. [↩]
- Wick Miller, “The Death of Language or Serendipity among the Shoshoni”, en Anthropological Linguistics, vol. 13, núm. 3, marzo 1971. [↩]
- Nancy Dorian, “The problem of the semispeaker in language death”, en W. Dressler y R. Wodak-Leodolter (eds.), en International Journal of the Sociology of Language 72, 1977. [↩]
- Wolfgang U. Dressler, “On the phonology of language death”, en Chicago Linguistic Society, núm. 8, 1972, pp. 448-457. [↩]
- Robert L. Rankin, “The unmarking of Quapaw phonology: A study of Language Death”, en Annual Meeting of the Linguistics Society of America, Philadelphia, Pennsylvania, 10 de diciembre de 1976. [↩]
- Nancy Dorian, “The fate of morphological complexity in language death: evidence from East Sutherland Gaelic”, en Language, núm. 54, 1978, pp. 590-609. [↩]
- Jane Hill y Kenneth Hill, “Language death and relexification in Tlaxcalan Nahuatl”, en Dressler y Wodak-Leodolter (eds.), 1977, pp. 55-69; “Regularities in vocabulary replacement in modern nahuatl”, en International Journal of American Linguistics, 47.3, julio 1981, pp. 215-226. [↩]
- Jane H. Hill, “Subordinate clause density and language function”, en You take the high node and I’ll take the low node, C. Corum, T. C. Smith-Stark, y A. Weiser (eds.), Papers from the Comparative Syntax Festival Chicago Linguistics Society, 1973, pp. 33-52. [↩]
- Robert C. Williamson y John A. Van Eerde (eds.), “Language maintenance and language shift”, en International Journal of the Sociology of Language, núm. 25, The Hague, Mouton, 1980. [↩]
- Martha C. Muntzel, “La desaparición de lenguas como consecuencia del contacto lingüístico”, en XVI Mesa Redonda de la Sociedad Mexicana de Antropología, 1980, pp. 141-149. [↩]
- Nancy Dorian, Investigating obsolescence. Studies in language contraction and death, Cambridge, New York, Cambridge University Press, 1989. [↩]
- Ewald Hekking, El otomí de Santiago Mexquititlán: Desplazamiento lingüístico, préstamos y cambios gramaticales, Amsterdam, The Netherlands, Institute for Functional Research into Language and Language Use (IFOTT), 1995. [↩]
- José Antonio Flores, Cuatreros somos y toindioma hablamos, conflictos entre el náhuatl y el español en el sur de México, México, CIESAS, 1995. [↩]
- Robert H. Robins, Eugenius M. Uhlenbeck y Beatriz Garza Cuarón (eds.), Lenguas en peligro, México, INAH, 2000. [↩]
- Anita Herzfeld y Yolanda Lastra (eds.), Las causas sociales de la desaparición y del mantenimiento de las lenguas en las naciones de América, Hermosillo, Universidad de Sonora, 1999. [↩]
- J. Joseph Errington, Shifting languages/interaction and identity in Javanese Indonesia, Cambridge, Cambridge University Press, 1998. [↩]
- Joel C. Kuipers, Language, identity and marginality in Indonesia. The changing nature of ritual speech on the island of Sumba, Cambridge, Cambridge University Press, 1998. [↩]
- Alessandro Duranti, Linguistic Anthropology, Cambridge, Cambridge University Press, 1997. [↩]
- José Luis Moctezuma, op. cit., 2000, p. 39. [↩]
- Ibidem. [↩]
- Ibidem. [↩]
- Idem, p. 35. [↩]
- Idem, p. 289. [↩]
- Paul Kroskrity (ed.), Regimes of Language, ideologies, polities and identities, Santa Fe, New Mexico, School of American Research Press y Oxford, James Currey Ltd, 2000. p. 4. [↩]
