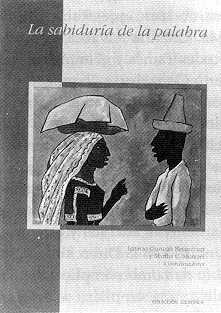 La sabiduría de la palabra es un volumen integrado por 17 colaboraciones de investigadores de la Dirección de Lingüística del INAH. En él se recoge la mayor parte de las ponencias que fueron presentadas en el Simposio del mismo nombre que, con motivo de los treinta años de la creación de la Sección de Lingüística del Museo Nacional de Antropología, se llevó a cabo el 9 y 10 de junio de 1999. Sus compiladores, Ignacio Guzmán Betancourt y Martha Muntzel, nos ofrecen en este volumen una muestra del quehacer lingüístico que se desarrolla en este centro de trabajo. La diversidad de temas tratados por los diferentes autores es un reflejo de la pluralidad que caracteriza la investigación que en él se viene desarrollando desde hace tres décadas.
La sabiduría de la palabra es un volumen integrado por 17 colaboraciones de investigadores de la Dirección de Lingüística del INAH. En él se recoge la mayor parte de las ponencias que fueron presentadas en el Simposio del mismo nombre que, con motivo de los treinta años de la creación de la Sección de Lingüística del Museo Nacional de Antropología, se llevó a cabo el 9 y 10 de junio de 1999. Sus compiladores, Ignacio Guzmán Betancourt y Martha Muntzel, nos ofrecen en este volumen una muestra del quehacer lingüístico que se desarrolla en este centro de trabajo. La diversidad de temas tratados por los diferentes autores es un reflejo de la pluralidad que caracteriza la investigación que en él se viene desarrollando desde hace tres décadas.
Más que resumir todos y cada uno de los trabajos que se reúnen en este volumen -labor que por lo demás ya ha sido realizada con gran acierto por los compiladores en la presentación del libro-, intentaré rescatar algunos hilos conductores que, a mi juicio, pueden guiar su lectura y permiten apreciar las distintas colaboraciones reunidas en él como un conjunto articulado y no sólo como una serie de artículos independientes uno del otro. Sin ignorar el marco teórico y metodológico específico en el cual se inscribe cada investigación, me interesa destacar algunos puntos de reflexión que surgen cuando uno se acerca a La sabiduría de la palabra, entre ellos: la relación entre la lingüística y la antropología, la perspectiva interdisciplinaria, la construcción del dato en lingüística y la relación entre lenguaje y poder.
La relación entre la lingüística y la antropología. Algo que para muchos de nosotros parece obvio, no es en absoluto una idea compartida por todos los lingüistas. ¿Qué tiene que ver el estudio del lenguaje con la antropología?, ¿por qué existen lingüistas en centros de investigación en los cuales se cultivan las distintas disciplinas antropológicas?, ¿por qué un lingüista se interesa también en otras manifestaciones de la cultura de los hablantes?, ¿por qué se estudia lingüística en la Escuela Nacional de Antropología e Historia? Si bien la mayoría de las colaboraciones reunidas en La sabiduría de la palabra contestan a estas interrogantes mediante el ejercicio mismo de la investigación, tres artículos tratan el tema de manera explícita: “El ‘Clóset de Lingüística'” del maestro Leonardo Manrique, “De lingüistas idos y preteridos” de Benjamín Pérez y “Lingüística y antropología” de Susana Cuevas.
Leonardo Manrique en “El ‘Clóset de Lingüística'” reseña, con el ameno lenguaje que lo caracteriza -y que todos le agradecemos-, el surgimiento y la conformación de la entonces Sección de Lingüística del Museo Nacional de Antropología que devino más tarde en el Departamento de Lingüística, y posteriormente llegó a ser la actual Dirección de Lingüística del INAH. Amén de las anécdotas que se recuerdan gozosamente, es un hecho que la lingüística ha tenido que ganarse un lugar -incluso físico- en el conjunto de las ciencias antropológicas y en este centro de trabajo: “Hace treinta años y pico -dice Manrique- propuse a la dirección del Instituto formar una sección de lingüística del Museo Nacional de Antropología, porque éste tenía ya una sección para cada una de las ramas que la antropología mexicana tradicionalmente reconoce, y se había olvidado de la cuarta, la lingüística. Había secciones de etnología, de arqueología y de antropología física” (p. 22).
El primer espacio físico destinado para la nueva sección fue realmente pequeño, un poco más de 4 m2, razón que le valió el mote de clóset con que los primeros integrantes -el propio Leonardo Manrique, Roberto Escalante, Ma. Cristina Álvarez, la secretaria Mercedes Tamés y el entonces pasante Alberto González- “bautizaron” a su rincón de trabajo. Tan sólo un repaso de los diferentes nombres que ha recibido el área puede decir mucho en torno a la presencia de la lingüística y de los lingüistas en el Instituto: la Sección creada en 1966 pasó a ser el Departamento en 1968 y éste a su vez se convirtió en la Dirección en 1989. El cambio de nombre implicó, de manera paralela, una ampliación del espacio físico destinado a los lingüistas y un incremento del personal que en ella laboraba, de tal suerte que el cambio de estatus fue, en ambas ocasiones, completo. El mapeo que puede realizarse resulta muy interesante.1 Por último, no deja de llamar la atención el hecho de que los iniciadores de la Sección de Lingüística -incluido el propio maestro Manrique-, hayan optado por utilizar un anglicismo, clóset, para nombrar a la naciente sección. Si bien las diminutas dimensiones físicas que se le asignaron en un principio motivaban una denominación chusca, bien se pudo utilizar un sustantivo español como armario o ropero, o bien algún otro más cercano al habla popular como changarro, covacha, o rincón.
El artículo de Benjamín Pérez: “De lingüistas idos y preteridos” continúa en buena medida con la historia de la Dirección de Lingüística en el INAH y del sitio que ésta ha ocupado en un centro de investigación dedicado a las ciencias antropológicas. La concepción de la antropología prevaleciente durante la década de los años cincuenta y buena parte de los sesenta -recuerda Pérez- orientaba el ejercicio lingüístico: “La lingüística no se consideraba un limbo sólo para lingüistas, sino que se tomaba como parte de la antropología y aplicaba a la historia y, por supuesto, a la educación y a la sociología”. Un repaso de los temas que entonces se trabajaban nos dicen mucho al respecto: descripción de las lenguas en sus diferentes niveles, realización de vocabularios, variación dialectal, relación lengua-cultura, lingüística aplicada. Pérez evoca a aquellos investigadores que alguna vez formaron parte de la planta académica de lingüistas en el INAH y que dejaron su huella en él. Los temas que dichos investigadores desarrollaron en su momento reflejan esta concepción del quehacer lingüístico: El Diccionario etno-lingüístico del idioma maya yucateco (UNAM, 1984) de María Cristina Álvarez Lomelí, el trabajo sobre incontables facetas de la vida cultural y de la lengua del grupo lacandón desarrollado por Roberto Bruce, la interdisciplinariedad que orienta buena parte del trabajo de Evangelina Arana, entre otros.
Susana Cuevas, por su parte, en “Lingüística y antropología” reflexiona explícitamente en torno a “la relación entre antropología y lingüística y a su manifestación dentro del Instituto Nacional de Antropología e Historia” y en la Dirección de Lingüística. El acercamiento de Cuevas, recorre una doble vía: por un lado, repasa la labor de los grandes maestros de la antropología en México, en especial Manuel Gamio, Mariano Silva y Aceves, Franz Boas, Edward Seler, Alfred M. Toser, Nicolás León. Por otra parte, realiza un recuento de los planes y programas de estudio que se ofrecían en la ENAH y de los temas de tesis que desarrollaron aquellos egresados de la Escuela de Antropología y que posteriormente se integraron a la Dirección de Lingüística. El recorrido propuesto por Cuevas resulta especialmente sugerente. Si comparamos los distintos planes y programas de estudio, los temas de tesis presentados por los egresados de la especialidad de lingüística, así como el título que se les ha otorgado al concluir sus estudios -Maestro en Ciencias Antropológicas, Antropólogo con especialidad en lingüística, Lingüista- se pueden establecer tres épocas que responden, observa Cuevas, a tres distintas concepciones de la relación entre lingüística y antropología.
Un aspecto que a mi juicio debe tenerse en cuenta cuando se realiza un análisis de este tipo, es el desarrollo mismo que ha tenido la lingüística en este lapso. Es interesante observar que la segunda época señalada por Cuevas coincide con el surgimiento y desarrollo de la teoría generativista que responde a una concepción del lenguaje distinta a la que hasta entonces prevalecía. Resulta significativo que tres de las nueve tesis que se presentaron en esta época, propusieron un análisis desde el marco del generativismo: “Aplicación de un modelo generativo a la fonología del tlahuica (ocuilteco)” (1977) de Martha C. Muntzel, “Fonología generativa del amuzgo de San Pedro Amuzgos, Oaxaca” (1977) de la misma Susana Cuevas y “Los posesivos en español” (1975) de Bruna Radelli.
La perspectiva interdisciplinaria. Reconocer que lingüística y antropología están estrechamente relacionadas lleva a privilegiar una perspectiva interdisciplinaria en los estudios del lenguaje. Esto explica por qué buena parte de los proyectos de investigación que se desarrollan en la Dirección de Lingüística del INAH se inscriben en el amplio campo de la interdisciplinariedad. Una muestra de esta perspectiva se puede apreciar en algunos de los trabajos que integran La sabiduría de la palabra. Tal es el caso de: “Antropología médica y lingüística” en donde Roberto Escalante llama la atención sobre la estrecha relación que existe entre los campos de estudio de la antropología médica y la etnociencia, en especial la etnolingüística. “Sistemas terminológicos de parentesco en Mesoamérica” en el que Rosa Elena Anzaldo, desarrolla un estudio tipológico del campo semántico del parentesco, un tema clásico de la antropología. “La literatura náhuatl moderna” de Alfredo Ramírez y Sybille Toumi, “La tradición oral de los teenek” de Ángela Ochoa y “Chocholteco o ngigua: un mundo cultural en extinción” de Eva Grosser, trabajos en los cuales sus autores parten del reconocimiento de la relación lengua-cultura para reflexionar sobre el papel que desempeña la oralidad y los distintos géneros literarios en la transmisión, reproducción y conservación de culturas que cada día parecen estar más próximas a desaparecer. “Criterios de identidad en los personajes del Lienzo de Metlaltoyuca”, artículo en el cual María del Carmen Herrera propone un acercamiento diferente a temas que tradicionalmente se han tratado desde una perspectiva histórica o filológica. “El horizonte histórico de las fuentes de la gramática yucateca de Humboldt: San Buenaventura y Hervás”, estudio historiográfico en el que Eréndira Nansen revisa el horizonte histórico que influyó en la concepción de la obra lingüística de Humboldt.
La construcción del dato. Trabajar desde una perspectiva interdisciplinaria obliga al lingüista a reflexionar en torno a la especificidad de su ejercicio y con ello a la construcción del dato en lingüística. En buena medida puede decirse que lo que distingue una investigación de corte lingüístico no es tanto el tema a investigar, sino la forma de acercarse a su objeto. La constitución del corpus es, pues, un momento clave de la investigación. Si bien cada uno de los artículos que integra este volumen parte de una concepción explícita o implícita de lo que es un dato, en tres de ellos se aprecia claramente algunas de las diferentes perspectivas desde las cuales se puede pensar el dato lingüístico.
Martha Muntzel en “¿Para qué sirve el dato lingüístico?” reflexiona en torno a la utilidad que el dato lingüístico tiene para otras disciplinas. Su pertinencia en otros campos de estudio como la historia, la antropología o la educación -muestra Muntzel- no es desdeñable. El trabajo antropológico se beneficia de diferentes disciplinas entre ellas la lingüística para argumentar a favor de un análisis específico. La definición de áreas lingüístico-culturales como Mesoamérica, por ejemplo, se sustenta en una red de factores geográficos, étnicos, lingüísticos e históricos. De la misma manera, datos lingüísticos emanados del estudio de la toponimia permiten replantear y resolver problemas que desde un acercamiento histórico quedan pendientes. El estudio del vocabulario de una lengua es generoso, observa la autora, en cuanto a información cultural e histórica. Las propuestas educativas así como las políticas lingüísticas también encuentran en los datos proporcionados por la lingüística una fuente útil de información y consulta.
Guadalupe Hernández Sierra en “Reflexiones en torno a un vocabulario tepehua y la interdisciplinariedad de la antropología” equipara el dato lingüístico con otras manifestaciones materiales de la cultura. La lengua, recuerda la autora, en tanto vehículo privilegiado mediante el cual se manifiesta y a la vez se constituye una cultura, es la instancia definitoria del ser humano. Hernández parte del supuesto de que una palabra, al igual que “un códice, una ruina, un entierro, un tepalcate, una cláusula o una oración son un texto. Tienen un cuerpo, una estructura. Es decir, contienen información completa sobre un tema particular” (p. 104). Esta analogía le permite a Hernández proponer varios niveles de lectura para el Vocabulario castellano-tepehua de Huehuetla publicado por el doctor Nicolás León en 1902. De tal manera que -propone Hernández- un nivel proporciona el elemento histórico, otro el cultural, uno más el social, y un cuarto nivel da la lectura propiamente lingüística que sirve para corroborar los anteriores (p. 108). La lectura estratificada -argumenta Hernández- permite inferir información sobre aspectos culturales e históricos a partir del vocabulario.
La analogía que propone esta autora al equiparar el dato lingüístico contenido en un vocabulario con los vestigios materiales que constituyen la materia prima de un arqueólogo es sugerente; sin embargo, en esta propuesta queda pendiente una reflexión sobre la especificidad del dato lingüístico y, dada la relación lengua-cultura, la información que aportan los datos obtenidos en otros campos de estudio a la decodificación del dato lingüístico.
Rosa María Rojas en “Problemas acerca de la delimitación de palabras en el zapoteco” enfrenta un problema teórico-metodológico: la definición de una unidad lingüística, en este caso la palabra, en una lengua específica, el zapoteco. Además del análisis de la palabra zapoteca que desarrolla Rojas, su artículo ilustra el proceder de un lingüista al determinar cuál va a ser un dato pertinente para su estudio.
Para poder dar cuenta de la estructura de la palabra, la autora establece, mediante una serie de criterios, las unidades que van a constituir su corpus, es decir, los elementos que pueden ser considerados palabras en zapoteco. Deja fuera aquellos que pertenecen a otros niveles, no le interesan ni los morfemas ni las frases u oraciones. El trabajo de Rojas muestra que no es un criterio único y definitivo el que permite establecer las unidades pertinentes para el análisis. “Lo que un criterio no puede superar en términos de delimitación lo superará el siguiente”, concluye Rojas (p. 130). Dicha conclusión invita a reflexionar sobre la relación que existe entre los distintos criterios utilizados. ¿Se trata de una relación jerárquica en la que se aplica un criterio tras otro, como parece sugerir Rojas, o es mejor pensar en una matriz en la cual se entretejen los diferentes criterios de una manera particular para cada lengua?
La relación entre lenguaje y poder. En un país plurilingüe y pluricultural como el nuestro, la convivencia de diversas culturas y lenguas ha sido siempre la característica que define el territorio. Desde la época precolombina las lenguas utilizadas por los diferentes grupos han convivido intensamente. Esta situación se caracteriza por su dinamismo; un recorrido por la historia nos permite observar un cambio constante en el tipo de relaciones que se establecen entre las distintas lenguas y, por ende, en la conformación del mapa lingüístico de México. Por un lado, no todas las lenguas tienen el mismo estatus en las diferentes etapas de la historia y, por otro, las políticas lingüísticas que se han implementado varían con el tiempo privilegiando a unas lenguas más que a otras. Ignacio Guzmán nos recuerda que, “siempre la lengua fue la compañera del imperio” (p. 222).2 En efecto, las políticas lingüísticas implementadas en un periodo determinado de la historia no resultan gratuitas; proceden de manera selectiva, aceptando y promoviendo el empleo de aquellos idiomas que se consideran adecuados para satisfacer las necesidades de un determinado grupo social. Tres trabajos incluidos en La sabiduría de la palabra se ocupan del tema y algunas de sus manifestaciones durante la época colonial: “El latín en la Nueva España durante el siglo XVI” de Julio Alfonso Pérez, “Pobreza en medio de la abundancia, el otomí en la época colonial” de Ignacio Guzmán Betancourt y, “Don Carlos de Sigüenza y Góngora y sus explicaciones del poblamiento y filiación lingüística de las Indias Occidentales” de Erasto Antúnez.
El trabajo de Julio Alfonso Pérez, “El latín en la Nueva España durante el siglo XVI”, revaloriza el papel docente que desempeñó el latín durante los diferentes momentos del periodo colonial. Este autor subraya que “dentro de este periodo, el latín y su enseñanza ciertamente revisten una trascendencia particular, pues esta lengua era el medio de acceso a la educación superior -científica y humanística-, así como el medio de expresión dentro del ámbito académico” (p. 209). Si bien el latín cumple este papel durante todo el periodo, se pueden reconocer, nos dice el autor, tres momentos en el desarrollo de la educación durante la Colonia y, por ende, en el uso del latín. Dichos momentos coinciden con el arribo de las distintas órdenes regulares al escenario de la educación en la Nueva España y le permiten al autor hablar de: la aportación franciscana, la labor de los dominicos y los agustinos y la empresa jesuita.
El interés de Pérez en este artículo se centra en el lugar que ocupó el latín en las curricula que se ofrecen en estos tres momentos; sin embargo, en aras de no perder de vista la multidimensionalidad del problema, cabría recordar dos cosas: por una parte, el estudio del latín en los centros de enseñanza novohispana coexistió con la enseñanza de las lenguas indígenas; por otra, el papel desempeñado por el latín no se circunscribió a una función meramente pedagógica sino que tuvo un lugar activo en el estudio y documentación de las lenguas indígenas.3
Ignacio Guzmán Betancourt en “Pobreza en medio de la abundancia, el otomí en la época colonial” trata un ejemplo del estatus diferenciado que se le asigna a las distintas lenguas indígenas durante la Colonia, mismo que fue, en buena medida, producto de la relación asimétrica que ya existía entre los diferentes grupos indígenas antes del contacto. El panorama que los españoles encuentran a su llegada se caracteriza por su heterogeneidad: “…conforme se incrementaba progresivamente su conocimiento de las diversas etnias, sus costumbres, modos y recursos de vida, notaban que, como sucede en todas partes, el panorama humano en realidad constituía un variado mosaico en el que junto a grupos de deslumbrante, avanzada y refinada cultura, convivían otros muchísimos menos desarrollados” (p. 223). Guzmán nos muestra algunas de las ideas, opiniones y juicios que se expresan acerca del carácter de la lengua otomí y la repercusión que éstas tuvieron en el ámbito científico mexicano del siglo XIX. Dichas opiniones responden a la imagen que el grupo dominante antes de la Conquista -los nahuas- tenían de los otomíes. Por esta razón, los otomíes, uno de los grupos más antiguos de Mesoamérica tuvo que afrontar una situación política y culturalmente desventajosa.
Erasto Antúnez en “Don Carlos de Sigüenza y Góngora y sus explicaciones del poblamiento y filiación lingüística de las Indias Occidentales” se refiere a una parte del Teatro de virtudes políticas [1680], obra en la cual se resaltan las virtudes de los antiguos gobernantes del imperio azteca. En esta obra, Sigüenza “hace ingresar a los indígenas americanos en la genealogía adánica. Subterfugio que le permitiría insertar a los naturales del Nuevo Mundo en el linaje humano” (p. 249). Con ello reivindica el estatus de las lenguas indígenas. Sigüenza -nos dice Antúnez- esgrime los argumentos pertinentes en su época; en este aspecto, es un brillante representante de un sector de la sociedad en un periodo que se caracteriza por la búsqueda de las raíces del naciente nacionalismo criollo.
La sabiduría de la palabra, como he intentado mostrar, es un libro sugerente. Por un lado, nos conduce por una amplia gama de temas que interesan no sólo al especialista sino a todo aquel que tenga curiosidad por el lenguaje humano, especialmente por las lenguas indígenas de nuestro país. En este aspecto resume de manera concisa y accesible la vastedad de la investigación que en torno al estudio del lenguaje se desarrolla actualmente en la Dirección de Lingüística del INAH.
Por otro lado, su lectura motiva al especialista a reflexionar, no sólo en torno a los temas específicos que en él se tratan, sino también sobre las distintas posiciones teóricas y metodológicas que sustentan cada investigación. Visto en su conjunto, el quehacer de los lingüistas del INAH es un referente para el trabajo lingüístico que se desarrolla en otros centros de investigación del país. Temas como: la relación lengua-cultura, el papel de la lingüística en los estudios interdisciplinarios, o la construcción del dato en lingüística no son ajenos a ningún investigador que se interese por los fenómenos del lenguaje sea cual sea su posición teórica. En la Dirección de Lingüística del INAH, el ejercicio lingüístico se concibe como parte de las ciencias antropológicas; una prueba de ello es precisamente La sabiduría de la palabra. No me queda más que felicitar a la Dirección de Lingüística del INAH por sus 30 años de fructífera labor y a los coordinadores del libro por esta publicación que nos permite asomarnos a parte de su historia y con ello nos invita a reflexionar sobre la nuestra.
Sobre la autora
Frida Villavicencio
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.
Citas
- Cabría indagar sobre las distintas denominaciones que han tenido las otras Direcciones y sus posiciones en el organigrama general de la institución para tener un panorama general. [↩]
- Palabras que don Antonio de Nebrija dirigió a la reina Isabel la Católica para acreditar la importancia de su Gramática: “siempre la lengua fue la compañera del imperio, y de tal manera lo siguió que juntamente començaron, crecieron, y florecieron, y después juntos fue la caída de ambos”. Citado por Antonio Quillis, “Estudio”, en Antonio de Nebrija, Gramática de la lengua Castellana, Madrid, Nacional, 1980, p. 81. [↩]
- “No debe dejarse de lado un proceso que afectaba a Occidente entero y que era la progresiva afirmación de las lenguas vernáculas en ámbitos en donde hasta entonces había predominado el latín” (Cifuentes, 1998). Sería interesante, también, establecer las relaciones que existen entre los tres momentos que reconoce Pérez y los tres periodos que se han sugerido para distinguir diferentes momentos del contacto lingüístico. [↩]
