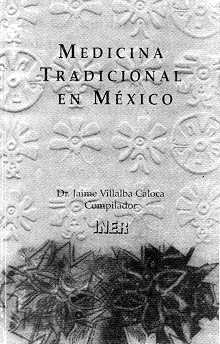 En la sección cultural del periódico Reforma del 7 de mayo de 2001, apareció un reportaje en el que se hablaba sobre las plantas medicinales. Lo interesante de este artículo es que en él se reconocen las cualidades de algunas plantas medicinales para combatir padecimientos tan diversos como el cáncer, los parásitos intestinales, los dolores musculares, las inflamaciones, la diarrea y otras enfermedades.1 El autor del artículo dice que los estudios científicos realizados por investigadores de la UNAM, del Colegio de Posgraduados del Instituto Politécnico, del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) y del Centro Médico Siglo XXI demuestran que la eficacia de las plantas medicinales para el tratamiento de ciertas enfermedades no se debe sólo a factores psicológicos, sino que en realidad ellas contienen sustancias químicas que contribuyen al alivio de las dolencias físicas. El autor advierte que el reconocimiento de las propiedades curativas de las plantas medicinales ha ocasionado que algunos investigadores planteen la posibilidad de incorporar estos conocimientos a la medicina alópata, lo cual contribuiría a lograr una aproximación entre la medicina moderna y las prácticas curativas tradicionales. Sin embargo, el autor considera que es poco probable que la unión entre la medicina tradicional y la moderna se dé en un corto plazo, debido a que la medicina alópata tiene que probar la eficacia de las sustancias químicas de las plantas medicinales. Es probable que muchas de ellas no lleguen a ser autorizadas.2
En la sección cultural del periódico Reforma del 7 de mayo de 2001, apareció un reportaje en el que se hablaba sobre las plantas medicinales. Lo interesante de este artículo es que en él se reconocen las cualidades de algunas plantas medicinales para combatir padecimientos tan diversos como el cáncer, los parásitos intestinales, los dolores musculares, las inflamaciones, la diarrea y otras enfermedades.1 El autor del artículo dice que los estudios científicos realizados por investigadores de la UNAM, del Colegio de Posgraduados del Instituto Politécnico, del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) y del Centro Médico Siglo XXI demuestran que la eficacia de las plantas medicinales para el tratamiento de ciertas enfermedades no se debe sólo a factores psicológicos, sino que en realidad ellas contienen sustancias químicas que contribuyen al alivio de las dolencias físicas. El autor advierte que el reconocimiento de las propiedades curativas de las plantas medicinales ha ocasionado que algunos investigadores planteen la posibilidad de incorporar estos conocimientos a la medicina alópata, lo cual contribuiría a lograr una aproximación entre la medicina moderna y las prácticas curativas tradicionales. Sin embargo, el autor considera que es poco probable que la unión entre la medicina tradicional y la moderna se dé en un corto plazo, debido a que la medicina alópata tiene que probar la eficacia de las sustancias químicas de las plantas medicinales. Es probable que muchas de ellas no lleguen a ser autorizadas.2
No obstante, el hecho de que la medicina tradicional sea un tema de estudio de diversas instituciones, tanto nacionales como extranjeras, revela que este conocimiento representa una opción que ofrece soluciones a los problemas de salud de la población. Y es que la medicina tradicional ha tenido una fuerte influencia sobre aquellos grupos de la sociedad que han carecido de acceso a los sistemas curativos institucionalizados. Aunque no se debe olvidar que gran cantidad de ellos la practican desde hace mucho tiempo, debido a que forma parte de su herencia cultural. Todo lo anterior se puede apreciar con mayor claridad en el libro Medicina tradicional en México compilado por Jaime Villalba. Este texto reúne una serie de conferencias dictadas por especialistas en antropología médica, mismas que buscan entender lo que significa la medicina tradicional para la población, la relación que guarda respecto a la medicina occidental. Este libro también contribuye a poner en perspectiva un mundo cultural que ha sido menospreciado, debido a los numerosos prejuicios, pues una parte de los estudiosos ha considerado que la medicina tradicional pertenece a un mundo atrasado, que puede ofrecer poco frente a los grandes avances de la ciencia y de la tecnología.
Pese a que en los últimos años se ha dado un proceso de revalorización de la medicina tradicional, María Elena Morales nos muestra, en su pequeño pero conciso ensayo titulado “La antropología médica y la salud en el año 2000”, que esta acción no resulta novedosa, pues personajes de la talla de Othón de Mendizábal y Aguirre Beltrán habían pugnado porque se pusiera atención en los sistemas curativos indígenas. Othón de Mendizábal proponía que se formaran médicos rurales, lo que ayudaría a solucionar la escasez de médicos y también permitiría superar los problemas que podían ocasionar dos sistemas de creencias diferentes. Aunque su idea fue retomada por algunas instituciones oficiales, lo cierto es que tuvo pocos resultados, debido a que se encontró con el rechazo de un sector de médicos que veían a la medicina tradicional como una intromisión en su actividad científica. Unos años después, Aguirre Beltrán planteó la necesidad de que las autoridades reconocieran los métodos de curación utilizados por los indígenas, pues ello ayudaría a evitar que las acciones implementadas por el gobierno generaran conflictos de interpretación. Sobre todo porque las prácticas occidentales mostraban serias diferencias respecto a las creencias indígenas.
María Elena Morales destaca que la visión de Aguirre Beltrán no sólo no ha perdido vigencia, sino que es una tarea urgente, pues lo que caracteriza a la medicina tradicional son los sujetos sociales que le dan vida. Morales destaca que el proceso salud/enfermedad tiene un carácter histórico cultural, y para poder entenderlo es preciso conocer la cosmovisión del grupo social que lo produce. Morales advierte que los recursos terapéuticos que se emplean para la curación, no son producto del azar sino que se seleccionan dentro de ese marco conceptual, pues el saber médico popular integra las experiencias y conocimientos de las generaciones pasadas. A ello también se debe sumar que en la medicina tradicional existe una forma particular de relación entre curador y paciente, una forma que pertenece a un proceso histórico en el que los dos son construidos culturalmente.
Y es que, como dice Isabel Lagarriga en su ensayo “Medicina tradicional en México”, la conceptuación de la salud y la enfermedad trasciende lo biológico para instalarse en lo sociocultural. La enfermedad se convierte en una representación social y sólo se la puede curar a partir del conocimiento de los valores reales o imaginarios de una comunidad. Por ello, la autora considera que se debe buscar la esfera de la medicina tradicional en las ideas culturales más que en los conocimientos científicos. La autora comenta que la medicina tradicional es un sistema complejo en el que se encuentran mezclados elementos tan disímiles como la herbolaria, factores de tipo mágico religioso y recursos de tipo animal y vegetal. Lo interesante de la medicina tradicional es que encierra una visión totalizadora, en la que se concibe al individuo como un todo, equilibrado con el medio ambiente que lo rodea.
Esta relación también incluye a los seres divinos y sobrenaturales. La ruptura con cualquiera de estos elementos puede ocasionar la aparición de la enfermedad. Es por ello que la medicina tradicional señala a la naturaleza, a los hombres y a lo sobrenatural como los tres agentes que producen las enfermedades. Por esta razón se utiliza una gran variedad de técnicas terapéuticas que va desde el uso de la herbolaria, de animales y de minerales, la terapia ilusoria, la medicina de patente, las oraciones y otras más. Todo lo anterior, nos muestra que la medicina tradicional es un sistema complejo que trasciende lo terapéutico, para involucrar valores de identidad entre los grupos subalternos.
En el ensayo de María del Carmen Anzures llamado “Sistemas terapéuticos y conflictos culturales”, se hace énfasis en mostrar que todo sistema terapéutico forma parte sustancial de la cultura de un pueblo. Desde esta perspectiva, Carmen Anzures trata de mostrar que la medicina tradicional es un complemento de la medicina occidental, pues, si bien una tiene mayores avances en el plano tecnológico, la otra los tiene en los factores psicológicos. Eso sin contar que la medicina tradicional no se encuentra estancada, sino que trata de incorporar elementos de la medicina moderna a fin de ampliar sus posibilidades de desarrollo y progreso. Lo contrario sucede con la medicina moderna, la cual no se ha tomado la molestia de entender la forma en que opera la medicina tradicional. Eso ha llevado a que se produzca un choque cultural que perjudica a los pacientes, como se puede observar en el estudio que realizó con los enfermos del Hospital General. En sus ejemplos se evidencia el grave problema de comunicación que se produce entre los médicos y sus pacientes, sobre todo cuando los enfermos tienen una concepción diferente de las causas de su enfermedad. La falta de interacción entre las creencias del paciente y el saber del médico condujo en varias ocasiones a que el enfermo empeorara. Es por ello que la autora concluye que un mayor conocimiento de los métodos de la medicina tradicional podría ayudar, no sólo a estrechar los lazos entre médico y paciente, sino también evitaría conflictos institucionales, profesionales, religiosos y humanos. Así, ella aconseja que un médico debe saber combinar sus conocimientos científicos y tecnológicos con aquellos que le proporciona el medio cultural en que se desenvuelve.
En “La curación espiritualista y sus terapéuticas”, Silvia Ortiz Echániz nos invita a reflexionar sobre el complejo mundo del curanderismo religioso. En especial, ella se aboca al estudio del espiritualismo trinitario mariano, una doctrina que sostiene que el individuo está conformado por dos seres, uno espiritual y otro físico, que se encuentran en armonía. La parte física es temporal, mientras que la espiritual intemporal. Esta distinción es de suma importancia, debido a que los espiritualistas plantean que la enfermedad se produce por una discontinuidad entre los dos seres. Y para lograr el equilibrio, la parte material debe ser transformada por la influencia de elementos sobrenaturales. Éstos, son espíritus protectores, a los cuales se les puede identificar tanto por su nombre como por su pertenencia indígena. Lo interesante de esta práctica es que en ella se conjugan la tradición católica con la mesoamericana. Pero también se le da un nuevo valor a la cultura popular, pues se legitima la utilización de terapéuticas y medicaciones que fueron estigmatizadas por la cultura dominante.
En otro orden de ideas, Xavier Lozoya hace un cuidadoso estudio histórico acerca de la herbolaria en su ensayo titulado “La herbolaria medicinal en México”. En primera instancia, Lozoya muestra que la concepción médica española tenía pocas diferencias con respecto a la indígena. En las dos se concebía a la enfermedad como la pérdida de la salud, y las dos recurrían a la ayuda de las fuerzas sobrenaturales para curar las dolencias. Sin embargo, la preponderancia de la visión religiosa católica española, ocasionó que la perspectiva indígena fuera perseguida, en buena medida porque se consideraba que la medicina indígena podía incitar a recaer en la idolatría. Esta persecución trajo como consecuencia que el conocimiento indígena permaneciera oculto durante mucho tiempo. No obstante, esta situación cambió con el surgimiento del pensamiento científico ilustrado. Francisco Hernández, quien fungía como protomédico de Felipe II, fue el encargado de realizar un extenso estudio acerca de la herbolaria mexicana. De hecho, él fue quien estableció los lineamientos que rigieron el estudio de la herbolaria en los años subsecuentes. A la par de la actividad de Hernández, se estableció un jardín botánico, se creó la cátedra de botánica en la Universidad, se abrieron herbarios, museos y gabinetes de experimentación. Además, en algunos hospitales se empezaron a hacer experimentos basados en el uso de plantas medicinales. Sin embargo, estos estudios no lograron fructificar debido a que después del movimiento de Independencia no se prosiguieron las investigaciones. Tendrían que pasar 100 años para que se volviera a hacer énfasis en el estudio de la flora local. Así, con la creación del Instituto Médico Nacional en 1888, se consolidó de manera institucional el interés por estudiar las plantas medicinales. Lo interesante es que esto se dio al margen del positivismo, el cual había despreciado esta práctica debido a que consideraba que la medicina tradicional se reducía al uso de las plantas medicinales.
El Instituto Médico Nacional cumplió con creces su labor al grado que aquí se generó la mayor cantidad de información que se tiene sobre plantas medicinales. Entre 1888 y 1915 -periodo de existencia del Instituto- se realizó investigación química y fisiológica de plantas, farmacología experimental en animales de laboratorio, se ensayaron los primeros preparados basados en plantas mexicanas y se realizó la valoración clínica de los productos en salas de observación, en el Hospital General de México y otras instituciones médicas. Pese a sus notables avances, esta institución fue suprimida por decreto de Venustiano Carranza, quien consideró, entre otras causas, que las investigaciones médicas que allí se realizaban, estaban atrasadas con respecto al conocimiento médico de otros países.
Por último, el ensayo de Faustino Hernández Pérez, “Breve historia de los medicamentos”, pone el acento en el mal uso que la población hace de los medicamentos. El autor dice que la automedicación es un gran problema, en especial porque la población hace suyos conocimientos que no tienen sustento científico. En muchas ocasiones, se utiliza un medicamento sin saber a ciencia cierta para qué sirve, lo cual ha llevado a que éstos no tengan ningún efecto entre los pacientes. Por el contrario, se ha comprobado que algunos producen efectos negativos pues al entrar en contacto con la flora intestinal sufren alteraciones que propician el crecimiento de gérmenes patógenos. Por ello, el autor considera que se debe educar a la población para evitar que el mal uso de los medicamentos ocasione efectos colaterales.
En conclusión, Medicina tradicional en México nos permite destacar la importancia de estudiar los sistemas curativos alternativos, los cuales siguen vigentes entre la población debido a la falta de cobertura y al costo de la medicina occidental, aunque también se debe tener en cuenta que esta actividad es parte importante de la cultura de los conjuntos sociales que la llevan a cabo. Es interesante destacar que los estudios nos permiten observar con gran precisión, la relación que se establece en la medicina tradicional entre el curador y el paciente. Los dos forman parte de un proceso histórico social construido bajo un esquema cultural complejo. Esta diferencia es notable con respecto a la medicina occidental, en la cual el médico alópata se encuentra más tecnificado y, por lo mismo, establece una distancia con respecto a su paciente. Por ello, la mayoría de los ensayos muestran que es necesario crear un médico más humanitario y menos tecnificado. Es importante que él se dé cuenta de que la salud es un todo integral que abarca la esfera social, familiar y reproductiva. Así, no sólo se debe garantizar la atención médica, sino también la posibilidad de desarrollar todas las capacidades humanas.
Sobre la autora
Beatriz Lucía Cano
Dirección de Estudios Históricos, INAH.
- El libro incluye a los siguientes autores: María del Carmen Anzures y Bolaños: “Sistemas terapéuticos y conflictos culturales”; Faustino Hernández Pérez: “Breve historia de los medicamentos”; Isabel Lagarriga: “Medicina tradicional en México”; Xavier Lozoya Legorreta: “La herbolaria medicinal en México”; María Elena Morales: “La antropología médica y la salud en el año 2000”; Silvia Ortiz Echániz: “La curación espiritualista y sus terapéuticas”. [↩]
- Reforma, 7 de mayo de 2001, Sección cultura, p. 1. [↩]
