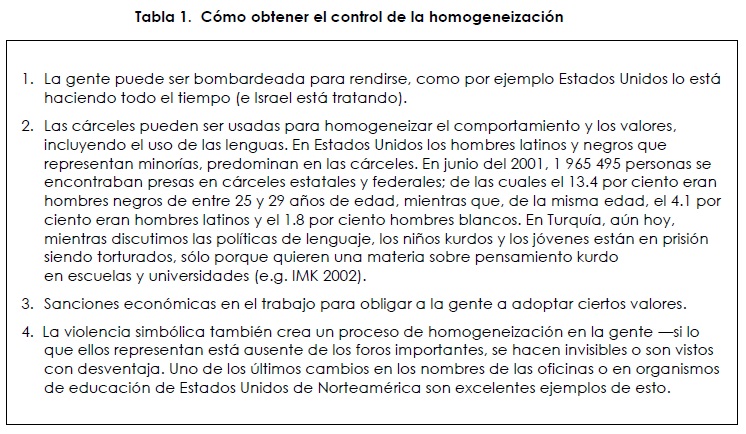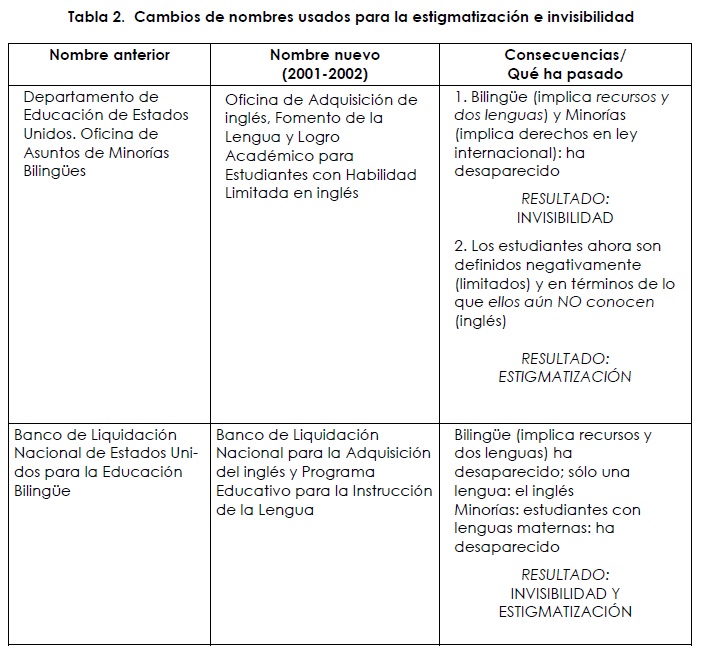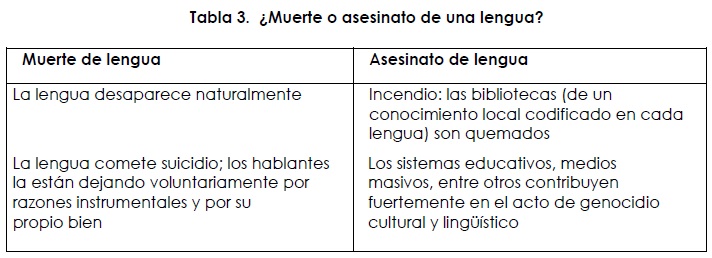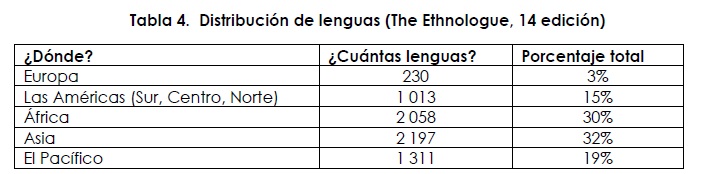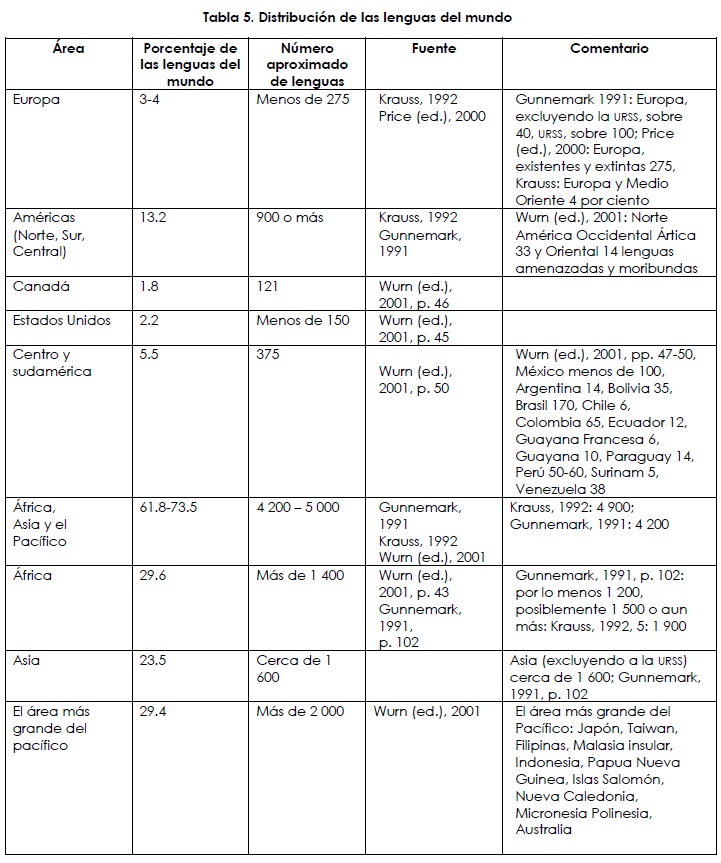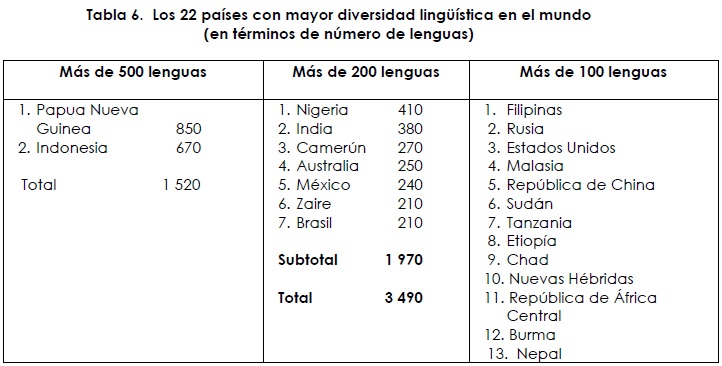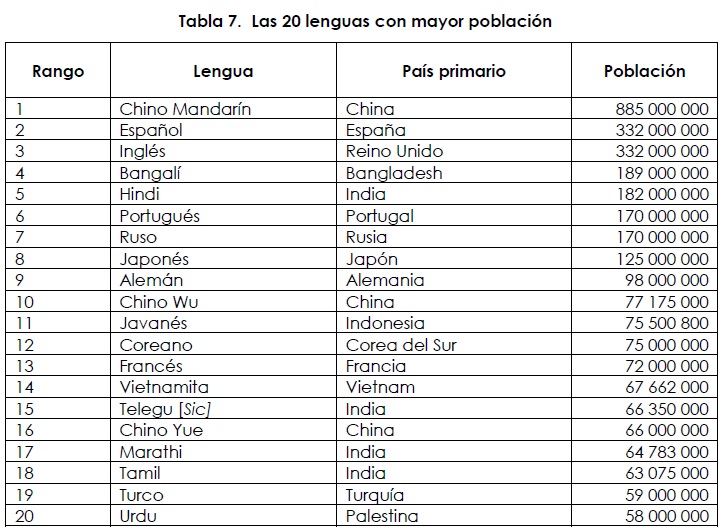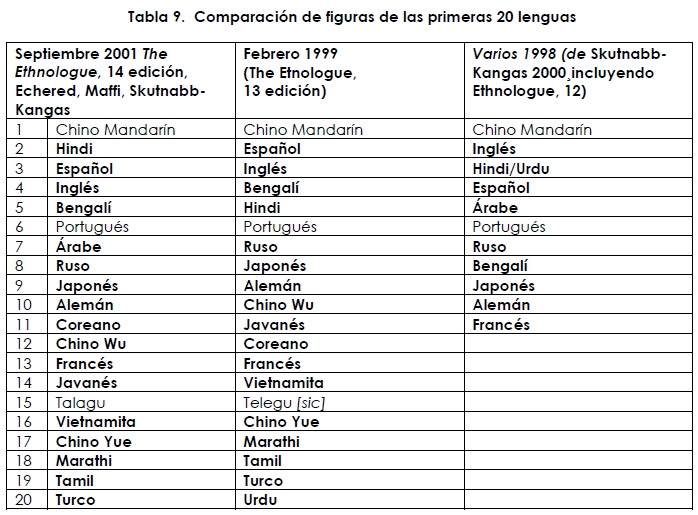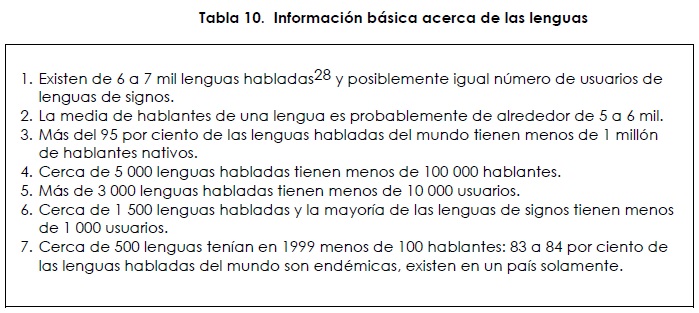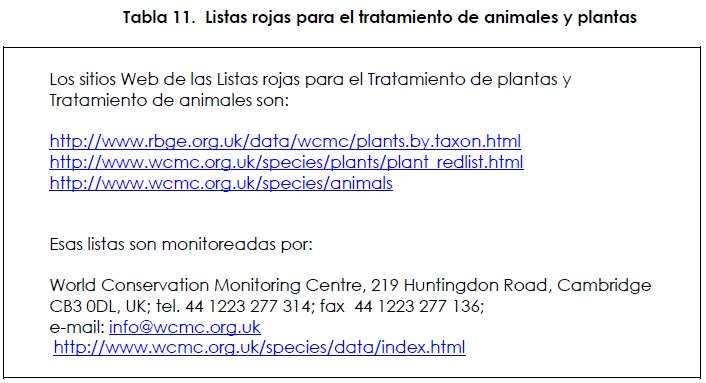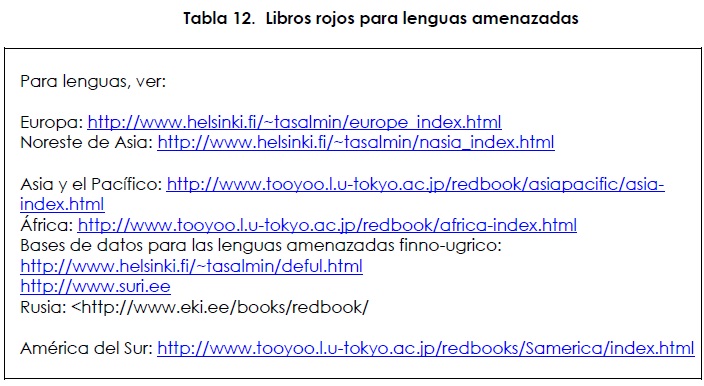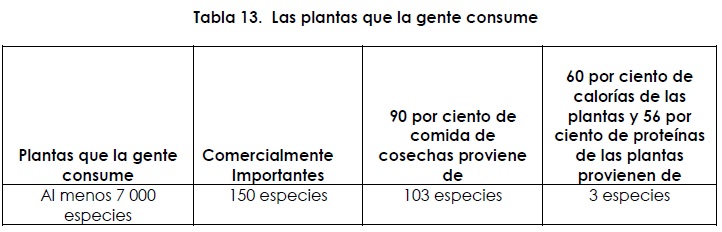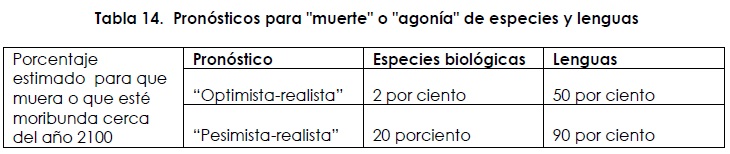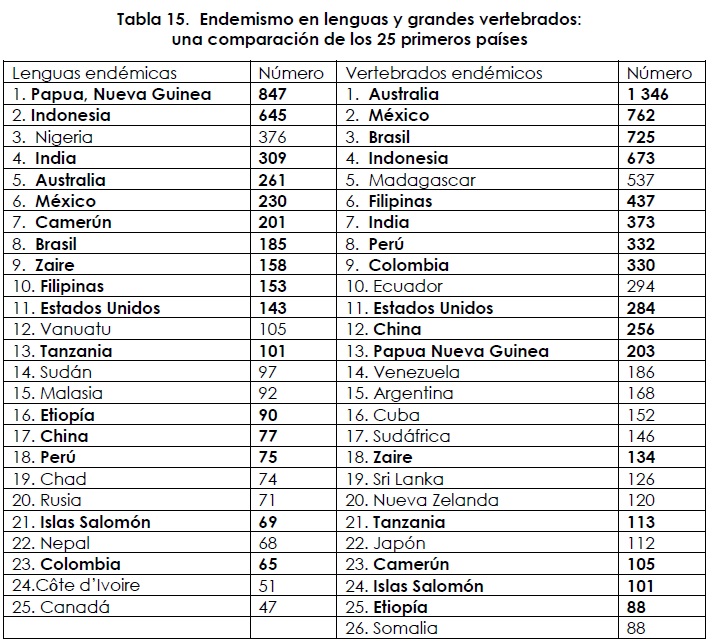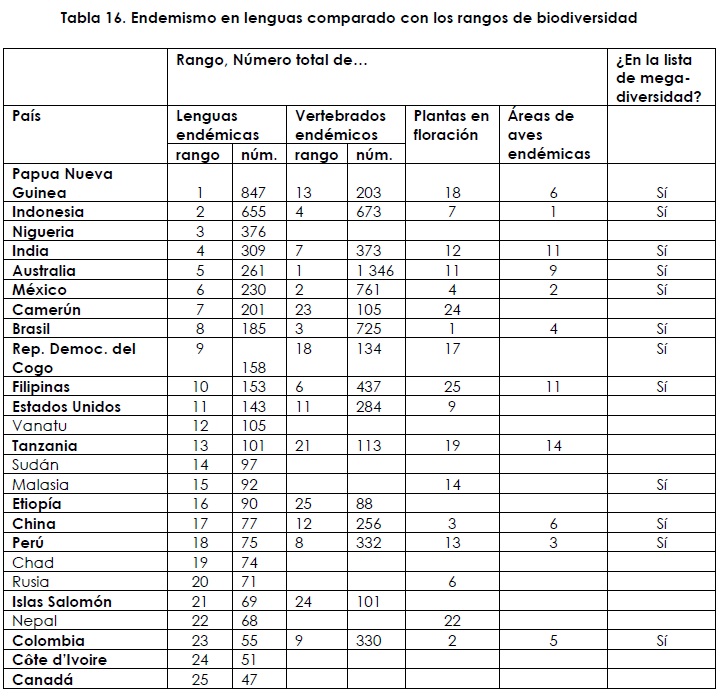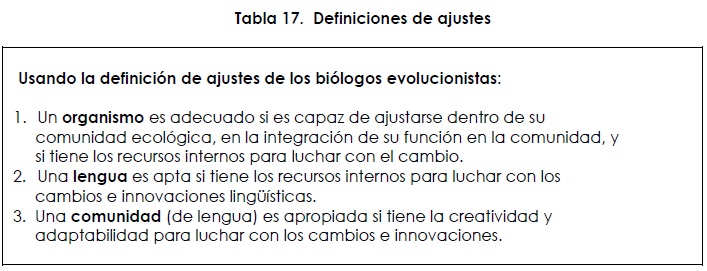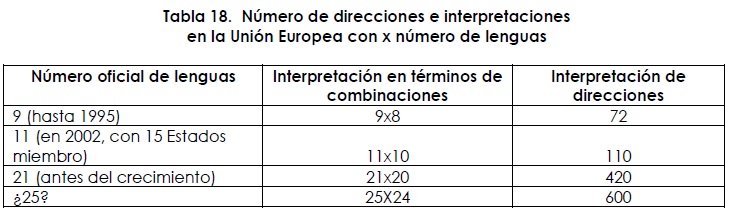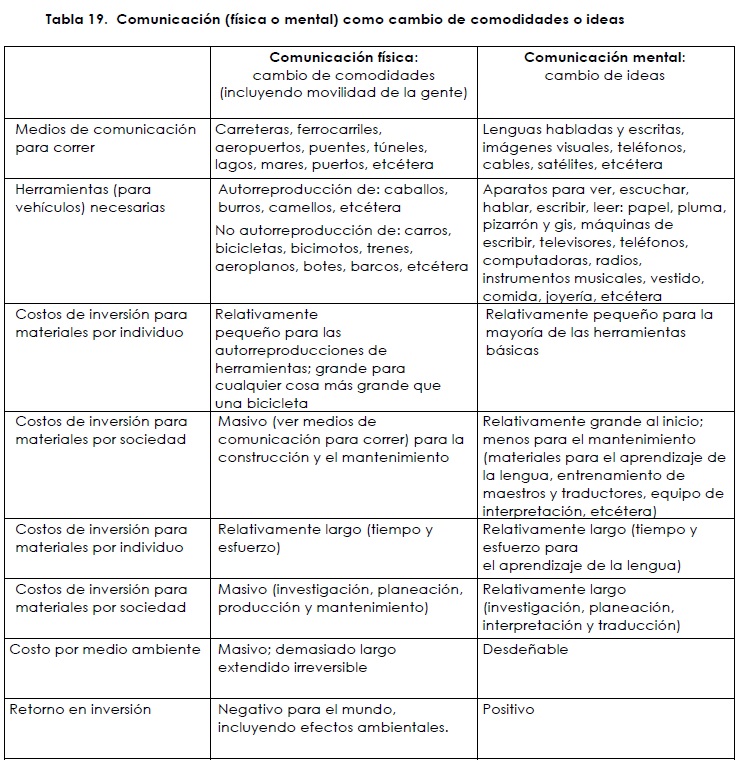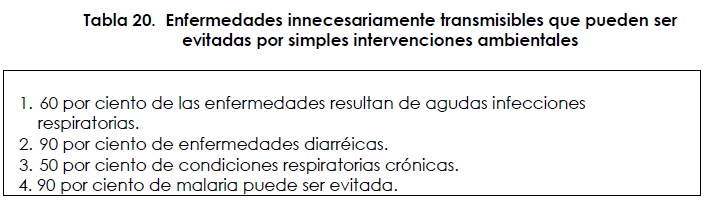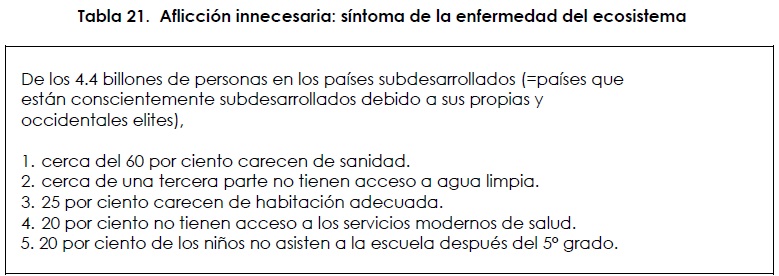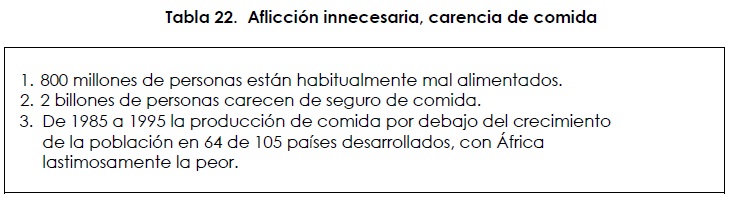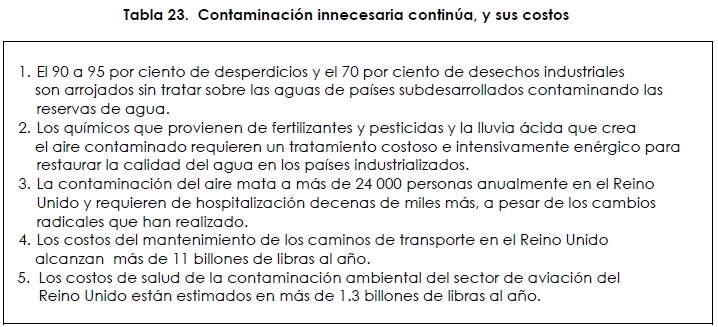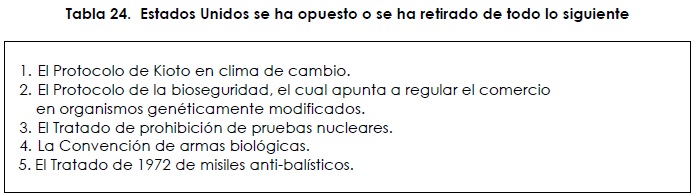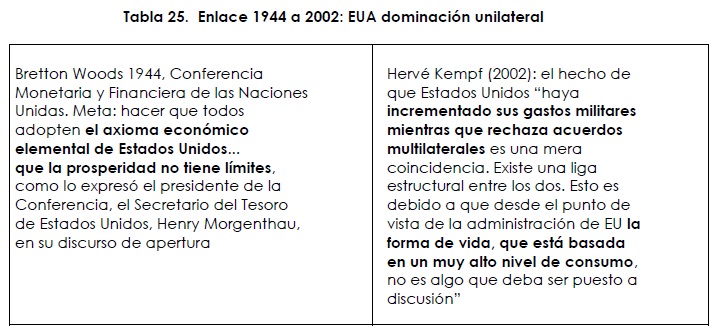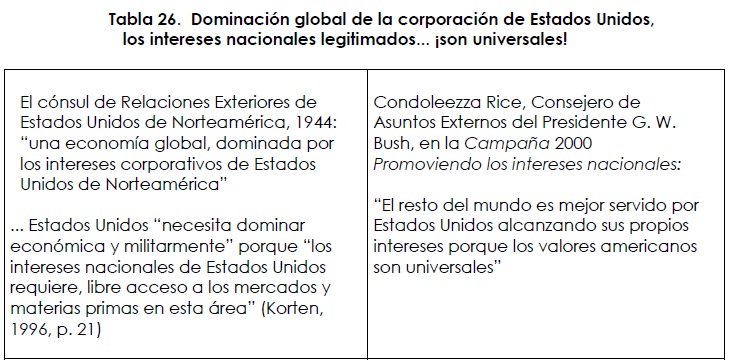La familiaridad entre el alemán, inglés, es-
pañol, francés e italiano y a no es suficiente
para ninguno que quiera estar informado
en una civilización moderna. La tendencia
es hacia un mundo con una sola civiliza-
ción, pero hay una multitud de civiliza-
ciones y lenguas…
Antoine Meillet
Lo que el mundo más necesita son cerca de
más de 1 000 lenguas muertas, y una más
viva… y adivina a cuál se refiere él…
C.K. Orden
La diversiad lingüística empieza en la
Puerta de junto, no sólo eso, encasa y den-
tro del mismo hombre…
Martinet
Estamos devastando el planeta y a nosotros mismos
Discutiré en este ensayo el futuro del planeta en términos de salud del ecosistema. Las personas sólo somos una pequeña parte del ecosistema, pero nosotros, más que ninguna otra parte del sistema, hemos dañado y destruido su salud. Hoy, estamos matando tanto a la biodiversidad y a la lingüística como a la diversidad cultural, y a través de esta forzada homogenización arruinando el planeta.
En la introducción a la nueva edición de su libro On Biocultural Diversity. Linking Language, Knowledge and the Environment,1 Luisa Maffi cita a Diane Ackerman. La cita resume la seriedad con la que debemos tomar esta catástrofe que estamos provocando nosotros mismos:
Somos de entre los más raros de los raros no por nuestros números sino por las diferencias de nuestro ser de cualquier forma, al paso de nuestra evolución, nuestro poder de sujetarnos al planeta entero y lo precario de nuestro futuro.
Somos pequeños magos en evolución que estamos más capacitados para transformar el mundo que para entenderlo. Otros animales no se desarrollan lo suficientemente rápido para competir con nosotros. Es posible que podamos extinguirnos y si lo hacemos, no sólo seremos la única especie que se sabotea a si misma, más aún, la única que puede prevenirlo.
Mi primera pregunta es: ¿vamos a prevenirlo?, o ¿somos parte del problema? Ésta es nuestra elección. De cualquier manera, tenemos un planeta que en un tiempo de 100 años depende de ti y de mí.
Ahora, si nos vamos a destruir a nosotros mismos, posiblemente no lo lamentaríamos -después de todo, el planeta ha tenido personas sólo durante una pequeña fracción de su existencia. El planeta es necesario para nosotros, pero de ninguna manera nosotros somos necesarios para el planeta. Estamos hoy, debido a nuestras acciones -y nuestra falta de acciones también- dañando al planeta mismo -estamos haciendo que el planeta entero, incluyendo todas las otras partes del ecosistema enfermen.
Comparado con los billones de años que nuestro planeta ha existido y aun los 500 000 años que nuestra especie, el Homo sapiens, ha estado en la Tierra, un año no es nada. Mi reclamo principal es que durante el año pasado se han tomado más decisiones que afectan negativamente la salud del ecosistema completo, que en ningún otro año en la historia del planeta. Mostraré a lo largo de este ensayo algunas de ellas, para darles un amplio contexto; esto incluye una discusión acerca de la seguridad de vida que estamos perdiendo rápidamente, y los riesgos que tomamos hoy para recobrar la seguridad perdida.
La paradoja: las lenguas son parte de la herencia de la
humanidad, pero las estamos matando
Comienzo con una paradoja: se ha dicho que los lenguajes son parte de la herencia de la humanidad -pero nosotros las estamos matando. Hay una cantidad de belleza en la UNESCO y Naciones Unidas y la retórica nacional acerca de la importancia de mantener todos los lenguajes del mundo.
Son parte de la herencia de la humanidad; con la muerte de cualquier lengua, una basta biblioteca muere. La UNESCO recientemente adoptó la Declaración Universal de la Diversidad de Culturas (en la 31ª sesión de la Conferencia General de la UNESCO, en Paris, Francia, realizada del 15 de octubre al 3 de noviembre de 2001) en donde se pidió acción en contra de la homogenización que es el resultado de la desaparición de las lenguas:
“La diversidad cultural es tan necesaria para la humanidad como la biodiversidad lo es para la naturaleza. En este sentido, ésta es la herencia común de la humanidad y debe ser reconocida y afirmada para el beneficio de presentes y futuras generaciones (Artículo 1°).”
Stephen Wurm2 agrupó muchos de los argumentos para la necesidad de una diversidad lingüística:
Cada lengua refleja su propio punto de vista y su cultura compleja, proyectando la forma en la que cada comunidad hablante ha resuelto sus problemas manejado su mundo y ha formulado sus pensamientos, sus sistemas de filosofía y comprensión de su propio mundo. Cada lengua es el significado de la expresión de la herencia cultural intangible de la gente y se mantiene una proyección de esta cultura por algún tiempo aun después de que la cultura de la cual subyace decaiga y se desmorone bajo el impacto de una fuerza generalmente metropolitana, de una cultura diferente.
Aun así, con la muerte y desaparición de tal lengua, parte de nuestro conocimiento y comprensión del pensamiento humano y punto de vista del mundo se pierde para siempre.3
A pesar de la retórica acerca del valor de cada lengua, los esfuerzos de homogeneización lingüística parecen estar ganando fuerza, al parecer por las acciones de los gobiernos y del mundo globalizado. El control de la homogeneización puede ser obtenido de diferentes maneras, fisica y mentalmente.
Aun si me concentro en las lenguas, debo también tomar ejemplos de las otras áreas de homogeneización, puesto que están interconectadas.
Regresando a las lenguas, con la muerte de cada lengua, una vasta biblioteca muere también. Pero esa vasta biblioteca de específico conocimiento local no sólo se elimina al desaparecer la lengua, las bibliotecas son puestas al fuego, estamos hablando de crimen. Las lenguas no cometen suicidio, aun si algunas veces parece que los hablantes están voluntariamente dejando su lengua, lo que nosotros experimentamos es un genocidio lingüístico y cultural.
Actualmente, las lenguas están siendo asesinadas mucho más rápido que antes; además, otras se hallan amenazadas.
Una lengua se encuentra amenazada si sólo unos pocos la usan y además existen estatutos políticos débiles, principalmente si los niños no la están aprendiendo más, es decir, cuando la lengua no se trasmite a las siguientes generaciones.
Aun los lingüistas más “optimistas” estiman que la mitad de las lenguas orales pueden haber desaparecido o al menos no han sido aprendidas por los niños en los últimos cien años,4 incluso los investigadores “pesimistas pero realistas” estiman que podemos tener solamente un 10 por ciento de las lenguas orales actuales5 o sólo el 5 por ciento, de algunas 300 lenguas,6 dejadas como vitales, es decir, lenguas no amenazadas en el año 2100.
Los agentes directos más importantes para acabar con una lengua son los medios masivos de comunicación y los sistemas educativos, ya que atrás de ellos se encuentran los verdaderos culpables: la economía global y los sistemas militares y políticos.
Cuando las lenguas son aprendidas en “substracción” (es decir, remplazando la lengua materna) en lugar de aprenderlas adicionalmente (es decir, además de la lengua materna), las lenguas aprendidas se convierten en “los asesinos de las lenguas”. Estos “asesinos de lenguas” dejan serios daños en la diversidad lingüística del mundo. Aun si todas las lenguas oficiales son tratadas como lenguas no oficiales, el inglés es hoy el más importante asesino de lenguas del mundo.
No contamos con las bases para la planeación
de políticas lingüísticas
Si queremos hacer la planeación global de lenguas, como un prerrequisito para sensibilizar las políticas mundiales de las lenguas, necesitamos conocer por lo menos lo básico acerca de las lenguas del mundo. Hoy no tenemos esas bases. Debo dar algunos ejemplos.
Desconocemos cuántas lenguas hay en el mundo. Hay una razón aceptable y reprochable para nuestra ignorancia. La aceptable es por supuesto el hecho de que no existe una exacta definición de qué es una lengua en oposición a un dialecto o a otra variante. La similitud estructural y la mutua inteligibilidad no es suficientemente diferente. La frontera entre lenguas y otras variedades es política y no lingüística: una lengua es un dialecto con un ejército y con fronteras de Estado o el dialecto de las elites.7
La razón inaceptable de nuestra ignorancia es la ausencia de recursos para el estudio de las lenguas. En Dinamarca, donde yo vivo, hay aproximadamente 24 millones de puercos y como 5 millones de personas. Desde cualquier punto de vista, hay una exacta información acerca de cada puerco, su edad, su peso, su duración de vida, etcétera, pero no tienen la menor idea de cuántas lenguas habla la gente de Dinamarca y quiénes las hablan. El tocino es el producto de mayor exportación en Dinamarca, pero no se sabe nada acerca del capital lingüístico de la gente, más allá de saber que hablan el danés o el inglés, pues si la gente conoce otra lengua pasa desapercibida o, peor aún, es considerada discapacitada. Esto no lo pueden convertir a otro tipo de capital, e.g. “capital simbólico” en términos de Bourdieu8 o “capital nacional” en términos de Beverly Skeggs.9
La mayoría de los lingüistas dicen que existen entre 6 y 7 mil lenguas. The Ethnologue10 enumera más de 6 800 lenguas en 228 ciudades, pero seguramente debe ser por lo menos el doble de lenguas.
En todas las sociedades existen personas sordas, donde la gente oyente tiene lenguas orales desarrolladas y donde los sordos también tienen lenguas de signos desarrolladas, lenguas complejas y abstractas.11
Aquellos que hablan acerca de las “lenguas”, pero sólo de lenguas habladas, participan, a través de la invisibilidad de las lenguas de signos, en la matanza de tal vez la mitad de la diversidad lingüística en la Tierra. En este ensayo discuto sólo de lenguas orales; sabemos muy poco acerca de las lenguas de signos, aun si la literatura está creciendo rápidamente12 y la Federación Mundial de los Sordos.13
No sabemos exactamente dónde se encuentran ubicadas las lenguas en el mundo, ni sus hablantes ni los usuarios de las lenguas de signos. Lo que sí es claro, es que mientras Europa es genéticamente la región más homogénea del mundo, por ejemplo, la parte más pobre, es también la más pobre en diversidad lingüística.14
Si descontamos los inmigrantes recientes pero tomamos en cuenta la ex Unión Soviética, tenemos solamente el 3 por ciento de las lenguas orales del mundo.15 El Este Medio es también extremadamente pobre en diversidad lingüística.
The Ethnologue16 brinda las siguiente figuras y distribución: Europa presenta 230 lenguas, es decir, el 3 por ciento; las Américas (Sur, Central y Norte) tienen 1 013 lenguas, el 15 por ciento; África 2 058, el 30 por ciento; Asia 2 197, el 32 por ciento y el Pacífico 1 311, 19 por ciento (datos obtenidos de la Tabla 4).
En la Tabla 5 usé algunas otras fuentes.17 Aun aquí podemos ver cuán inestables son nuestras figuras.
La Tabla está basada en lenguas orales solamente pero un conteo con base en lenguas de signos probablemente podría dar una distribución similar. Las figuras y porcentajes son extremadamente inseguros. Los he tomado en cuenta usando un total de 6 800 lenguas y omitiendo todos los “mayor que” y “menor que”; las figuras mismas son en gran medida suposiciones para la mayor parte del mundo.18
Papua Nueva Guinea con más de 850 lenguas e Indonesia con cerca de 670, tienen juntas un cuarto del total de las lenguas del mundo. Cuando agregamos a esos dos países otros siete, que tienen más de 200 lenguas cada uno (Nigeria 410, India 380, Camerún 270, Australia 250, México 240 y Zaire y Brasil con 210 cada uno), obtenemos casi 3 500 lenguas, es decir, 9 países tienen más de la mitad de las lenguas orales del mundo. Con los siguientes 13 países, aquellos que cuentan con más de 100 lenguas cada uno (Filipinas, Rusia, Estados Unidos, Malasia, China, Sudán, Tanzania, Etiopía, Chad, Vanuatu, República Africana Central, Myanmar/Burma y Nepal), obtenemos 22 países con una mega-diversidad. Cerca del 10 por ciento de los países del mundo, tienen alrededor del 75 por ciento de las lenguas del mundo (ninguno de ellos está en Europa, si Rusia se considera como un país no europeo). (Tabla 6, esas figuras fueron tomadas de la doceava edición de The Ethnologue).
De la misma manera, no tenemos datos reales para cuántos usuarios/hablantes nativos tienen las distintas lenguas.
Aun de una lista de las principales lenguas, 10 o 20 varían enormemente dependiendo de cuál es la fuente y el año en que se usan. Muchas de las figuras (y aún nombres), todavía para esas grandes lenguas, son menos que exactas.19
Las 10 principales lenguas del mundo en términos de número de hablantes representa solamente 0.10-0.15 por ciento de las lenguas orales del mundo, pero esas grandes lenguas -“asesinas de lenguas”- cuentan por aproximadamente la mitad de la población del mundo.
Debo demostrar la falsedad de nuestras figuras aun para esas grandes lenguas. La Tabla 7 muestra las 20 lenguas principales por población en la 13ª edición de The Ethnologue en febrero de 1999. Aquí, el español ha superado por primera vez al inglés en términos de hablantes de lengua materna. El hindi, ubicado en el rango 5, y el urdu, en el 20, están separados, como deben estar. El árabe no figura en esta lista, porque ha sido dividido en varias lenguas árabes y ninguna de ellas son lo suficientemente grandes para estar en la lista de los 20 principales.
La Tabla 8 muestra mi último intento de contar, con base en varias fuentes detalladas ahí. El hindi ha rebasado al español y al inglés en términos de hablantes de lengua materna y está muy cerca del inglés aun en términos de todos los hablantes. Tenemos que dejar atrás al árabe, no incluirlo de nuevo en la lista, considerando el rasgo de todos los hablantes de lenguas maternas en la lista de The Ethnologue de su 14ª edición.
Fuente. The Ethnologue, http//www.sil.org/ethnologe/,13 edición-
En la Tabla 9 comparé los rangos de las Tablas 3 y 4 combinadas con una que usé en mi libro del año 2000 basado en The Ethnologue, 12ª edición y en los datos del árbol de David de 1997,20 en los de Crystal,21 de Harmon22 y Graddol.23 Como podemos ver, el árabe está en esa lista, y el hindi y el urdu fueron combinados como una sola lengua,24 algo que menciono en mi libro puede causar una guerra -algo como una irónica unidad forzada en la situación actual de India/Pakistán. Sólo el chino mandarín, el portugués y el telugu tienen el mismo rango en las tres fuentes.
*** La tabla está basada en mis cálculos de 1) los datos en The Ethnologue, 13 edición; 2) in¬formación proporcionada a través de un e-mail del 23 de enero del 2002 por Pam Echerd, del Instituto Lingüístico de Verano sobre las 14 lenguas que ella actualizó de The Ethnologue, 14 edición para sus archivos personales. ¡Gracias!; y 3) la cuenta de Luisa Maffi para un libro de su autoría para la UNESCO (Maffi, Skutnabb-Kangas y Harmon, en prensa), con base en los datos de The Ethnologue, 14 edición árabe. Igual que el chino, el árabe ha sido recientemente subdividido en The Ethnologue en diversas lenguas árabes (la división está basada en países y dialectos de len¬guas árabes). Esto significa que el árabe sólo figura como número 25 (árabe de Egipto), 41 (árabe de Algeria), 51 (árabe de Marruecos), etcétera, donde sentimos que no debería desaparecer de la lista de las 20 lenguas y tener reunidas las varias lenguas árabes.
El cambio de rango se marca con negritas.
La conclusión de este pequeño ejercicio es que cuando estamos hablando de las lenguas del mundo, aun de las más grandes, no sabemos realmente de lo que estamos hablando. Algunas de las modificaciones en las tablas son causadas por los cambios en los sistemas de clasificación, otros son resultados de cambios reales, pero muchos son resultados de adivinanza en el trabajo. El problema es que no sabemos cuál es cuál. No tenemos ni la información básica necesaria para una eficiente planeación lingüística ni políticas de lenguaje. Aun hablando de millones de personas, nuestras figuras son todo menos confiables. Como mi ejemplo inicial del danés muestra que sabemos más acerca de puercos que de personas.
Que hay acerca de las pequeñas lenguas, en términos de números de hablantes/usuarios de lengua de signos. Como sabemos, la mayoría de las lenguas del mundo son habladas por poca gente. La media en número de hablantes de una lengua es probablemente alrededor de 5 a 6 mil.25 Solamente hay menos de 80 lenguas con más de 10 millones de hablantes, contados de entre más de 4 billones de personas, de acuerdo con The Ethnologue, 14ª edición. Menos de 300 lenguas son habladas en comunidades de 1 millón o más de hablantes, lo que significa que más del 95 por ciento de las lenguas habladas en el mundo tienen menos de 1 000 hablantes nativos. Un cuarto de las lenguas habladas del mundo, y la mayoría de las lenguas de señas cuentan con menos de 1 000 usuarios y al menos unas 500 lenguas tenían en 1999 menos de 100 hablantes.26 Entre 83 y 84 por ciento de las lenguas del mundo son endémicas: existen en un país solamente.27, 28
Sin embargo, hay muchos errores serios en The Ethnologue, aun en la última edición (14ª). Lo mismo pasa con la segunda edición de Wurm del nuevo Atlas de Lenguas en Peligro de Extinción. Lo he visto en algunas de las situaciones que personalmente conozco bien. Para tomar sólo un ejemplo, por lo menos seis, o probablemente siete de las diez lenguas saami están mal ubicadas en el Atlas en términos de las categorías en peligro de extinción, según la definición del Atlas mismo.29 Si todos nosotros, y especialmente los indígenas quienes usan ese pequeño número de lenguas, tuvieran la oportunidad de corregir el dato que sabemos que es incorrecto, ayudaría mucho.
No es necesario decir que las lenguas están siendo eliminadas más rápido ahora que antes en la historia de la humanidad. Todos conocemos las predicciones de Krauss, Wurm y otros.30
A pesar de que ha pasado ya una década desde que Krauss presentó su primer predicción en Language en 1992, debería ser posible verificar hasta qué grado se ha materializado la tendencia que él discutió.
Pero hasta donde sé, nadie ha tratado de verificarlo. Por supuesto, no contamos con el dato exacto o con el dato más reciente, ni siquiera considerando lo que está basado en un trabajo de adivinanza, pero al menos deberíamos de tratar. Nuevamente, es nuestra responsabilidad.
Aun si las Listas rojas para el Tratamiento de animales y plantas (ver Tabla 11) no reciben suficiente soporte financiero para ser exactos, los Libros rojos para Tratamiento de lenguas (Tabla 12) están en una peor situación -en la mejor parte, son mantenidas por los individuos, como una labor de amor, con muy pocos recursos.
Más aún, las categorías que provocan los daños están en constante crecimiento y a mayor velocidad.31
Mi primera conclusión es que los lingüistas necesitan empezar gritando. Es nuestra responsabilidad que no tengamos aún los hechos básicos, y los recursos para obtener esos factores que son necesarios. Al final de mi trabajo debo regresar a la pregunta: ¿para qué se están usando los recursos del mundo?
Los culpables: principalmente la educación indígena
y la educación de minorías participan en el genocidio lingüístico
Definición del genocidio lingüístico en educación
Es claro, desde las estadísticas de números de lenguas y número de hablantes, que los indígenas y las minorías son los principales depositarios de la diversidad lingüística del mundo, por lo que es decisivo lo que pasa con sus lenguas; muchos de ellos han tenido que ser tradicionalmente multilingües, y han tenido que mantener sus propias lenguas. Hoy en día la educación formal llega a gran cantidad de personas, las escuelas pueden matar la lengua en una generación que, sin el tipo formal de educación occidental, podrían mantenerse por cientos o aun miles de años más.
La educación de los indígenas y de las minorías, en muchas partes del mundo, está siendo organizada hoy en día en directa contradicción con nuestro mejor conocimiento científico de cómo debe ser organizada; así es la educación en ambas minorías y de los grupos numéricamente grandes, pero políticamente dominados en la mayoría de las ciudades africanas y muchos países asiáticos.32
La mayor parte de esta educación participa del genocidio lingüístico y cultural, de acuerdo con los Artículos II (e) y (b) de la Convención Internacional en la Prevención y Castigo del Crimen de Genocidio de las Naciones Unidas (en 1948):
Artículo II (e): “forzando la transferencia de niños de un grupo a otro grupo”; y
Artículo II (b): “causando serios daños corporal y mentalmente a miembros del grupo”.
De la misma manera, la mayor parte de la educación de las minorías es culpable del genocidio lingüístico de acuerdo con las Naciones Unidas en la definición especial de 1948:
Artículo III (1): “prohibiendo el uso de las lenguas del grupo en la interacción cotidiana o en las escuelas, o los impresos y circulación de publicaciones en la lengua del grupo”.
La educación asimilacionista en donde a los niños indígenas y de grupos minoritarios les enseñan a través de la lengua dominante causa daño mental y frecuentemente dirige a los estudiantes a usar la lengua dominante con sus propios hijos posteriormente, es decir, a través de una generación o dos los niños son forzados a cambiar lingüísticamente, y a menudo en otros sentidos, preferir el grupo dominante. Esto pasa a millones de hablantes de lenguas amenazadas en todo el mundo, no existen escuelas o clases en las que a los niños les enseñen por medio de las lenguas indígenas o las lenguas minoritarias amenazadas.
La transferencia a los grupos de hablantes de lenguas mayoritarias no es voluntaria: no existen alternativas y los padres no tienen la información confiable acerca de la consecuencia a largo plazo de las varias elecciones. Es por esto, que no hablamos de “suicidio de lenguas”, si a simple vista parece que los hablantes son quienes están abandonando sus lenguas. “La prohibición” puede ser directa o indirecta. Si no hay maestros hablantes de las lenguas minoritarias en las escuelas tanto preescolares como primarias y si las lenguas minoritarias no son usadas como el medio principal en la educación, el uso de esas lenguas es indirectamente prohibido en las actividades cotidianas o en la escuela, es decir, ésta es una causa del genocidio lingüístico.
La mayor parte de esta prohibición es hoy en día más sofisticada que el anterior castigo físico por hablar la lengua materna.33
La mayoría de los niños obviamente quieren, por su propio interés, aprender la lengua oficial del país y mayormente aprender también el inglés, si ésta no es una de las lenguas oficiales, pero aprender nuevas lenguas, incluyendo las lenguas dominantes no debería ser un proceso de sustracción de lenguas, sino de suma, adición a sus propias lenguas. La educación formal que es sustractiva, es decir, la que enseña a los niños en la lengua dominante a costa de su propia lengua, es genocida.
Enseguida les daré algunos ejemplos de genocidio lingüístico en educación en varias partes del mundo. Mi último libro ¿Genocidio lingüístico en educación o diversidad y derechos humanos mundial?34 proporciona cientos de ejemplos de la prohibición, los daños que causa, y el forzado cambio.35
Ejemplos de genocidio lingüístico en educación
Europa
Pirjo Janulf36 muestra en un estudio longitudinal que de aquellos miembros de minorías de inmigrantes finlandeses en Suecia que habían tenido una educación media sueca, ninguno habló nada de finlandés a sus hijos. Aun ellos mismos no habían olvidado su finlandés completamente, sus hijos fueron forzados a cambiarse al grupo mayoritario, al menos lingüísticamente. Nils-Erik Hansegård37 describe la intrusión de la lengua sueca en las vidas y casas del saami en el norte de Suecia; los saami culpan a la escuela. Elina Helander, saami, ha mostrado en su tesis38 sobre la misma área, que los jóvenes saami usan mucho más sueco que los saami viejos; más que la movilización social y geográfica y de los matrimonios interétnicos, la educación formal, parece ser la culpable.
África
Edward Williams hizo dos estudios empíricos a larga escala, probando casi a 1 500 estudiantes de los grados 1° a 7°, en Zambia y Malawi y entrevistando y observando a muchos más.39 En Zambia, a los niños se les está enseñando a través del inglés desde el primer grado y estudian la lengua local como una materia. Esto es conocido como educación sumergida.40 En Malawi, se les enseña a través de las lenguas locales, en la mayoría de los casos en sus lenguas maternas, durante los primeros cuatro años, mientras que estudian inglés como una materia. Desde el 5° grado en adelante, los niños en Malawi también estudian por medio del inglés. Aun cuando los niños de Zambia han tenido toda su educación escolarizada en inglés, los resultados en pruebas en inglés no fueron mejores que aquellos de los niños de Malawi que han estudiado solamente el inglés como materia. De hecho los niños de Malawi fueron ligeramente mejores que los niños de Zambia.
En ambos países hay grandes diferencias en los resultados en inglés entre los niños urbanos y los niños rurales, lo que significa que la lengua inglesa no es socialmente una mejor democracia.
También, hay grandes diferencias de género, lo que significa que la lengua inglesa no mantiene una igualdad de géneros.
Muchos de los alumnos de Zambia no pueden aún ser evaluados en su lengua local porque no la pueden leer.
Por otro lado, cuando los niños de Malawi fueron evaluados en su lengua local, casi no hubo diferencias entre los alumnos urbanos y los alumnos rurales, o entre los géneros. Un gran número de alumnos de Zambia se quejan por “tener muy pobre o cero competencia leyendo en dos lenguas”.41 El “éxito de Malawi enseñando a leer en la lengua local”, por otro lado, es logrado a pesar de la ausencia casi completa de libros y clases con un porcentaje de alrededor de 100 alumnos, muchos de los cuales se les enseña al descubierto”.42
A menudo oímos que no hay dinero para enseñar en todas las lenguas, en África o Asia. Repitiendo la evidencia de la India,43 Williams concluye que [la] moral del logro en Malawi parece deberse a que si los recursos son escasos, existe una gran probabilidad de éxito intentando enseñar a sus alumnos una lengua local conocida mejor que una desconocida.44
De entre 74 a 89 por ciento de niños en grados de tercero a sexto son calificados como que no comprenden adecuadamente un texto en inglés adecuado para su nivel,45 “esto se debe probablemente a que ellos no pueden entender los temas contenidos en los libros de texto”,46 y por eso es “difícil ver cómo la mayoría de los alumnos en Zambia y Malawi pueden aprender otros temas exitosamente leyendo en inglés”.47
Enseñar a través de una lengua africana de una u otra forma produce más democracia e igualdad, que usando una lengua extranjera como la medida de estatus y como un medio de educación que lastima a los niños y también a la sociedad entera.
Williams concluye que para la mayoría de niños en ambos países los resultados de la prueba y la observación en los salones de clases, sugieren que es un claro riesgo que la política de usar inglés como una lengua vehicular puede contribuir a impedir el desarrollo en lugar de promover el crecimiento académico y cognitivo”.48
El estudio de Zubeida49 con hablantes xhosa, estudiantes del 4° y 7° grados en Sudáfrica, muestra resultados similares. Se les dieron una serie de imágenes que tenían que colocar en el orden correcto y describirlas tanto en xhosa como en inglés. En palabras de Desai, esto muestra “el rico vocabulario que tienen los niños cuando se expresan en xhosa y el pobre vocabulario que tienen cuando se expresan en inglés”.50 El Consejo de Lenguas de Sudáfrica (en donde Desai ha sido miembro desde 1996 y Presidenta; actualmente ella es Presidenta Electa) discutió en marzo de 1999, criticando al gobierno, que los estudiantes africanos no están aptos para recibir una educación de calidad si ellos no tienen la posibilidad de acceder a un conocimiento equitativo. El Consejo argumentó además que un acercamiento pedagógicamente más sano debería permitir a todos los estudiantes a escribir sus exámenes en su lengua materna.51
Kathleen Heugh muestra en un estudio52 que el porcentaje de estudiantes negros que aprobaron sus exámenes fue bajando durante el número de años que ellos pasaron utilizando su lengua materna en decaimiento.
Todos estos estudios se ajustan a la definición de genocidio de las Naciones Unidas “de causar un serio daño corporal y mentalmente a los miembros del grupo”. Los estudios confirman un patrón, en muchos contextos, poscolonial. La política mundial de bancos emplea una retórica de respaldar las lenguas locales, pero consolidando exclusivamente lenguas europeas fortalecidas.53 El ejemplo de Papua Nueva Guinea mencionado antes54 es una verdadera excepción de esto.
Australia
Anne Lowell y Brian Devlin llegaron a una conclusión similar en Australia en un artículo55 describiendo la “Mala comunicación entre los estudiantes aborígenes y sus maestros no aborígenes en una escuela bilingüe”.
Se ha demostrado claramente que “aún para la escuela primaria, en el salón de clases, los niños con frecuencia no comprenden las instrucciones en inglés”.56
“Las rupturas en la comunicación frecuentemente ocurren entre los niños y sus maestros no aborígenes”,57 con el resultado de que “el espacio de falta de comunicación inhibe severamente la educación de los niños cuando el inglés fue la lengua de instrucción e interacción”.58
En las conclusiones y recomendaciones, los autores dicen que el uso de una lengua de instrucción en el cual el niño no tiene suficiente competencia resulta ser una gran barrera para tener un aprendizaje exitoso en el salón de clases para niños aborígenes”.59
Estados Unidos y Canadá
John Baugh de la Universidad de Stanford, en un artículo60 traza un paralelo entre cómo los médicos pueden maltratar a sus pacientes y cómo los estudiantes de minorías (incluyendo por ejemplo ebonics/inglés negro usando estudiantes que no tienen entrenamiento del inglés americano como su primera lengua), son frecuentemente maltratados en su educación en Estados Unidos de Norteamérica. El daño causado en ellos por este maltrato y la falta de educación también se ajusta a la definición de las Naciones Unidas de “causar serios daños físicos o mentales a los miembros del grupo”.
Katherine Zozula y Simon Ford dicen en su reporte de 1985, “Perspectiva keewatin en la educación bilingüe”, acerca de los estudiantes inuit canadienses “que no son ni fluidos ni letrados en su propia lengua”; presentan además estadísticas escolares que muestran que los estudiantes “terminan sólo el 4° grado de nivel de estudios después de nueve años”.61
Los mismos resultados son presentados en la Real Comisión de Canadá en el Reporte de Personas Aborígenes de 1996. Ellos notaron que “la estrategia de inmersión, que ni respeta la lengua materna de los niños ni los ayuda a incrementar su fluidez en la segunda lengua, puede provocar que sea peor la fluidez en ambas lenguas”.62 La Conferencia de Política de Lenguaje Nunavut en marzo de 1998 es un eco de la demanda de que “en algunos individuos, ninguna lengua es firmemente apoyada”.63 Esta afirmación se basa parcialmente en el estudio empírico hecho por dos educadores experimentados del Artic Collage: Mich Mallon y Alexina Kublu, en una ponencia presentada en 1998 en dicha conferencia, establecen que “un número significativo de jóvenes no tienen fluidez completa en sus lenguas” y que muchos estudiantes “continúan apáticos, frecuentemente con habilidades mínimas en ambas lenguas”.64 Un reporte de 1998 (grandes esfuerzos de Kitikmeot para prevenir la muerte del inuktiut) anota que “los adolescentes no pueden conversar fluidamente con sus abuelos”.65
Estudiantes sordos
Otro ejemplo de educación de inmersión por asimilación, donde las minorías son enseñadas a través de lenguas dominantes, es cuando los estudiantes sordos son enseñados solamente en forma oral y la lengua de signos no tiene lugar en el currículum.
Esto también causa frecuentemente daño mental, incluyendo la prevención o retraso del potencial de crecimiento cognitivo.66
Para niños sordos el daño causado es mucho mayor que para los niños orales, siendo que tratan de forzar a los niños sordos a convertirse en orales solamente e impidiéndoles un completo desarrollo en una lengua de signos en la educación formal, además de que los privan de la oportunidad de aprender el único tipo de lenguaje a través del cual ellos pueden expresarse fluidamente entre ellos mismos.
Siendo que ellos, en muchos casos, no comparten su lengua materna con sus familiares, dependen completamente de una educación formal para realmente desarrollar su lengua de señas como lengua materna al más alto nivel posible.67 Es interesante ver como este genocidio es, algunas veces, auxiliado por un desarrollo de cooperación68 en el papel que desempeña el Consejo Británico tratando de evitar el uso de lenguas de signos en Hungría.
Todos estos son ejemplos de genocidio de acuerdo con los Artículos II (b) y (e). Muchos niños llegan a ser como los navajo de los que hablan Lee y McLaughlin en sus artículos, “Ambivalencias culturales acerca del navajo” y “La vergonzosa protección de su cultura y la hostilidad frente a la lengua”.69 Muchos indígenas y niños de minorías instruidos en una lengua dominante, muestran gran número de los indicadores de una educación inadecuada y una sociedad injusta: altos niveles de abandono, bajo desarrollo escolar, mínima representación en clases de educación especial, altos niveles de suicidios, criminalidad y desempleo en la juventud, etcétera. Pocos tienen la oportunidad de desarrollar completamente su potencial lingüístico, educacional, cognitivo y creativo.
Aun hoy en África y Asia hay gente que no conoce las lenguas africanas o asiáticas. Hay abuelos que no pueden comunicarse con sus propios nietos monolingües en inglés. Si el futuro de las elites africanas y asiáticas tienen al inglés como su única o principal lengua intelectual, ¿qué oportunidades tienen de entender las necesidades de sus conciudadanos hombres y mujeres, la mayoría de los cuales no hablan inglés? Si no conocen nada de sus antiguos continentes y sus culturas presentes, ¿cómo pueden mejorar su desarrollo?
Lengua materna como medio de educación
Arlene Stairs ha mostrado que “en escuelas cuyo soporte inicial de aprendizaje de inuktitut y donde sus estudiantes de 3° y 4° grados son fuertes escritores en inuktitut, los resultados escribiendo inglés también son los más altos”.70
La misma experiencia se repite en todo el mundo, con el navajo,71 con el saami, con todas esas minorías “nacionales” que tienen la lengua materna como medio de educación, como los hablantes de sueco en Finlandia, el welsh en el Reino Unido, el frisians en los Países Bajos, los resultados en los programas duales de lengua en Estados Unidos de Norteamérica y otros.
En Papua, Nueva Guinea, 470 lenguas son usadas como medio de educación en preescolar y los primeros dos grados; los niños llegan a ser capaces de leer y escribir más rápido y fácilmente en su lengua materna que en inglés, aprenden inglés con mayor velocidad y habilidad de lo que sus hermanos y hermanas mayores lo hicieron bajo el sistema antiguo; los resultados de los exámenes del 6° grado en las primeras tres provincias que comenzaron la reforma en 1993, fueron mucho más altos que en los estudiantes de provincias inmersos en inglés desde el primer grado.
El acceso está creciendo porque muchos padres ahora parecen más convencidos de enviar a sus hijos a la escuela y hacer los sacrificios necesarios para mantenerlos dentro. El abandono ha disminuido; en particular una muy alta proporción de niñas están en la escuela de la que estaba anteriormente, los niños están más animados, proactivos, confiados, e inquisitivos por aprender, y hacen más preguntas.72
En Alaska, sólo por mencionar algunos ejemplos, la maestra yu’piq Nancy Sharp,73 hace comparaciones, partiendo de la base de su propia experiencia: cuando a los niños yu’piq se les enseña por medio del inglés, son tratados por los maestros “blancos” como discapacitados y no avanzan; cuando a ellos se les enseña por medio del yu’piq, son “excelentes escribiendo, son estudiantes brillantes y contentos”.74
El sistema educativo de los Derechos Humanos Lingüísticos, garantiza el aprendizaje de una lengua en adición que es uno de los prerrequisitos necesarios (pero no suficientes) para prevenir el genocidio lingüístico y para que se mantenga la diversidad lingüística en la Tierra y el conocimiento acerca de cómo organizar la educación a que se refiere DHL.75
El sistema de derechos humanos no previene el genocidio lingüístico
Hemos establecido anteriormente que la educación por medio de la lengua materna debería ser un derecho humano lingüístico de base (DHL); pero los Convenios, Cartas Constitucionales y Convenciones Internacionales y Europeas dan muy poco soporte a los Derechos Humanos Lingüísticos en educación,76 las lenguas consiguen de ellos un tratamiento mucho más pobre que otras características humanas centrales. Es frecuente que la lengua desaparezca completamente en los párrafos sobre educación, por ejemplo, en la Declaración Universal de Derechos Humanos77 el párrafo sobre educación (26) no menciona a la lengua en ningún momento. De igual forma, en el Pacto Internacional en Derechos Económicos, Sociales y Culturales78 (adoptado en 1966 e impuesto desde 1976), la lengua es mencionada a la par con raza, color, sexo, religión, etcétera en su Artículo General (2.2) y explícitamente se refiere a “grupos raciales, étnicos o religiosos” en su Artículo sobre educación (13.1). Aun así, se omite la referencia a lenguas o grupos lingüísticos: “…la educación debe permitir a todas las personas participar efectivamente en una sociedad libre, promover el entendimiento, la tolerancia y el compañerismo entre todas las naciones y todos los grupos raciales, étnicos o religiosos…”
Cuando la lengua aparece en los párrafos sobre educación en los instrumentos de los derechos humanos, en los Artículos que tratan sobre educación, especialmente el derecho de tener la lengua materna como medio de educación, son más vagos y contienen muchas más modificaciones que ningún otro Artículo.79
Sólo uno de los abundantes posibles ejemplos será presentado de cómo la lengua en educación consigue un tratamiento diferente con respecto a otro.80 En la Declaración de los Derechos de Personas Pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas de 1992 (adoptada por la Asamblea General en diciembre de 1992), muchos de los Artículos usan la formula obligada “deber” y tienen pocas modificaciones o alternativas -excepto cuando se refieren a los derechos lingüísticos en educación. Comparemos la fórmula incondicional en el Artículo 1 acerca de identidad, con la de educación del artículo 4.3:
1.1. Los Estados deben proteger la existencia y la identidad nacional o étnica, cultural, religiosa y lingüística de las minorías que se encuentran en sus respectivos territorios y deben apoyar las condiciones para la promoción de dicha identidad.
1.2. Los Estados deben adoptar legislaciones apropiadas y otras medidas para lograr esos fines.
4.3. Los Estados deben tomar medidas apropiadas para que, hasta donde sea posible, las personas que pertenecen a las minorías tengan oportunidades adecuadas para aprender su lengua materna o tener instrucción en su lengua materna.
El mismo tipo de formulación que se encuentra en el Artículo 4.3 abunda incluso en los últimos Artículos de los Derechos Humanos. Toda la formulación siguiente viene del Consejo de la Convención del Marco Europeo para la protección de las Minorías Nacionales y la Carta Constitucional Europea para Lenguas Regionales o Minoritarias, ambas en vigor desde 1998. De acuerdo con ellas, las lenguas minoritarias y algunas veces también sus hablantes deben “tanto como sea posible”, y “dentro de la estructura de los sistemas de educación [de los Estados]” obtener algunos derechos vagamente definidos, “medidas apropiadas” u “oportunidades adecuadas”, “si existe suficiente demanda” y “números considerables” o “un número suficiente de alumnos que lo deseen” o “si el número de usuarios de una lengua minoritaria o regional lo justifica”.
Los Artículos que cubren el medio de educación son tan favorecidos que las minorías están completamente a merced del Estado.81
Es claro que las opiniones y alternativas en la Convención y en la Carta Constitucional permiten a un Estado renuente enfrentarse con los requerimientos en una forma minimalista que pueda legitimar, por la vía del reclamo, que un plan no fue “posible” o “apropiado” o que los números no fueron “suficientes” o no “justifiquen” una medida, o que “permitan” a las minorías organizar la enseñanza de sus lenguas como un objetivo, a su propio costo.
Todavía, el sistema de Derechos Humanos debe proteger a las personas en el proceso de globalización más que darle un rango libre en las fuerzas del mercado. Los Derechos Humanos, especialmente los económicos y sociales son, de acuerdo con la abogada sobre derechos humanos Katarina Tomaševski,82 como correctivos en el mercado libre. El Primer Tratado Internacional de Derechos Humanos abolió la esclavitud; prohibir la esclavitud implica que la gente no debe ser tratada como mercancía, a su vez la Organización Internacional de Trabajo ha agregado que el trabajo no debe ser tratado como una mercancía, pero las “etiquetas de precios” deben ser removidas de otras áreas también. Tomaševski reclama83 que: “El propósito de la ley internacional de derechos humanos es… ejercer la ley de proveer y demandar y remover las etiquetas de precio de las personas y sus necesidades para su supervivencia”.
Las necesidades para sobrevivir incluyen no sólo la comida y habitación como elementos básicos (que deben aparecer bajo los derechos económicos y sociales), sino también otros básicos para mantener una vida digna, incluyendo los derechos civiles, políticos y culturales. Esto debe, por una razón u otra, estar de acuerdo con el espíritu de los Derechos Humanos de garantizar a las personas derechos humanos lingüísticos completos. Por supuesto los derechos necesitan estar ligados, deben ser una obligación-propietario y ambos, el sistema de monitoreo y el sistema de demandas necesitan estar situados con alguna clase de sanción por no cumplirse.
Los derechos humanos lingüísticos en educación deben garantizar un incondicional acceso de contar con la lengua materna como medio de educación, para todos aquellos que así lo deseen, dentro de un sistema educacional libre, comprensivo e incluyente. Deben proteger la diversidad lingüística.
En general, hoy en día no contamos con esos derechos básicos y diariamente se sigue matando a las lenguas. Cuando se escucha que las lenguas están desapareciendo, mucha gente puede decir: ¡¿y qué?! Mucha gente ni siquiera lo nota, porque nunca supieron que esas lenguas existieron, ¿no sería mejor para la paz del mundo si todos habláramos algunas de las lenguas “grandes” y nos entendiéramos? -sólo los lingüistas románticos quieren preservar las lenguas pequeñas. Las lenguas funcionales sobreviven, las otras fueron incapaces de modernizarse y adaptarse y así continúan los argumentos.
Aquí presento sólo dos de los muchos argumentos en contra del genocidio lingüístico y en apoyo a la permanencia de la diversidad lingüística (en lo sucesivo, DL). Comienzo con la relación entre diversidad lingüística y biodiversidad.
Argumento de la relación entre diversidad
lingüística y biodiversidad
La amenaza contra la biodiversidad
El mantenimiento de diversidades, en lo plural, es un extremo de una constante donde el ecocidio y genocidio lingüístico son el otro extremo. Empecemos con la biodiversidad. El monocultivo, los pesticidas, la deforestación, la ingeniería genética y el uso equivocado de fertilizantes y riego han llevado a un deterioro sin precedentes de toda clase de biodiversidad. Usamos agrobio-diversidad como un ejemplo (Tabla 13). La gente consume al menos 7 000 especies de plantas, pero “sólo 150 especies son comercialmente importantes y cerca de 103 especies cuentan para el 90 por ciento de las cosechas de comida del mundo. Sólo tres tipos de cosechas -arroz, cereal y maíz- integran cerca del 60 por ciento de las calorías y 56 por ciento de las proteínas que la gente obtiene de las plantas”.84
Fuente: Thrupp, 1999, p. 318.
El sobrante de la diversidad de la cosecha (todavía bajo) es repartido de 1-2 por ciento y la producción doméstica al 5 por ciento por año.85 “Casi todo el conocimiento de los granjeros sobre las plantas y sus sistemas de cultivo, algo que ha sido construido durante los 12 000 años de agricultura,86 puede llegar a desaparecer dentro de una o dos generaciones”.87 Igualmente, “casi todo el conocimiento local sobre plantas medicinales y sus sistemas, así como las plantas mismas pueden desaparecer dentro de una generación”.88 “Los bosques tropicales están decayendo a un rango del 0.9 por ciento al año y continúa. Mucha de la diversidad que queda en la Tierra puede desaparecer dentro de una o dos generaciones”.89 Figuras para la desaparición de la biodiversidad en general están disponibles de decenas de recursos (ver los sitios web en Tabla 11 para enlaces).
Comparando la amenaza contra la biodiversidad y la diversidad lingüística de forma silenciosa, la diversidad lingüística está desapareciendo relativamente más rápido que la biodiversidad. Les presentaré una comparación muy simple, basada en números y grados de extinción. El número de especies biológicas en la Tierra ha sido calculado en algo así como entre 5 y 15 a 30 millones, con un “valor estimado” de cerca de 12.5 millones de especies.
Sólo 1.5 millones de especies diferentes (de plantas y animales hongos, algas, bacterias y virus) han sido identificadas por científicos naturistas.90
De acuerdo con evaluaciones conservadoras (siendo optimistas), más de 5 000 especies desaparecen cada año, mientras que estimaciones pesimistas dicen que la figura puede ser de más de 150 000 cada año.
Usando la estimación más “optimista” de ambos, el número de especies (30 millones) y la muerte de especies (5 000 al año), la tasa de extinción es de 0.017 por ciento por año. Con el opuesto, la estimación más “pesimista” (5 millones de especies; 150 000 desaparecen al año), la tasa de extinción anual es 3 por ciento.
Por otro lado, investigadores que usan las tasas altas de extinción, frecuentemente emplean también estimaciones altas para números de especies. Si el número de especies es estimado en 30 millones y 150 000 desaparecen anualmente, la tasa debería ser de 0.5 por ciento por año. Muchos investigadores parecen usar tasas de extinción anuales que varían entre 0.2 por ciento (“realistape-simista”) y 0.02 por ciento (“realista-optimista”, éstas son mis etiquetas).
Si no atendemos al efecto acumulativo y hacemos un cálculo simplificado, de acuerdo con el pronóstico “realista-pesimista”, entonces 20 por ciento de las especies biológicas que tenemos hoy deberían estar muertas en el año 2100, en un lapso de 100 años.
De acuerdo con los pronósticos “realistas-optimistas” la estimación debería ser 2 por ciento.
Las estimaciones optimistas, entonces, establecen que el 2 por ciento de las especies biológicas deberían estar muertas, pero el 50 por ciento de las lenguas también deberían estar muertas (o moribundas) en un lapso de 100 años. Estimaciones pesimistas dicen que el 20 por ciento de las especies biológicas deberían estar muertas, pero el 90 por ciento de las lenguas deberían estar muertas (o moribundas) en un lapso de 100 años (Tabla 14).
Desde el primer pronóstico, que apareció hace una década,91 basado en investigaciones sobre la velocidad de desaparición de las lenguas es posible tener alguna idea de la validez de los estimados si la idea que tenemos acerca del número de lenguas fuera más creíble, pero lamentablemente no lo son.
Correlaciones entre biodiversidad y diversidad lingüística y cultural
¿Cuál es la relevancia de esta información? En primer lugar, la diversidad lingüística y cultural por un lado, y la biodiversidad por otro son correlativas -donde una muestra es alta, frecuentemente la otra también lo es, y viceversa.
En segundo lugar, alguna de las muchas causas de la desaparición de la biodiversidad que han sido identificadas son destrucción del hábitat, por ejemplo a través de la explotación forestal, la extensión de la agricultura, el uso de pesticidas, y la pobre situación económica y política de las personas que viven en las más diversas ecorregiones del mundo.
Lo que mucha gente no sabe es que la desaparición de las lenguas también puede ser o llegar a ser el factor más importante para la destrucción de la biodiversidad.
Una de las instituciones que investigan esta relación es Terra-lingua,92 que es una organización internacional no lucrativa dedicada a preservar la diversidad lingüística del mundo y a investigar las conexiones entre diversidad biológica y cultural. El conservasionista David Harmon es su secretario general, y ha investigado la correlación entre la diversidad biológica y lingüística. Harmon ha comparado las lenguas y los vertebrados (mamíferos, aves, reptiles, anfibios) tradicionales, con un tope de 25 países por cada tipo93 (Tabla 15).
Harmon obtiene los mismos resultados con plantas de flores y lenguas, mariposas y lenguas, pájaros y lenguas, etcétera. Existe una alta correlación entre países con megadiversidad biológica y lingüística.94
La Tabla 16 muestra más correlaciones. Las figuras para lenguas son derivadas por Harmon de The Ethnologue, 12a edición, y para los vertebrados de Groombridge;95 los países que se encuentran al principio de las listas tradicionales para ambos vertebrados y lenguas están resaltados. La lista marca los rangos de los países no en términos de todas las lenguas, sino de acuerdo con el número de lenguas tradicionales. Recuerden que las lenguas tradicionales representan una vasta mayoría (cerca del 83 y 84 por ciento) de las lenguas del mundo. Como se puede ver, Papua Nueva Guinea, se encuentra en primer lugar en términos de lengua tradicional y es país número 13 en términos de vertebrados tradicionales; Estados Unidos de Norteamérica es el número 11 en ambas listas: lenguas y vertebrados; por otro lado, Nigeria es número 3 en lenguas, pero no se encuentra en la lista de los 25 principales países para ninguno de los indicadores de diversidad biológica de especies usados ahí. Las correlaciones son realmente muy altas.
Causa de la relación entre biodiversidad y diversidad
lingüística y cultural
Investigaciones recientes muestran suficiente evidencia para la hipótesis de que puede que no se trate de una sola correlación. También puede ser causal que los dos tipos de diversidad parecen reforzarse y soportarse mutuamente.96 El Programa Ambiental de las Naciones Unidas (UNEP) -uno de los organismos más destacados del mundo sobre biodiversidad creado en Río de Janeiro en 1992-97 publicó en diciembre de 1999 un megavolumen llamado Cultural and Spirituales Values of Biodiversity. A Complementary Contribution to the Global Biodiversity Assessment,98 que resume algunas de estas evidencias de causalidad. También, Luisa Maffi editó un volumen que ilustra esto.99
Fuente: Maffi, Skutnabb-Kangas, Harmon, en prensa.
La fuerte correlación no necesita indicar una directa relación causal, en el sentido de que ningún tipo de diversidad podría probablemente ser visto directamente como una variable independiente en relación a la otra.
Pero la diversidad lingüística y cultural puede ser decisiva interviniendo variables que apoyen la biodiversidad misma y viceversa, tanto como los humanos estén en la Tierra. Tan pronto los humanos comienzan a existir, empiezan a influir en el resto de la naturaleza.
Hoy es fácil decir que no hay “naturaleza impecable”. Todos los espacios han sido y son influenciados por la acción humana, aun en aquellos donde puede pasar desapercibida por los observadores no experimentados.
Todos los paisajes son paisajes culturales. Del mismo modo, la naturaleza local y el conocimiento detallado de las personas acerca de ésta y su uso han influenciado las culturas, las lenguas y la visión del mundo de la gente que ha estado dependiendo de ella para su subsistencia. Esta relación entre todas las clases de diversidades es, por supuesto, lo que muchos indígenas siempre han sabido y ellos describen su conocimiento en varios artículos en el volumen de la UNEP.
En Terralingua pensamos que si la coevolución duradera que la gente ha tenido con sus ambientes desde tiempos inmemoriales es abruptamente interrumpida, sin que la naturaleza (y la gente) tenga suficiente tiempo para ajustarse y adaptarse,100 podemos esperar una catástrofe.
El ajuste necesita cientos de años, no sólo décadas.101 Dos ejemplos de diferentes partes del mundo: matices en el conocimiento acerca de plantas medicinales y sus usos desaparecieron cuando los jóvenes indígenas en México se volvieron bilingües sin educarlos en/o por medio de sus propias lenguas. El conocimiento no se trasladó al español, el cual no tiene el vocabulario para esos matices o los argumentos necesarios.102
He sabido de un caso reciente que me comentó Pekka Aikio, presidenta del Parlamento Saami en Finlandia (el 29 de noviembre del 2001). Biólogos de especies marinas de Finlandia han “descubierto” recientemente que el salmón puede usar pequeños riachuelos hacia el río Teno como sitios para depositar sus huevos -anterior-mente esto era casi imposible. Pekka dice que los saami han sabido esto desde siempre- los nombres tradicionales sammi de varios de estos riachuelos frecuentemente incluyen la palabra saami para “banco de desove de salmón”. Éste es un conocimiento ecológico inscrito en la lengua indígena.
Aquellos de nosotros que discutimos estas cadenas entre biodiversidad y diversidad lingüística hemos sido atacados algunas veces por varios lingüistas y otros que nos acusan de darwinismo social. Usaré un ejemplo representativo de estos ataques. El argumento es que la metáfora de la forma de vida implica que las lenguas dominantes son más adaptables que otras y que las lenguas “primitivas”, son incapaces de adaptarse al mundo moderno, mereciendo su destino.
Muchas de las acusaciones se han hecho con una falta de conocimiento interdisciplinario -algunos lingüistas no tienen el conocimiento suficiente acerca de la biología actual para ser capaces de ver lo que la metáfora biológica y los reclamos de una relación causal representan.
En otro trabajo he deshecho un poco ese ataque usando los argumentos de David Harmon,103 pero aquí solamente diré que gran parte del malentendido ha tenido que ver con lingüistas que no son capaces de “distinguir el darwinismo social, el cual por supuesto ha sido grandemente desacreditado […] del neo-darwinismo como es ahora entendido por biólogos evolucionistas”.104
La evolución es indirecta, no es, no puede, intentar producir nada. Los “ajustes” evolutivos no tienen nada que ver con las jerarquías; los biólogos no hacen, ni pueden hacer que ninguna especie sea más “primitiva” o más importante que otra. “Un organismo biológico es ‘apto’ simplemente si se ajusta dentro de su comunidad ecológica y en sus funciones. Si las condiciones cambian radicalmente y no se ajusta a su comunidad, probablemente se extinga (nótese que no hay insinuación de deber o predestinación).” La conclusión de Harmon es:
Ahora lo esencial de la pregunta como [el atacante] lo hace en su cita de arriba, es: “¿qué significa decir que las lenguas ‘primitivas’ son incapaces de adaptarse al mundo moderno?” Nosotros sabemos que esto no significa que ellas no puedan adaptarse lingüísticamente; éste es el consenso entre los lingüistas, no es cierto que algunas lenguas tienen sus recursos internos para tener suficiente fuerza para los cambios extralingüísticos e innovaciones de cualquier alcance, si no hubiera (extrínsecos, no lingüísticos) presiones sociopolíticas en éstos.
Esa condición se “ajusta” perfectamente en el estricto sentido darwinista. [El atacante], como muchos otros, no está distinguiendo entre esta condición no teológica y evolucionista y el radicalmente diferente, no evolucionista, proceso voluntario de los cambios socio-políticos que son la verdadera causa de la traducción de las lenguas “incapaces de adaptarse al mundo moderno”. Una revelación: note la frase entrecomillada “merecer su destino”: del ajuste que nosotros hemos seguido a la declaración de (1) moralidad, como una última opción, y (2) destino, como en azar. Un salto no permitido, si los dos distintos sentidos no son identificados.
Esos pensamientos encabezan mi segundo argumento, creatividad. En mi opinión los argumentos de los biólogos evolucionistas son extremadamente útiles cuando se discute el “ajuste” de las lenguas pequeñas del mundo como lenguas de enseñanza y aprendizaje, o de lenguas de administración. Además, para clarificar el mejor argumento acerca de la necesidad de mantener la biodiversidad e indirectamente la necesidad de mantener la diversidad lingüística, también nos dan soporte para el argumento de la creatividad. Lo que en la biología es discutido en términos de “ajustes”, puede ser discutido en términos de creatividad y adaptabilidad humana y su relación con la lengua (Tabla 17).
La homogeneización daña la “aptitud” mientras que la diversidad es un prerrequisito para la aptitud y la engrandece.
Argumento de creatividad y multilingüismo
Conocimiento e ideas: las principales facilidades producidas
en una sociedad de información
En las sociedades industriales, la demanda de artículos producidos son comodidades y, en una fase posterior, los servicios. En estas sociedades las personas que están bien son las que controlan el acceso a los materiales brutos y poseen los otros prerrequisitos y medios de producción. Cuando nos movemos hacia una sociedad propiamente informada, las principales “comodidades” producidas son conocimientos e ideas. Éstas son primordialmente transmitidas a través de la(s) lengua(s) (e imágenes visuales). En esta clase de sociedad de información o “sociedad de conocimiento” como también se le llama, todos aquellos que tienen acceso a diversos conocimientos, a diversa información e ideas, harán bien en reclamar el argumento de creatividad.
Un cierto grado de uniformidad puede haber promovido algunos aspectos de industrialización, pero en las sociedades de información postindustriales la uniformidad será definitivamente una desventaja. Pero es esta uniformidad la que está detrás del éxito vendiendo grandes nombres de marcas, como Coca-Cola o hamburguesas McDonald’s. A través de esta comercialización, lo que se vende es la imagen más que el producto. “Cuando la Casa Blanca decidió que era tiempo de dirigir las enormes corrientes de antiamericanismo alrededor del mundo… contrató a una de las mejores directoras de marca de la Avenida Madison … Charlotte Beer”.105
Como Colin Powel dice: “No hay nada malo en conseguir a alguien que sepa cómo vender algo. Nosotros estamos vendiendo un producto. Necesitamos a alguien que pueda cambiar la imagen de la política extranjera americana, cambiar la imagen de la diplomacia.”106
En el mundo corporativo, una vez que una ‘nueva imagen de identidad’ es establecida, ésta es reforzada con precisión militar. Fuera de alguna adaptación local, sus principales rasgos permanecen sin cambio… las marcas son rigurosamente controladas con mensajes en una sola dirección y enviados en su forma más brillante y sellados por aquellos que pueden cambiar un monólogo corporativo en un diálogo social.107
Este tipo de marca de homogeneización está al centro de la corporación (y análogo) controlado en la globalización, y no es sólo el enemigo de las diversidades desordenadas y la democracia, sino también es el peor enemigo de la creatividad. Es una estrategia monolingüe, monocultural, anticuada, y finalmente autodestructiva. Tratando de crear la seguridad que está conectada a encontrar siempre el mismo Holiday Inn o Wal-Mart, sin tomar riesgos. El control está tomado y la creatividad muere.
Pensando en qué es lo que está haciendo el más peligroso asesino de lenguas, debemos preguntarnos: ¿es el inglés para hablantes de otras lenguas una marca de homogeneización? ¿Está vendiendo una imagen? ¿Mantiene siempre, o algunas veces, lo que promete? ¿Cuándo piensa “sustractivamente”, mata la diversidad? ¿Están estas sociedades jerárquicas trabajando contra la democracia?
Si es así, cómo pueden otras lenguas y culturas mantenerse y el aprendizaje del inglés llegar a ser aditivo y no sustractivo, al mismo tiempo que gente ordinaria tenga acceso no solamente al inglés, sino aún más importante, a los recursos materiales (por ejemplo trabajos) y promesas ideológicas (por ejemplo acerca de más democracia y derechos humanos) de que el inglés ha llegado a significar en la cabeza de algunas personas y en la falsa imagen elaborada. ¿Cómo se puede enseñar el inglés de forma heterogénea?
Volviendo a la creatividad, ésta precede a la innovación, también en la producción de comodidades e inversiones sigue la creatividad. El multilingüismo engrandece la creatividad. Aplicando pruebas para medir diferentes aspectos de “inteligencia”, creatividad, pensamiento divergente, flexibilidad cognitiva, los multilingües de alto nivel como grupo resultaron ser mejores que los monolingües. Esto ha sido formulado por Stephen Wurm (quien es multilingüe de gran fluidez en decenas de lenguas) en los siguientes términos:
Bilingües y multilingües tienden a ser superiores a los monolingües ya que tienen mentes más flexibles y más alertas, así como una capacidad de pensamiento más amplia y rápida con base en un gran volumen de memoria que poseen al manejar dos (o en el caso de multilingües, más de dos) sistemas de lenguas diferentes, con diferentes vocabularios, gramáticas, estructuras de sonidos y expresiones idiomáticas. El bilingüismo y el multilingüismo desde muy temprano en la niñez, mantenidos hasta después de los seis años de edad, es la cualidad más ventajosa que cualquier persona puede poseer.108
Al describir la “ventaja intelectual y emocional del bilingüismo o multilingüismo y biculturalismo”,109 Wurm expone lo siguiente:
1. Desde un punto de vista práctico, los sujetos en cuestión tienen acceso a un gran volumen de información y conocimiento mayor a la de los monolingües; poseen un gran cúmulo de conocimiento (tanto lingüístico como general), permitiéndoles comprender mejor diferentes asociaciones semánticas y poseen mentes más flexibles al intercambiar lenguas y patrones de pensamiento.
2. Son menos rígidos en sus actitudes y tienen una tendencia a ser más tolerantes del desconocimiento que los monolingües (por ejemplo, son menos hostiles y suspicaces); se inclinan a considerar manifestaciones de individuos de otras culturas como aceptables y respetables, aun si son diferentes de sus propias culturas.
3. Sus patrones de pensamiento y su punto de vista del mundo están mejor balanceados debido a su familiaridad con lo diferente, a menudo con algunos conceptos contradictorios. Tienen mejor habilidad que los monolingües para aprender conceptos, ideas y cosas que son enteramente nuevas, para ajustarse a situaciones nuevas sin trauma y entender las diferentes facetas de un problema.110
En esas partes del mundo donde se ha conformado una sociedad de información, el multilingüismo ha sido y es la norma, aun entre las personas con nada o muy poca educación formal y donde hay una rica diversidad lingüística y cultural, incorporando diversos conocimientos.
Los países con megadiversidades han tenido más variados microdesarrollos para observar, analizar, describir y discutir que los países con menos diversidad, y todos esos conocimientos han sido codificados en sus múltiples lenguas.
En este sentido, ellos tienen acceso a más variados conocimientos, ideas y cosmovisiones que los países con pocas lenguas y culturas. Regresando a la inversión para apoyar el multilingüismo se presupone que el multilingüismo en esos países tiene acceso a intercambiar y refinar esos conocimientos -los que pueden conducirse a través de los chips de una computadora, por medio de un satélite totalmente cableado a una sociedad global.
Esto se presupone para la mayoría de los casos de educación lingüísticamente de adición, inicialmente a través de la lengua materna (como mínimo para los primeros 6 a 8 años), aun en grupos numéricamente pequeños. Así, los derechos humanos lingüísticos en educación construyen y producen no sólo un capital lingüístico y cultural local, sino un capital en conocimiento que es intercambiable por otro tipo de capital. En este sentido, Europa es pobre pues cuenta con sólo el 3 por ciento de las lenguas orales del mundo, mientras que África, por ejemplo, es rica -entendiendo que la diversidad lingüística y cultural y la biodiversidad son protegidas, más que destruidas.111
Para poderse adecuar a los cambios masivos de la globalización actual, la gente necesita adaptabilidad y ajustes que requieren creatividad. Sintetizo mis propios puntos de vista sobre la relación entre diversidad lingüística y cultural, biodiversidad y creatividad usando el resumen del Capítulo 2 de la reseña que Baker112 hace de mi último libro:
La diversidad ecológica es esencial para una larga supervivencia del planeta. Todos los organismos vivos, plantas, animales, bacterias y humanos sobreviven y prosperan a través de una red de relaciones complejas y delicadas. Dañando uno de los elementos en el ecosistema resultará en consecuencias imprevistas para el sistema completo. La evolución ha sido protegida por una diversidad genética, con especies que se han ido adaptando genéticamente para sobrevivir a los diferentes ambientes. La diversidad contiene el potencial de adaptación. La uniformidad puede dañar a las especies dotándolas de inflexibilidad e inadaptabilidad. La diversidad lingüística y la diversidad biológica son… inseparables. Los rangos de fertilización cruzada se van reduciendo así como las lenguas y las culturas se mueren y el testimonio intelectual humano alcanzado se disminuye.
En el lenguaje de ecología, los ecosistemas más fuertes son los que tienen mayor diversidad.
De esta manera la diversidad está directamente relacionada con la estabilidad; la variedad es importante para una larga supervivencia. Nuestros logros en este planeta han sido alcanzados debido a una habilidad de adaptación a diferentes clases de ambientes durante millones de años (atmosféricos tanto como culturales). Dicha habilidad nace de la diversidad. Así, la diversidad de lenguas y de culturas y de lengua engrandece las oportunidades de éxito y adaptabilidad de los humanos.113
Si nosotros durante los siguientes 100 años matamos del 50 a 90 por ciento de la diversidad lingüística (y por consecuencia también la cultural), diversidad que es nuestro tesoro de conocimiento históricamente desarrollado, e incluimos conocimientos acerca de cómo mantener y usar sostenidamente algunos de los más vulnerables y más diversos desarrollos biológicos en el mundo, estamos también disminuyendo seriamente nuestras oportunidades de vida en la Tierra.
Matar la diversidad lingüística es entonces, como matar la biodiversidad, un reduccionismo peligroso. Las monoculturas son vulnerables, en agricultura, horticultura, cuidado de los animales, como vemos en formas de incremento dramático, cuando los animales, las bacterias y los campos de cultivo que son más y más resistentes (a antibióticos, a embates, etcétera) están empezando a extenderse -y sólo hemos visto la punta del iceberg. Con la manipulación genética los problemas se están amontonando rápidamente.
En términos de las nuevas formas de lucha que vamos a necesitar, el potencial para el nuevo pensamiento lateral que pudiera salvarnos a tiempo de nosotros mismos, depende de tener tantas y tan diversas lenguas y culturas como sea posible. No sabemos quiénes tienen la medicina correcta. Para mantenerlas a todas ellas, el multilingüismo es necesario, debe ser entonces una de las más importantes metas en educación, pero como lo hemos visto, no lo es.
Los monolingües están fuera: (buenos) trabajos
requieren multilingües
¿De qué forma todo esto es relevante para los maestros de inglés? ¿No podemos predecir que al menos, o tal vez aun especialmente, aquellos que conocen inglés estarán en una posición segura en el futuro, debido a su competencia en esta lengua?
No. Una buena competencia en inglés es todavía algo que muy pocas personas tienen y que muchas personas pueden tener en el futuro. El economista François Grin establece que aun si esto puede arreglarse económicamente, en unos pocos años puede que no sea así.
En primer lugar, los hablantes monolingües de inglés perderán económicamente, y no sólo en este aspecto. Como he dicho constantemente, nosotros los multilingües podemos, en un periodo de 100 años, mostrar voluntariamente a los monolingües en inglés (aquellos que pueden aprender otra lengua, pero no lo eligen) en museos patológicos. Es trágico que existan elites asiáticas y africanas quienes ingenuamente, consciente o inconscientemente, se esfuerzan por pertenecer a esta categoría de dinosaurios y estén aun orgullosos de ello.
En segundo lugar, los bilingües. En los estudios de gran escala sobre Suiza, realizados por Grin,114 un país oficialmente cuatrilingüe y teniendo un “perfecto” inglés (10 a 15 por ciento de las entrevistas, dependiendo de la dimensión) dan el más alto nivel salarial para hablantes de alemán y francés. Pero para algunos bilingües, es todavía más lucrativo tener otras lenguas diferentes del inglés como su segunda lengua. Aun hoy en día se paga menos teniendo “solamente” buena competencia (nivel 2) en inglés para hablantes de alemán y francés, que teniendo buena competencia en cualquier otra lengua, francés para hablantes de alemán y alemán para hablantes de francés.
En tercer lugar, los multilingües. Grin también argumenta que aquellos con sólo buen inglés además de su lengua materna pueden obtener unas pocas oportunidades (y menos volviendo a la inversión, ROI) que los multilingües de alto nivel. Esto es especialmente cierto para aquellos cuya lengua materna no es una de las “grandes” diferentes del inglés.
Esto significa que los bilingües en inglés-alemán e inglés-francés pueden mantenerse aún por un rato, mientras que los bilingües inglés-danés, inglés-finnish, inglés-romance o inglés-yoruba se encuentran fuera.
En el nuevo siglo, altos niveles de multilingüismo pueden ser un prerrequisito para muchos trabajos de alto-nivel y alto-salario, y también para muchos de los trabajos interesantes,115 sin considerar el estatus y el salario.
Los pronósticos de algunos países anuncian que la competencia del inglés, aun a muy altos niveles, llega a ser más y más común.116 Medianamente en unos pocos años, cuando Europa, Estados Uni-dos y Canadá sean menores jugadores económicos globalmente, como parece, habrá también mucha gente que posea esa calificación como agloparlantes nativos. La alta competencia en inglés será como la habilidad de leer y escribir de hoy y la destreza de la computación del mañana,117 será algo que los empleados vean como una evidencia propia, un prerrequisito necesariamente básico, pero no suficiente. Otras competencias, incluyendo las de diferentes lenguas, son necesarias.
La teoría de oferta y demanda predice que cuando mucha gente posee lo que debe tener en un periodo muy temprano siendo un bien raro, el precio va hacia abajo. Cuando una relativamente alta proporción de la población de los países o regiones del mundo tienen “perfectas” habilidades en inglés, el valor de esas habilidades como un incentivo financiero, decrece sustancialmente.
El Financial Times,118 en un estudio llevado a cabo para la Comunidad de Escuelas de Administración Europeas, reportó una alianza de la academia y las corporaciones multinacionales, en donde concluye que la inhabilidad de las compañías de hablar la lengua de los clientes puede llevar a la bancarrota a algún negocio porque indica falta de esfuerzo. Nuffield Languages Enquiry 2000119
El inglés no es suficiente. Somos afortunados de hablar una lengua global pero, en un mundo inteligente y competitivo, la exclusiva confianza del inglés deja al Reino Unido vulnerable y dependiente de la competencia lingüística y la benevolencia de otros… Los jóvenes del Reino Unido están en una creciente desventaja en el mercado de reclutamiento… El Reino Unido necesita competencia en muchas lenguas -no sólo en francés- pero el sistema de educación no está adaptado para alcanzar esto… El gobierno no tiene un acercamiento coherente a las lenguas.120
El periódico inglés The Independent121 reportó que los graduados con lenguas extranjeras ganan más que aquellos que sólo conocen el inglés. El multilingüismo es el futuro porque éste impulsa la creatividad y mantiene la diversidad. Dos complejidades adicionales necesitan puntualizarse.122
Dado que el aprendizaje de una lengua adicional sólo da un bono económico, existe una relativa carestía de competencia en esa lengua y los incentivos económicos para los individuos disminuirán con un alto abastecimiento, se puede convertir en una necesidad para las elites el regular la competencia requerida en inglés requerida que ellas se mantengan con esa competencia requerida. Las habilidades para leer y escribir ciertamente han sido y están todavía siendo usadas en este sentido.123
Esto significa que, por ejemplo, el inglés puede ser usado para legitimar el acceso desigual al poder y los recursos en un sentido multidimensional: el grupo o vigilantes de una entrada pueden estar demandando competencia en inglés en niveles de variedades o de discurso que están siempre fuera del alcance de la gente ordinaria, mientras que ofrecen acceso a niveles bajos en variedades/discursos que no intentan amenazar a las elites. Esto parece ser uno de los escenarios comunes en África, por ejemplo, pero una similar jerarquía parece estar trabajando a lo largo del mundo.
El profesor Tariq Rahman escribe que “las escuelas medias de inglés [en Pakistán] tienden a producir esnobs completamente alienados de sus culturas y sus lenguas”. Por el contrario, él sugiere que todas las escuelas medias de inglés deben ser abolidas, y “el inglés debe ser enseñado como una lengua a todos los niños y así no será más la sola posesión de la elite”.
Rahman, quien es un producto de las escuelas medias de inglés, cree que estamos mentalmente colonizados y alienados por nuestras culturas si todo lo que conocemos es en inglés. Por el momento tenemos escuelas medias de inglés para la elite de ricos y poderosos (militares mayormente); escuelas medias de urdu para la gente común y madrassas para los niños muy pobres. El inglés es una idea que restringe la entrada del pobre y del menos poderoso a los rangos de la elite. Mi idea es apoyar no sólo el urdu sino también el sindhi, el pashto, el punjabi y el balochi para que al menos la gente se convierta en multilingüe “de adición ” y obtenga algunos trabajos en sus propias lenguas. En realidad, el inglés no necesita ser la lengua de los trabajos elitistas como lo es en este momento.124
Una de las preguntas más importantes es: cómo se pueden mantener las lenguas y las culturas y aprender el inglés como lengua “aditiva” y no “sustractiva”. Al mismo tiempo es deseable que la gente ordinaria tenga acceso no sólo al inglés sino, más importante, a los recursos materiales (e.g. trabajos) y promesas ideológicas (e.g. acerca de más democracia y derechos humanos) más que el inglés llegue a establecerse, falsamente, en algunas mentes creando una imagen desvirtuada.
La segunda complejidad tiene que ver con el hecho de que en una economía de manejo de mercado existen sólo relativamente grandes lenguas, numéricamente hablando, mismas que se convierten en mercado de trabajo por el conocimiento específico en esas lenguas que será puramente comercial, dejando atrás la calidad, como Annamalai lo ha mencionado.125 Las pequeñas lenguas, aquellas con menos de un millón o tal vez medio millón de hablantes, necesitarán usar el argumento de la creatividad (lo que es independiente de aquellas lenguas con las que se puede ser multilingüe), más que esperar que los productos en su lengua lleguen a ser comercialmente atractivos. Hay algunos que necesitan de la protección de los Derechos Humanos por el momento, hasta que el mundo entienda dónde están situados sus tesoros, es decir, en la diversidad que presupone la existencia de esas pequeñas lenguas.
Podemos esforzarnos en mantener todas las lenguas
¿Qué debe viajar: artículos o ideas?
Uno de los principales argumentos que con más frecuencia se escucha cuando se demanda que la diversidad debe mantenerse es: sí, por supuesto, pero es completamente irreal y romántico, esto cuesta demasiado.
Aun si contáramos con dinero suficiente, no es un costo monetario, el Regreso Sobre Inversión (ROI, Return On Investment) es demasiado bajo.
El primero y más importante argumento sobre el costo es el austero efectivo: no podemos sostener el desarrollo, reducción de la escritura, desarrollar materiales, entrenar maestros, burócratas, investigadores, etcétera para todas las lenguas del mundo y el uso de ellas para propósitos oficiales es completamente irreal.
La cifra de casi el 40 por ciento del presupuesto administrativo de la Unión Europea únicamente comprende la traducción e interpretación, con sólo 11 lenguas involucradas, se toma frecuentemente como un ejemplo.
De la misma manera, el simple problema de espacio, como tener casillas de intérpretes para los intérpretes de todas las lenguas oficiales, se mencionó con frecuencia (y físicamente demostrado) a nosotros en Sudáfrica, con 11 lenguas oficiales.
Cuando la Unión Europea tenía 9 lenguas oficiales (hasta 1995), había 72 combinaciones posibles si uno traducía de cada una de las lenguas a todas las demás lenguas (9 x 8). Las 11 lenguas presentes, con 15 estados miembro, dan 110 pares (11 x 10), y 21 probables estados miembros darían 420 direcciones de interpretación (21 x 20).
Con la ex Yugoeslavia y la ex Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas como miembros (con sólo algunas de sus lenguas oficiales actuales), para 25 lenguas, aun un muy pequeño número, podrían dar 600 (25 x 24) direcciones de interpretación.126
Este tipo de argumento obviamente hace a los activistas de los derechos de las lenguas parecer estúpidos y románticos irreales. Esto no es un costo monetario y, conociendo las limitaciones de interpretación y traducción, aun a los más altos niveles,127 no es eficiente, no conseguimos suficiente para nuestra inversión y así, los argumentos siguen.
Existen, por supuesto, buenas alternativas, por ejemplo si incluimos el esperanto como una lengua de relevo.128 En general ha habido muy poco trabajo serio en lo que podría parecer una política del lenguaje funcional, multilingüe, ecológica y democrática para Europa.129 Vanting Christiansen se pregunta acerca de las probables tendencias, tomando en cuenta las posibilidades de jugar con las cartas de la Unión Europea: queremos una Europa de elite inglesa o una unión étnica o esperanto. Phillipson130 presenta puntos de vista, discusiones y sugerencias.
El primer contraargumento es que la traducción y la interpretación en todas las instituciones de la Unión Europea cuesta solamente 0.8 por ciento del total del presupuesto de la Unión Europea, mientras que para mantener la agricultura -la cual es devastada por el resto del mundo, especialmente en países africanos y asiáticos- toma casi la mitad del total del presupuesto de la Unión Europea.
Para el segundo contraargumento económico cuando se discute el costo involucrado en el mantenimiento de la diversidad lingüística, es importante diferenciar entre lo que yo llamo aspectos de costo “físico” y “mental”, a dos niveles, en relación con las comunicaciones y en relación al poder y el control.
Aquí sólo tocaré la parte de la comunicación.131 Cuando la gente “se comunica” entre sí, objetos concretos se pueden mover: la gente puede viajar, o intercambiar artículos, cosas (“comunicación física”). Alternativamente, ellos pueden intercambiar ideas (“comunicación mental”). La Tabla 19 trata de mostrar algunos de los elementos.
Una conclusión general es que mientras los costos por comunicación física son enormes, el Regreso Sobre Inversión (ROI, Return On Investment) se encuentra bajo y negativo (excepto para las compañías transnacionales), lo racional para muchos de los movimientos de artículos no existe, excepto para el mercado capitalista y los efectos para la equidad y la paz negativa. Los costos para las comunicaciones mentales son relativamente mucho más bajos, el Regreso Sobre Inversión (ROI, Return On Investment) es mucho más alto (también para algunas transnacionales como Microsoft o Nokia) y con pocos efectos colaterales y la correspondiente paz y democracia racional y positiva.132 Mi primer súplica a ustedes es: ¡por favor cuenten los costos de la comunicación a través de mover artículos, incluyendo gente y por medio de intercambio de ideas y compárenlos!
A efecto de traducir algunas de estas conclusiones al lenguaje de las economías, conectaré la discusión de costo a los conceptos de “externalidades” (externalities) e “internalidades” (internalities).
Externalidades e internalidades como factores en costo-efectividad
En las principales corrientes económicas, internalidades son los costos que rutinariamente se cuentan en el precio de un producto, mientras que externalidades son los costos que pueden ser vistos como posibles efectos colaterales, efectos de largo plazo (como por ejemplo la contaminación ambiental que no se cuenta en el costo de un automóvil). Las externalidades, hoy en día, no sólo no son contadas como costos que el consumidor deba pagar, sino que frecuentemente no se mencionan o incluso son desconocidas. Cuando la gente empieza a demandar compensación a las fábricas de cigarros porque provocan cáncer, por ejemplo, esos costos que deberían ser externalidades, llegan pronto a ser internalidades y son contados en el precio, haciendo el costo de los cigarros más alto.
Si aplicamos estos conceptos a varios aspectos de comunicaciones, parece claro que las externalidades para la comunicación física están creciendo tan rápidamente en términos de los costos de desarrollo, que será necesario mantener la comunicación mental a más largo plazo. Los chips y las ideas pesan poco y su traslado casi no contamina si es comparada con materias primas como petróleo, comida, ropa y máquinas. En la comunicación racional las ideas deben viajar globalmente, con la ayuda del multilingüismo, la interpretación y la traducción adicional, mientras que la mayor parte de la producción de artículos y energía deberá hacerse localmente, para las necesidades propias. Es una gran locura que la comida en la tabla de promedios americana haya viajado 2 000 millas,133 o que la gente en Dinamarca compre manzanas de California o cordero de Nueva Zelanda, o que sus cerdos sean alimentados con harina de frijol de soya brasileño o argentino. Y cuando menos, si esto pasa todavía, nosotros que nos beneficiamos deberíamos pagar el precio real, lo que significa que las externalidades deberán ser internalidades, contadas en el precio.
Pero para que la comunicación racional sea efectiva, en términos de ROI, la comunicación mental local y global y el libre intercambio de ideas debe ser inmejorable.
Siendo que la gente recibe intercambio y creación de ideas más óptimamente en lenguas que conoce, las lenguas locales y también la diversidad lingüística son necesarias para un costo efectivo de comunicación. Esto puede ser el único camino en el cual las teorías de desastres económicos acerca de “la ventaja comparativa” (todos deben producir en lo que son capaces)134 operaron -definitivamente es una ventaja comparativa usar lenguas locales. Los costos involucrados en el hecho de que la gente no entienda los mensajes (también en educación) y no ser aptos de utilizar completamente sus potenciales y creatividad son enormes, como, por ejemplo, muchos estudiantes africanos e hindúes son repetidamente reprobados.135 Desde el punto de vista del costo de las comunicaciones, cuando las externalidades son internalidades, el lenguaje es nuestra mayor herramienta de comunicación de costo/efectividad.
Podemos ir lejos y también aplicar los conceptos al mantenimiento de la lengua y los Derechos Lingüísticos Humanos (LHR). En relación con las mayorías lingüísticas (o grupos dominantes en general), lenguas extranjeras son hoy en día mayormente dejadas como lenguas extranjeras. Más específicamente, los costos para la protección de sus Derechos Lingüísticos Humanos, las oportunidades de usar sus propias lenguas donde sea, con frecuencia ni siquiera se mencionan, son dejadas sin tomar en cuenta y nosotros pagamos esos costos.
Puede decirse, tal vez un poco provocativamente, que muchos de los costos de traducción e interpretación no son causados por las minorías o la gente indígena quienes en la mayoría de los casos son bilingües o multilingües. Especialmente los costos de interpretación son, al menos en el oeste, causados por monolingües, y éstos son frecuentemente individuos de poblaciones lingüísticas mayoritarias, por ejemplo norteamericanos, británicos, chinos, rusos. También, los costos por aprendizaje de lenguas causados por el hecho de que la gente necesita una lengua común para comunicarse, no son compartidos equitativamente.
Por ejemplo, la enseñanza de inglés en el mundo entero es pagada por cualquiera otro y no por los nativos hablantes de esta lengua. Todavía es su monolingüismo el que nos obliga a aprender su lengua mientras que ellos no aprenden las nuestras. Además pagamos el costo mientras ellos se benefician, no sólo por no necesitar pagar el costo de nuestro aprendizaje, sino también en otras formas significativas. Ellos obtienen transferencia de cambio directo -la enseñanza del inglés es un negocio multimillonario en dólares para la Gran Bretaña y Estados Unidos, ya que están en una mejor posición de negociación, porque son capaces de usar su lengua materna mientras que nosotros tenemos que usar una segunda lengua o lengua extranjera (yo estoy usando aquí mi quinta lengua en términos de orden de aprendizaje).
Ellos pueden concentrarse más en el contenido y menos en la forma cuando usan la lengua materna. En una investigación, se observó que dominan las revistas “internacionales” (como ejemplo de esto busquen en algunas editoriales…) y conferencias. Se benefician, mientras que nosotros pagamos. Tienen muchos nuevos métodos de enseñanza para que la gente llegue a ser receptivamente competente en un tiempo medianamente corto en varias lenguas,136 pero no parece que muchos hablantes monolingües en inglés hayan mostrado mucho interés.
Por otro lado, cuando se cuenta cuál es el costo/efectivo en relación con las minorías (u otros grupos/personas dominadas), exterioridades son a menudo contadas como costos, por ejemplo, internalizadas y ellas no son compartidas. Esto es lo que permite a algunas personas concluir que la concesión de derechos humanos (lingüísticos) para nosotros (incluyendo el mantenimiento de las lenguas de minorías y personas indígenas y el propio aprendizaje de segundas lenguas (L2), donde los maestros son bilingües) no es un costo/efectivo. Por otro lado, el costo de la no-concesión de los Derechos Humanos Lingüísticos es también tratado como una externalidad o ni siquiera mencionado. Economías equivocadas prevalecen sobre los derechos humanos y el futuro del planeta.
Las decisiones políticas acerca de esto son en muchos de los casos no hechas en forma democrática (aun si democracia fuese definida sólo como reglas mayoritarias más protección minoritaria).137
Mi segunda súplica a ustedes es: cuando discutan costos, por favor tomen en cuenta las exterioridades, y vean qué es más costo/efectivo cuando las exterioridades son compartidas. Pero para llegar a la conclusión del argumento de la biodiversidad y de la creatividad y argumentos de costos, podemos usar el nuevo paradigma de saludable ecosistema. La conclusión general aquí es que no podemos exponernos a no mantener y soportar la diversidad lingüística.
Desarrollos negativos: el ecosistema sano
Muertes innecesarias y aflicción, indicaciones
de un ecosistema enfermo
Sanear el ecosistema es una disciplina que está emergiendo con el propósito de desarrollar teorías, métodos y herramientas prácticas para valorar y custodiar las habilidades de la sociedad para sustentar los sistemas de mantenimiento de la vida de la Tierra.138
La investigación tradicional y la práctica en el área de los nexos del ambiente humano se ha concentrado principalmente en los efectos del aire, agua y contaminación en la tierra y otras toxinas en la salud humana.139 Nosotros podemos hablar de un concepto más antiguo de salud donde la salud fue vista como ausencia de enfermedad, como salud negativa.
La Organización Mundial de la Salud definió en 1948 salud como “un estado de bienestar físico, mental y social completo”. Esto es en términos sociológicos una salud positiva, no sólo no estar enfermo sino sentirse positivamente apto y saludable. La Asociación Canadiense de Médicos para el Desarrollo140 ha agregado recientemente a la definición positiva de salud, “ecológica”. La salud es “un estado de completo bienestar físico, mental, social y ecológico”. Ellos establecen que nuestra salud finalmente depende de la salud del ecosistema del cual los seres humanos son parte.141
Conceptos paralelos se han usado acerca de la paz, donde la paz negativa es ausencia de guerra, mientras que la paz positiva incluye realmente buenas relaciones. Johan Galtung, investigador noruego, quien ha hecho estudios sobre la paz, en 1996 declaró que para la paz negativa, las exterioridades deben ser internalidades, contadas como costos para la guerra. Para la paz positiva, las exterioridades no tienen que ser solamente internalidades sino que esas alternativas tienen que ser compartidas, globalmente, de tal manera que cualquiera que se beneficie también participe en el pago. De la misma manera, nosotros debemos prever que aun para una salud negativa de la gente y el resto del ecosistema, las exterioridades deben ser internalidades, contadas como costos.
Muertes innecesarias son una señal de enfermedad para los seres humanos. Tomaré una comparación como ejemplo.
1. Piensen en esas 3 000 personas que murieron en Nueva York el 11 de septiembre del 2001. Comparémoslas con otras muertes innecesarias.
2. Piensen en esas 2 500 personas, trabajadores principalmente, que anualmente han muerto innecesariamente desde 1987 en Estados Unidos en accidentes causados por tóxicos.142
3. Piensen en esos 11 000 civiles que han muerto de cáncer en Estados Unidos de Norteamérica, como resultado de las bombas nucleares producidas en conexión con las pruebas nucleares que Estados Unidos de Norteamérica realizó en 1951-1963 (de acuerdo con los nuevos estudios del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos de Norteamérica, reportado en el “New Scientist”, citado en el Diario Danés de Información.143
4. Piensen en esos 500 000 niños que han muerto en Iraq, como resultado de las sanciones de las Naciones Unidas.
5. Piensen en esos miles de civiles en Afganistán que han muerto en los bombardeos de Estados Unidos de Norteamérica desde octubre de 2001, y que todavía siguen muriendo.
6. Piensen en esos 12 millones de personas que mueren cada año por no tener agua potable y una sanidad escasa y pobre.144
7. Piensen en los 3 millones de personas que mueren anualmente por la contaminación del aire.145
8. Piensen en ese millón de personas que mueren anualmente de malaria y esos 2 millones que mueren de tuberculosis.146
9. Piensen en esos “10 000 niños que están muriendo innecesariamente cada día”.147
10. Y piensen en esos cientos de millones que mueren cada año como resultado del hambre, alcohol, cigarros y drogas, obesidad, accidentes automovilísticos…
Los actos humanos que mataron a toda esa gente, en Estados Unidos así como en Afganistán e Iraq, globalmente están basados en la relación desequilibrada de poder en el mundo, en varias reacciones improductivas hacia la pobreza y en la injusticia. Mientras más envenenemos nuestro ambiente físico con tóxicos y envenenemos nuestro ambiente socio-político y económico con pobreza innecesaria para unos y sobreconsumismo inmoral para otros, aunado con las relaciones desiguales de poder, nuestro ecosistema está lejos de alcanzar siquiera una salud negativa.
Existen otros indicadores igualmente devastadores de la enfermedad del ecosistema. Trataré sólo algunos de ellos. La mayoría de los datos provienen de la Organización Mundial de la Salud.148
Tenemos innecesariamente enfermedades transmisibles que se podrían evitar simplemente a través de intervenciones ambientales; actualmente estas enfermedades tienen del 20 al 25 por ciento de las muertes a lo largo del mundo (Tabla 20).
Tomando sólo la malaria como ejemplo, se estima que mata a más de 1 millón de personas cada año, incluyendo un niño cada 30 segundos; un estimado de 30 por ciento de muertes infantiles pueden ser evitadas si los niños duermen protegidos con pabellones regularmente tratados con insecticidas recomendados.149
De la misma manera, la tuberculosis que es perfectamente evitable, mata a 2 millones de personas anualmente. Tenemos aflicción innecesaria que es igualmente un síntoma de la enfermedad del ecosistema (Tabla 21, Tabla 22).
La contaminación innecesaria continúa aun si tenemos la tecnología y las intenciones de prevenirla:
Y la mitad de la población del mundo (de 6.1 billones) todavía subsiste con menos de 2 dólares por día 150
Esos costos en términos de pérdidas de vidas innecesariamente y en términos de todos los costos militares e inteligencia doméstica y costos de control, están siendo pagados para mantener a lo que falsamente le llaman democracia y el mundo libre, entendido para el mantenimiento de la moralmente inaceptable división de poder en el mundo.
Han sido legitimados como una clase de costos necesarios para combatir terrorismo, aun si luchan de forma que pueden solamente incrementar las causas para el terrorismo. No han sido contadas como costos de mantenimiento de sistemas de envenenamiento.
No han sido internalidades pero están aún en el mejor de los casos de ser tratadas como externalidades y frecuentemente no han sido vistas como conectadas a sus propósitos. En lugar de ser vistas como costos innecesarios que están arruinando nuestro planeta, son legitimados a través de una pantalla de humo de mentiras. Si las vidas de un poco menos de 3 000 personas muertas el 11 de septiembre son tan preciadas que billones de dólares pueden ser usados para prevenir que esto pase otra vez, así deberían ser las vidas de todos los otros que continúan muriendo y sufriendo innecesariamente. La guerra al terrorismo debería ser dirigida para prevenir todas esas innecesarias muertes, la injusticia innecesaria, así como la contaminación y la pobreza. Pero en su lugar lo que es llamada guerra contra el terrorismo parece tener otras metas y esas metas son el tópico de la última parte de este trabajo.
¿Adiós al buen gobierno, Estados basados en la regla
de ley y los derechos humanos?
Dije al principio de este trabajo que durante el último año se han tomado más decisiones que afectan negativamente el ecosistema, que en ningún otro año durante la historia del planeta. Ahora regreso a este reclamo. Doy una pequeña descripción de las formas en las que durante el último año se nos ha enfrentado a una catástrofe.
En la última década se ha visto la negativa e inaudita extensión y dominación de la teoría económica de la que la gente debe creer, conocida como neoliberalismo ideológico del llamado “libre comercio”. Estas economías de mercado basadas en el neoliberalismo se han venido sumando al trabajo de billones de personas. El “libre mercado” nada tiene que ver con las teorías económicas, pero sí con una ideología mantra, repetida hasta el cansancio. Estos mercados son, por supuesto, todo menos libres.
Sólo un par de ejemplos. Como director de la Tercera Red de Noticias del Mundo, Martin Khor de Malasia, dice,151 cuando los países del oeste dan un billón de dólares por día en subsidios para su agricultura, cómo puede uno hablar de competencia en premisas iguales. O cómo puede Uganda competir con 250 000 personas que trabajan- con latas de azúcar, cuando las tarifas para el azúcar son de 151 por ciento en Estados Unidos de Norteamérica, 175 por ciento en Europa, y 278 por ciento en Japón, por el contrario Uganda sólo puede colocar una tarifa de 25 por ciento en artículos importados desde otros países, y las instituciones Bretton (el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional) le gustaría que el rango estuviera aún más bajo. ¿Es esto un “libre” mercado? Pero existen algunos desarrollos positivos, cuando menos en papel y algunos extendidos también en la práctica.
Hubo otros mantras textos que fueron repetidos como principios para las relaciones internacionales. Ignacio Ramonet, el editor de Le Monde Diplomatique, ve tres importantes textos, siendo constantemente repetidos durante ese periodo, llamado “la promoción de gobierno democrático, la insistencia en la idea del Estado basado en leyes, y la glorificación de los derechos humanos”. Esta “moderna trinidad”, él escribe, “fue un imperativo en la política doméstica y extranjera, repetidamente invocada por comentaristas”.152 A pesar de algunas ambigüedades, “pareciera que la trinidad podría ser mantenida por gente común y corriente que pudiera verla como un avance de los derechos humanos y la ley en contra del barbarismo”.153
Repentinamente, en el nombre de una supuesta “guerra justa” contra el terrorismo, todo esto ha sido olvidado reclama Ramonet.154 “Los valores que sólo ayer fueron vistos como fundamentales, han desaparecido del panorama político y los países democráticos dan pasos hacia atrás en los derechos humanos y la ley internacional”.155 Yo uso a Estados Unidos de Norteamérica como ejemplo, sin embargo desarrollos similares en una seria pero drástica escala están sucediendo en cualquier parte.
Estados Unidos de Norteamérica está abandonando la regla de la ley en diversas formas: doméstica e internacionalmente. Primero, Estados Unidos de Norteamérica no ha dudado en la apertura haciendo alianzas con regímenes militares de extrema falta de democracia y otros regímenes dictatoriales que recientemente fueron seriamente criticados, que rutinariamente violan los derechos humanos básicos de sus ciudadanos y son ejemplos de gobiernos faltos de democracia y con carencia de reglas de ley.
En segundo lugar, tradicionalmente un buen gobierno y democracia significan los tres poderes separados, el Legislativo, el Judicial y el Ejecutivo de un gobierno. Las leyes están para ser aprobadas por los parlamentos elegidos democráticamente, como el Congreso de Estados Unidos de Norteamérica; las cortes están para ser independientes y seguir las leyes emitidas por el Congreso, con justicia y procesos abiertos, el gobierno tiene la fuerza ejecutoria, y todas son responsabilidad de la gente.
En el sistema de justicia de emergencia, creado a través de la nueva ley antiterrorismo, los tribunales militares, al otorgar nuevos poderes a la CIA y al FBI, están marginando al Congreso electo y a las cortes y han creado sistemas paralelos. Esto significa “la eliminación de la función de la Suprema Corte como árbitro final y relegado el Congreso a la impotencia”.156 El presidente Bush, llamado el Philip Golub, el “César americano” está sustancialmente engrandeciendo sus poderes ejecutivos, “cuestionando las bases de la democracia de Estados Unidos, la separación de poderes”.157 William Safire, un editorialista de derecha, en el New York Times, piensa que esto se suma a “una captura de poder dictatorial”.158
George Monbiot establece que “la guerra al terrorismo está amenazando las muchas libertades que Estados Unidos y Gran Bretaña proclaman estar defendiendo”159 y llaman a esos países los “talibanes del oeste”. El Reino Unido, Alemania, Italia, España, Francia y Dinamarca han introducido todos una legislación represiva, pero Estados Unidos ha ido más lejos que ninguno otro. La CIA tiene el poder de asesinar líderes políticos extranjeros en operaciones secretas; algunos altos oficiales del FBI han presentado sugerencias que implican la aceptación del uso de la tortura; miembros de Al-Qaeda han sido asesinados aun cuando se han rendido, ignorando la Convención de Ginebra; el primer plan de actos de protección de los miembros del servicio americano, aprobado por el Senado, permite a Estados Unidos, incluso, invadir un país para recobrar a cualquiera de sus ciudadanos que tenga la probabilidad de ser presentado ante una futura Corte Criminal Internacional;160 en Estados Unidos los niños y los jóvenes son llevados a la Corte porque han usado su derecho de hablar libremente, por ejemplo escribiendo sus propios logos en sus camisetas.161
Estados Unidos también ha ratificado menos convenciones de derechos humanos que muchos estados en el mundo. Colocándose como defensores de los derechos humanos globalmente, ocupa, junto con otros cuatro países, una posición compartida de 161 a 164 de 193, en términos del número de sus propias ratificaciones de Instrumentos de Derechos Humanos Universales -difícilmente un récord moral convincente (aun por debajo de la posición de mayo de 1998, cuando obtuvieron la posición 156 a 161). De la misma manera, teniendo ratificado sólo 3 (21.4 por ciento) de los 14 Instrumentos Regionales Americanos, ocupa, junto con otros dos países, el lugar compartido de 22 a 24 de 35.
Estados Unidos no reconoce la autoridad de las leyes internacionales sobre las suyas, lo que puede ser ejemplificado por el hecho de que “los representantes americanos en los Consejos de Seguridad de las Naciones Unidas vetaron una resolución de llamado a todos los gobiernos a observar las leyes internacionales” como Noam Chomsky lo menciona.162
Otro ejemplo: Estados Unidos fue el único Estado que votó en contra de la Declaración en el Derecho al Desarrollo, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1986.163 La Declaración “estipula en su Artículo 8(1) que los Estados deben garantizar, a nivel nacional, todas las medidas necesarias para la realización del derecho al desarrollo y deben asegurar la igualdad de oportunidades para todos en su acceso a recursos básicos, educación… empleo y una justa distribución de las ganancias”.164
Es también interesante ver en qué lugar se encuentran situados los llamados “Estados pillos” (Irán entre 141 a 145, Irak 104 a 111, Libia 53 a 57 y Corea del Norte 173 a 175). Todos, excepto Corea del Norte muestran una mejor posición que Estados Unidos.
Y aun aquellos que Estados Unidos ha ratificado, como la cuarta Convención de Ginebra acerca de combatientes, prisioneros y civiles en tiempo de guerra, está siendo violada por Estados Unidos, como se establece en un crítico artículo por el ministro del exterior suizo, Joseph Deiss, en su artículo del 18 de abril del 2002, “Derechos humanos y prisioneros de guerra. La Convención de Ginebra debe ser aplicada completamente”.
Como un prerrequisito para pedir a otros Estados jugar un juego justo en la arena internacional, los Estados deben seguir las reglas acordadas comúnmente, más que hacer reglas ellos mismos. Necesitamos valorar todos los Estados con el mismo criterio -todo lo demás es puro poder político hipócrita y en contra de la democracia básica.
Como un sumario, muchas de las libertades civiles por las que hemos luchado desde la Declaración Americana de Independencia y la Revolución francesa, han sido suspendidas durante el último medio año, desde el 11 de septiembre. Esto incluye mucho de los derechos humanos centrales, incluyendo los derechos humanos lingüísticos.
Parece que Estados Unidos quiere mantener el poder absoluto, a través de su indisputable fuerza militar, con la meta de mantener las desigualdades de recursos materiales entre ellos y, especialmente, de los países subdesarrollados.
Esto continúa con la política exterior de George Kennan, el norteamericano que planeó la Guerra Fría. Él escribió en 1948, en la consecuencia de la aprobación de la primera parte de la Declaración de Derechos de las Naciones Unidas:
Nosotros tenemos 50 por ciento de la riqueza del mundo, pero sólo el 6.3 por ciento de su población. En esta situación, nuestro trabajo real en el periodo siguiente es crear un patrón de relaciones que nos permita mantener esta posición de disparidad. Para lograrlo, tenemos que despojarnos de todo sentimentalismo… debemos dejar de pensar en los derechos humanos, el crecimiento de los estándares de vida y la democratización.165
Existen claros paralelos entre la agenda cubierta y descubierta después de la Segunda Guerra Mundial y el tiempo después del 11 de septiembre. Algunos de los primeros instrumentos económicos para mantener la disparidad entre Estados Unidos y el resto del mundo y para el desarrollo de la globalización moderna para alcanzar las metas puestas en juego todavía en el hotel Bretton Woods en julio de 1944 cuando fue sostenida la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas.
Para el final de la junta del Bretton Woods, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (IMF), a partir de entonces llamado “el instrumento de Bretton Woods”, habían sido fundadas lo que más tarde serían el primer GATT y de vez en cuando Organización Mundial de Comercio (WTO), al igual que sus bases fueron sentadas. En esta junta, la agenda descubierta era crear instituciones que pudieran asegurar la paz y la prosperidad globalmente.
Si vemos ahora la agenda descubierta de Estados Unidos de pedir pelear contra el terrorismo y defender la democracia, la regulación de la ley y los derechos humanos, podemos ver el mismo egoísmo de ellos, queriendo tomar mucho más de lo que les corresponde, queriendo ir solos cuando acomoda lo que piensa a sus intereses. Algunos ejemplos de las más lamentables decisiones recientes han sido enlistados en la Tabla 24.
Un asunto importante tiene que ver con la retirada de Estados Unidos y su oposición al protocolo de Kioto en un clima de cambio. Actualmente ellos son los líderes mundiales en la producción de gases del efecto invernadero en la atmósfera. Con menos del 5 por ciento de la población mundial, éste produce 25 por ciento de la emisión de los gases del efecto invernadero. La administración de Bush propone incrementar las emisiones de Estados Unidos por lo menos en un 12 por ciento adicional en los próximos diez años.
Esto permitirá a Estados Unidos producir por lo menos 35 por ciento más de gases del efecto invernadero en 2010 que lo acordado bajo el protocolo de Kioto.166
Un asunto, igualmente decisivo, es aquel acerca de los organismos genéticamente modificados (GMO), en donde Estados Unidos no solamente ha mantenido su oposición al protocolo de la bioseguridad, el cual apunta a regular el comercio de organismos genéticamente modificados, sino que fue fuertemente atacado en la Conferencia de Nairobi en octubre de 2001 [aun si Estados Unidos no tiene] nada que ver al tomar parte en las negociaciones de su implementación167 [siendo que Estados Unidos no lo ha firmado].
Estados Unidos también “reafirmó su completa hostilidad al tratado de prohibición a las pruebas nucleares”.168 Los gastos militares norteamericanos proyectados para 2002, ascienden a $344 billones (arriba del 10 por ciento en el promedio de 1993 a 2000), es más alto que lo que China, Rusia, Francia, Alemania y Bretaña pusieron juntos.169
En diciembre del 2001 Estados Unidos rechazó la convención de armas biológicas,170 y se retiró unilateralmente del Tratado Anti-Balístico de Misiles de 1972.171
Recapitulando la posición actual de Estados Unidos, desde la visión de un analista contemporáneo, Hervé Kempf,172 el hecho de que Estados Unidos haya incrementado sus gastos militares mientras rechaza los acuerdos multilaterales no es mera coincidencia. Existe una conexión estructural entre los dos. Esto es porque, desde el punto de vista de la administración de Estados Unidos, el modo de vida norteamericano, basado en un muy alto nivel de consumismo, no es algo que debe ser puesto a discusión.
Podemos comparar esto con una de las agendas más encubiertas de la Conferencia de Bretton Woods de 1944. Fue para hacer a todos abarcar “los axiomas económicos elementales de Estados Unidos… que la prosperidad no tiene límites fijos”, como lo expresado por el presidente de la Conferencia, el Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Henry Morgenthau, en su discurso de apertura.173
La comparación entre Morgenthau de 1944 y Kempf de hoy (Tabla 25) resume la relación entre 1944 y 2002 -están cerca de una dominación unilateral.
En otra comparación, doy primero la cita completa de 1944 acerca de “la necesidad de Estados Unidos de dominar económica y militarmente para asegurar la materia prima”.
El Consejo para Relaciones Extranjeras de Estados Unidos, un cuerpo con corporativos y extranjeros líderes políticos, estableció en 1944 su visión de un mundo pacífico, con una “economía global dominada por los intereses corporativos de U.S.”, y una “gran área” (mínimamente “el Hemisferio Oeste, el Lejano Este y el Imperio Británico”) que Estados Unidos “necesitarían dominar económica y militarmente para asegurar la materia [prima] para sus industrias” porque “los intereses nacionales de los U.S. requieren libre acceso a los mercados y la materia prima de esta área”.174
Entonces comparo esto con cómo Condoleezza Rice, consejero de asuntos extranjeros del presidente G.W. Bush, legitima la misma dominación de hoy de Estados Unidos (Tabla 26).
Lo que en 1944 fue admitido para ser los intereses corporativos y nacionales de Estados Unidos, son ahora vendidos como intereses universales. Tenemos una cadena directa de Kennan 1948 a la respuesta de Estados Unidos después del 11 de septiembre del 2002.
Pierre Bourdieu describe esta universalización ideológica de modelos particulares, usando la glorificación por Francia de la Revolución francesa como un ejemplo. Francia vio a la sociedad francesa como “la misma encarnación de los Derechos del Hombre”, y Bourdieu175 como “la herencia de la Revolución Francesa, fue vista, particularmente en la tradición marxista, como el modelo para toda posible revolución.176 Asimismo, Bourdieu177 describe la globalización de hoy como:
… un pseudo-concepto que es tanto descriptivo como prescriptivo, el cual ha reemplazado la “modernización”, que fue largamente usada en las ciencias sociales en los Estados Unidos de Norteamérica como una forma eufemística de imponer un inocente modelo evolucionariamente etnocéntrico por lo que las diferentes sociedades fueron clasificadas de acuerdo a su distancia de la sociedad más económicamente avanzada, por ejemplo la sociedad americana. […] El mundo (y el modelo que expresa) encarna la más completa forma del imperialismo de lo universal, que consiste de una sociedad universalizando su propia oculta particularidad como un modelo universal.
Es esta universalización del modelo específicamente americano, de lo que se ha tratado la completa época después de la Segunda Guerra Mundial. Y ese modelo es desastroso para el planeta.
Ahora, ¿cómo hacer que la educación en general y la enseñanza del inglés en particular se ajusten a esto? Si la enseñanza del inglés sustractivo continúa, al mismo tiempo que el resultado de todo esto es glorificado, llegará a ser progresivamente más fácil vender las ideologías norteamericanas y europeas o más generalmente las ideologías occidentales, de hecho completas mentiras, acerca de la justicia del actual sistema mundial de disparidades.
Cuando la enseñanza media de la lengua materna no existe para personas indígenas, minorías, y otros grupos lingüísticos dominados, el conocimiento que se necesita para un análisis independiente del mundo es mucho más difícil de obtener.
Cuando las corporaciones transnacionales junto con los instrumentos de Bretton Woods, dominan no solamente la forma sino también el contenido de la educación, a través de la producción de libros de textos y asegurando la posición de otras cuentas también,178 se convierte progresivamente en algo más difícil de analizar la retórica del mundo “libre”.
Cuando existen menos y menos alternativas, sería más fácil construir las elites de poder del mundo como los benefactores quienes solamente desean democratizar al mundo y defender los derechos humanos de todos.
Es muy fácil hacer que la gente acepte como universales las ideologías acerca de la necesidad de mercados “libres” y los beneficios de la globalización, al mismo tiempo como el prerrequisito para vivir en el planeta están disminuyendo y la salud del ecosistema se está deteriorando a causa de las decisiones hechas por las elites del poder. Si ustedes sienten un desmayo como yo acerca de la imagen que les he mostrado de cómo Estados Unidos y las elites globales corporativas/ industriales/ financieras/ militares tratan de llevar el mundo (y yo espero que muchos de ustedes lo sientan), ¿se muestra en los cursos que imparten o en sus investigaciones? ¿Sus estudiantes tendrán acceso a las muchas voces alternativas y análisis críticos?
Conclusiones: falta de seguridad, todos los riesgos:
¿cuál es su responsabilidad?
En la vida de cada persona y sociedad debe haber un balance entre seguridad y riesgos tomados. Si solamente hay seguridad y la gente no toma o no experimenta riesgos, la sociedad se paraliza y no se desarrolla -hay pocas oportunidades. Si solamente hay riesgos y no hay seguridad, ninguna persona puede confiar, la velocidad del cambio es demasiado rápida y las sociedades y personas experimentan demasiada tensión; ellos, como otros animales, no pueden lidiar con nosotros los humanos en la nota inicial de Diane Ackerman.
La seguridad en sociedades tradicionales (premodernas) era común que viniera de los sistemas de parentesco, de la comunidad local como un lugar bien conocido como ambiente físico y social, de cosmologías religiosas y tradición.179 Mucho de esto se ha perdido con el urbanismo, la movilidad y la secularización de las sociedades. En las culturas “modernas”, los recursos de seguridad son relaciones personales individualizadas, sistemas abstractos, pensamiento orientado al futuro como un modo de conectar el pasado y el presente. Estados Unidos es una peculiar mezcla de lo premoderno y lo moderno. Muchos de los atentados y daños en los tiempos pasados emanaron de la naturaleza: la existencia de enfermedades infecciosas, la inestabilidad climática, inundaciones u otros desastres naturales.180
Con la destrucción de la biodiversisad y con el crecimiento económico de brechas, estamos consiguiendo que esto regrese. El riesgo de caer de la gracia religiosa o de las maliciosas influencias mágicas era sólo un atentado en los viejos días -hoy cuando el “mercado libre” se ha convertido en el nuevo dios, siendo expuestos a pensadores críticos radicales, es frecuentemente visto como un “riesgo de caer de la gracia religiosa o de maliciosa influencia mágica”. Pensamientos alternativos y palabras son peligrosas y contagiosas… en cualquier lengua.
Pero tratando de recuperar algo de seguridad de los viejos tiempos, en nuestras modernas formas individualistas, a través del sobreconsumo y la concepción del fabricado consentimiento, también nos estamos enfrentando a algunas de las dimensiones de consecuencias del alto riesgo de la modernidad.181 Estas dimensiones son, de acuerdo con el sociólogo británico, Anthony Giddens, las siguientes:
1. Crecimiento de poder totalitario.
2. Conflictos nucleares o guerra a larga escala.
3. Decaimiento ecológico o desastre.
4. Colapso del crecimiento de mecanismos económicos.
En este trabajo me quise concentrar principalmente en dos de estos riesgos, llamados crecimiento de poder totalitario y, especialmente, decaimiento ecológico o desastre. Quise mostrar especialmente que el papel que juega la homogeneización reforzada de las culturas, las lenguas y la naturaleza es el crear estos riegos. Considero que los muchos caminos que usamos para compensar la desaparición de la seguridad no nos da mayor seguridad, sino que se suma a estos riesgos. La forma en que la guerra contra el terrorismo está siendo llevada debilita la creencia global y origina más atentados y peligros, y más terrorismo.
Actualmente no sólo tenemos todos los riesgos de la modernidad, sino que también, al mismo tiempo, estamos regresando a los riesgos de las sociedades premodernas, por ejemplo la alteración climática, inundaciones, huracanes y otros desastres. Ésos fueron en los tiempos premodernos desastres naturales, pero hoy son desastres hechos por el hombre.
A fin de adaptarse a los cambios masivos en la globalización actual, la gente necesita de adaptabilidad y ajustes que requieren creatividad. Yo resumo mis propios puntos de vista en la relación entre diversidad lingüística y cultural, biodiversidad y creatividad, usando el resumen de Colin Baker,182 capítulo 2, de la reseña a mi último libro de Baker:
La diversidad ecológica es esencial para la supervivencia planetaria a largo plazo. Todos los organismos vivos, plantas, animales, bacterias y seres humanos sobreviven y prosperan a través de un medio de compleja y delicada relación. Dañar uno de los elementos en el ecosistema resultará en consecuencias insospechadas para el sistema completo. La evolución ha sido asistida por la diversidad genética, con especies adaptándose genéticamente para sobrevivir a diferentes ambientes. La diversidad contiene el potencial para la adaptación. La uniformidad puede dañar a las especies proporcionándoles inflexibilidad e inadaptabilidad. La diversidad lingüística y la diversidad biológica son… inseparables. Los rangos de cruces de fertilización se dan menos, como las lenguas y las culturas mueren y el testimonio del conocimiento intelectual humano es disminuido.
En el lenguaje de la ecología, los ecosistemas más fuertes son aquellos que tienen más diversidad. Esto es, la diversidad está directamente relacionada con la estabilidad; la variedad es importante para sobrevivir por largo tiempo. Nuestros logros en este planeta se han debido gracias a una habilidad de adaptación a las diferentes clases de ambiente durante miles de años (tanto atmosféricos como culturales). Dicha habilidad nace de la diversidad. Así también la diversidad lingüística y cultural ensancha las oportunidades de los logros y adaptabilidad de los seres humanos.183
En el aspecto de todo lo que he descrito, debo admitir en este punto que la única forma que puedo ver para ser verdaderamente “proamericano” es criticando el gobierno estadounidense por ser antiamericano, y a mucha gente americana por mantener esta actitud antiamericana. En enero de 2002, en su discurso al Estado de la Unión, Bush habló acerca de la dignidad humana, reglas de ley, libre expresión y justicia equitativa, al mismo tiempo que su gobierno estaba trabajando duramente para privar de todo eso, por todo el mundo, no sólo haciendo que suene un poco hueco. De hecho él está traicionando no sólo a los americanos y sus valores sino la honestidad y la decencia. Necesitamos estrategias para ver a través de esta retórica.
Finalmente, unas pocas palabras acerca de ecología lingüística y cultural y de nuestra responsabilidad de arruinarlas o no. El impacto de los desarrollos positivos recientes de actuar contra el genocidio lingüístico en educación y la muerte de la diversidad lingüística está todavía por verse. Debemos aprender de la historia del crimen hacia la biodiversidad. Jared Diamond examina en el capítulo “La Era Dorada que nunca fue”, en su libro de 1992 la evidencia de la gente y las culturas antes de que nosotros hayamos arruinado completamente los prerrequisitos para reparar más allá su propia vida. La gente ha destruido su hábitat y exterminado un gran número de especies. Esto ha ocurrido en muchos lugares y ha hecho que la “supuesta pasada Era de Oro del ambientalismo parezca incrementarse míticamente”.184 Si queremos aprender de esto, y no hacer que esto pase en una base global (esto es nuestro obvio riesgo actual), mejor tomamos su aviso. Diamond proclama lo siguiente:
…pequeñas sociedades igualitarias largamente establecidas tienden a desarrollar prácticas conservacionistas, porque tienen mucho tiempo para obtener el conocimiento de su ambiente local y percibir su propio interés.
En cambio, el daño es frecuente que ocurra cuando la gente repentinamente coloniza un ambiente no familiar (como los primeros maoríes y los isleños del Este); o cuando la gente avanza a lo largo de una nueva frontera (como los primeros indios que llegaron a América), de modo que ellos sólo podían moverse más allá de la frontera cuando habían dejado dañada la región detrás de ellos; o cuando la gente adquiere una nueva tecnología con fuerza destructiva que ellos no habían tenido tiempo de reconocer (como la moderna Nueva Guinea y su devastada población de “pigeons” con armas de fuego).
El daño también se encuentra en los estrados centralizados que concentran la riqueza en las manos de gobernadores quienes son intocables con sus ambientes.185
Tengo ambos factores de Diamond resumidos y agregados en la Tabla 27, y describo la situación de hoy donde me parece que tenemos los perfectos prerrequisitos globales para arruinar nuestro planeta más allá de ser reparado.
Factores similares también han sido discutidos por otros autores.186 En términos de arruinar nuestra ecología lingüística y cultural más allá de repararla, nosotros sabemos que se están llevando a cabo procesos similares. Existen muchos análisis semejantes de paradigmas destructivos. Algunas investigaciones también han empezado la discusión tratando de identificar las lenguas relacionadas devastando procesos que son similares a la lista de factores que Diamond ha identificado.
Resumiendo entonces, el aprendizaje de nuevas lenguas debería ser aditivo más que sustractivo. Debe añadir a los repertorios lingüísticos de las personas: nuevas lenguas incluyendo lenguas francas, no deben ser aprendidas a costa de diversas lenguas maternas sino en adición a ellas. En este sentido, el asesino de las lenguas, y el inglés como el principal entre ellos, son serias amenazas en contra de la diversidad lingüística del mundo.187
Los derechos lingüísticos humanos son más necesitados que nunca. Más aún, los instrumentos de derechos humanos y las discusiones acerca de ambos y acerca de los derechos a la educación de la lengua ni siquiera han empezado a citar esas grandes preguntas en una forma coherente donde todos los tipos de ecología deberían ser discutidas dentro de un marco de trabajo económico y político integrado. Cuando los hablantes de lenguas pequeñas aprenden otras, necesariamente lenguas en adición a su lengua nativa, ellos llegan a ser multilingües, y la permanencia de la Diversidad Lingüística, necesaria para el planeta, es mantenida. Cuando las lenguas dominantes, como el inglés, son aprendidas sustractivamente, a costa de las lenguas maternas, se convierten en asesinos de lenguas.
¿Esperanza?
Tanto indígenas como miembros de minorías han comenzado el esfuerzo positivo sin considerar lo que pasa en la academia.
En todas partes del mundo ellos están tratando de actuar contra el atentado a sus lenguas. En muchos, si no en todos los casos, las iniciativas y demandas por los derechos humanos lingüísticos vienen de la gente misma, ni de los gobiernos ni aun (de externos) de organismos no gubernamentales (ONG). Todas las generaciones están involucradas, ancianos, padres, jóvenes, aun niños. En los estudios de Ian Martin en Nunavut, Canadá, una estudiante de catorce años, de secundaria escribe que ella quiere transmitir su lengua a sus hijos, pero siente que su propio control de la lengua no está firmemente estabilizado y duda que tenga mucho que transmitir. En la misma escuela iqaluit, un estudiante escribe que se siente avergonzado de no ser capaz de entender a sus abuelos y otros ancianos y se pregunta por qué la escuela no hace nada para ayudar.188
Terminaré con dos notas personales. He trabajado durante los últimos 35 años con gente saami. Los saami, también llamados lapps en lengua colonial, son personas indígenas en las partes ubicadas más al norte de Noruega, Suecia, Finlandia y Rusia. Existen no más de 35 000 personas que hablan saami, y hay diez lenguas saami. Todos menos uno están en una lista de las lenguas seriamente amenazadas.189 En noviembre del 2001 hice un viaje al lado finlandés del país saami.
La música saami yoik fue prohibida como música pagana por varios cientos de años -ahora ya se toca y se enseña otra vez. Cuando el idioma noruego y el finlandés son enseñados sustractivamente a los niños saami, la lengua, el vestido, la música, desaparecen. No quisiera vivir en un mundo donde ellos no existan. Mientras presentaba la ponencia que fue la base de este artículo, toqué un tradicional saami yoik, cantado por mi “ahijada”, Petra Birehaš Magga.
También visité el sitio de la lengua anár saami (menos de 300 hablantes). Niños de entre nueve meses y edad escolar usan el saami sólo con dos personas (una madre joven de un niño de nueve meses, el primer hablante de la lengua de anár saami por dos décadas; para los otros niños es su segunda lengua) y con los ancianos a quienes visitan mucho. Un hombre viejo me prometió que hablará anár saami sólo a su próximo nieto y se pregunta por qué él no lo ha hecho actualmente con sus anteriores nietos.
En Vuotsa donde la lengua saami (del Norte), la más grande de las diez lenguas saami, ha sido casi erradicada,190 conocí a tres jovencitas, Karen-Anni Hetta, Ellli-Marja Hetta e Inga Äärelä (nueve, once y once años respectivamente) quienes asistían a las largas reuniones que teníamos por las tardes para la revitalización. Después de las reuniones, ellas tocaron a petición mía, dos yoiks (pero solamente para mí, en el salón contiguo al salón de clase y con la puerta cerrada para que nadie más pudiera oír).
Entonces ellas empezaron a preguntarme acerca de qué podrían hacer para disfrutar sus derechos culturales (el derecho de usar vestidos saami en la escuela en la que algunos padres finlandeses recientemente llegados se oponían a ello) y cómo obtener enseñanza media saami. ¡Ellas querían saber qué derechos humanos lingüísticos y culturales tenían! Hay esperanza.
Mi ejemplo final. Muchas mujeres jóvenes, como algunas en mi familia más cercana, han dicho en los últimos 20 años que no quieren tener niños -el mundo es un lugar terrible. Pero, ¿quién carga con la responsabilidad del estado del mundo? Las decisiones son, al final, de nosotros.
Cuando decidimos cómo traer a nuestros niños, a casa y a las escuelas, también decidimos si ellos consumirán más de lo que pueden compartir de los recursos del mundo y aceptar un sobre-consumismo en sociedades occidentales MacDonalizadas, con sus inevitables contrapartes, con hambre, pobreza, bajas expectativas de vida y carencia de educación formal para la mayoría de la gente en el resto del mundo, y el ambiente arruinado y contaminado, con violencia, terror y carencia de poder para todos nosotros personas ordinarias. Tenemos una influencia decisiva sobre si nuestros niños serán egoístas, que no se preocupen del resto del mundo. Podemos influenciar sobre qué clase de políticas están deseosos de aceptar, y si ellos aceptan las desagradables mentiras y carencias de moralidad básica que la mayoría de nuestros políticos nos presentan habitualmente.
Nosotros que producimos o leemos trabajos tenemos mucha más responsabilidad que la gente ordinaria, por ejemplo en Nigeria o Nepal o India. En la mayoría de las áreas consumimos mucho más de los recursos del mundo de lo que ellos consumen, y destruimos nuestro planeta mucho más de lo que ellos lo hacen.
Nosotros tenemos una brecha de consumismo. Los países más ricos (20 por ciento de la población del mundo) contados por 86 por ciento del total del consumismo privado. El 20 por ciento más pobre contado por 1.3 por ciento del consumismo privado del mundo.
Un niño que nace hoy en un país industrializado puede acumular más consumismo y contaminación sobre su tiempo de vida que 30 a 50 niños que nacen en países en desarrollo. Cuánto más grande es su responsabilidad y la mía.
Dos estrategias: una, empezar por reducir el impacto negativo.
Otra es tener un impacto positivo esparciendo el mensaje y los mejores hábitos e ideologías a nuestros niños y nuestros estudiantes, y empezar haciendo demandas reales a los políticos. De otra forma sus bisnietos no tendrán un mundo donde vivir.
Hoy tengo una más urgente y personal razón para continuar la lucha: mi nieto, Uki Erik nació en enero del 2002. Sus padres aparentemente han decidido creer en nuestro poder de cambiar el mundo.
En la fotografía que mostré de él, tiene 14 horas de nacido, comenzando en el mundo, con solo un ojo medio abierto, como si estuviera verificando si es un lugar al que es confiable entrar. ¿Qué puedo decirle? ¿Qué podemos decirle a todos los niños que están naciendo ahora?
Ustedes decidan. Cuando su bisnieto pregunte: “¿por qué no pararon ustedes esta locura? Ustedes pudieron hacerlo!”, la única respuesta que no podemos dar es: no lo sabía. La investigación en esta área está sólo comenzando, pero debe probar ser una investigación vital para nuestro futuro. Si no queremos ser parte del atentado sino parte de la solución, ¿cómo podemos parar el desinterés Occidental y tomar responsabilidades? ¿Cómo debemos cambiar nuestra investigación, nuestra enseñanza, nuestra participación en los asuntos del mundo? ¿Cómo podemos contribuir a hacer la enseñanza aditiva y crítica, de manera que llegue a ser un factor de fortalecimiento en las vidas de los que no queremos matar las diversidades y que están preocupados acerca de la salud del ecosistema?
¿Podrían por favor ayudarme a asegurar que Uki Erik puede abrir el otro ojo confiando en que está bien hacerlo? ¿Podrían por favor ayudarme a asegurar que los yoiks saami pueden continuar siendo oídos para que el mundo sea un lugar más creativo y más diverso para él y para los niños saami que viven en él? La presentación oral fue concluida con la presentación de Petra Birehas Magga de una de sus creaciones, un yoik acerca de una mariposa. Recuerden donde hay muchas mariposas diferentes, también hay frecuentemente muchas lenguas diferentes.
Bibliografía
Adegbija, E., “Saving Threatened Languages in Africa: A Case Study of Oko”, en Joshua A. Fishman, Can Threatened Languages Be Saved? Rversing Language Shift, Revisited: A 21st Century perspective, Clevedon, UK, Multilingual Matters, 2001, pp. 284-308.
Afolayan, A., “Towards an Adequate Theory of Bilingual Education for Africa”, en James E. Alatis, (ed.), International Dimensions of Bilingual Education, Washington, D.C., Georgetown University Press, 1978, pp. 165-183.
____________, “The English Language in Nigerian Education as an Agent of Proper Multilingual and Multicultural Development”, en Journal of Multilingual and Multicultural Development, 5:1, 1984, pp. 1-22.
Aikio, Marjut, Saamelaiset kielenvaihdon kierteessä. Kielisosiologinen tutkimus viiden saamelaiskylän kielenvaihdosta 1910-1980 (The Saami in the screw of language shift. A sociolinguistic study of language shift in five Saami villages 1910-1980), Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1988.
Aikio-Puoskari, Ulla, “Saamen kielen ja saamenkielinen opetus Pohjoismaissa. Tutkimus saamelaisten kielellisistä ihmisoikeuksista Pohjoismaiden kouluissa” (Teaching of and through the medium of Saami in the Nordic countries. A study of the linguistic human rights of the Saami in Nordic schools), en Juridica Lapponica, 25, Rovaniemi, Lapin yliopisto, 2000, p. 326.
Aikio-Puoskari, Ulla y Merja Pentikäinen, “The language rights of the indigenous Saami in Finland under domestic and international law”, en Juridica Lapponica, 26, Rovaniemi, University of Lapland, 2001, p. 243.
Alexander, Neville, Language Policy and National Unity in South Africa/Azania, Cape Town, Buchu Books, 1989.
____________, “South Africa: Harmonising Nguni and Sotho”, en Nick Crawhall, (ed.), Democratically Speaking: International Perspectives on Language Planning, Cape Town, National Language Project, 1992.
____________, “Models of multilingual schooling for a democratic South Africa”, en Kathleen Heugh, Amanda Siegrühn y Peter Plüddemann (eds.), Multilingual Education for South Africa, Johannesburg, Heinemann, 1995a, pp. 79-82.
____________, “Multilingualism for empowerment”, en Kathleen Heugh, et al., 1995b, pp. 37-41.
____________, “Language policy and planning in South Africa: some insights”, en Robert Phillipson (ed.), Rights to language, Equity, power and education, Manwah, NJ, Lawrence Erlbaum Associates, 2000, pp. 170-173.
Annamalai, E., “Bilingualism through schooling in India”, en Anvita Abbi, (ed.), Studies in bilingualism, Delhi, Bahri Publications, 1986.
____________, “Planning for Language Survival”, New Language Planning, News-letter, 8:1, 1993, pp. 1-2.
____________, Multilingual development: Indian experience, Paper at the UNESCO-OAU conference, Addis Abeba, 21-25 November 1994, The definition of strategies for the promotion of African languages in a multilingual environment, 1994.
____________, “Multilingualism for all – an Indian perspective”, en Tove Skutnabb-Kangas (ed.), Multilingualism for All, Lisse, Swets & Zeitlinges Amsterdam, 1995, pp. 215-220.
____________, “Language choice in education: conflict resolution in Indian courts”, en Phil Benson, Peter Grundy y Tove Skutnabb Kangas (eds.), “Language rights. Special volume”, en Language Sciences, 20:1, 1998, pp. 29-43.
____________, Managing Multilingualism in India, New Delhi, Sage, 2001.
Annamalai, E. y V. Gnanasundaram, “Andamanese: Biological Challenges for Language Reversal”, en Joshua A. Fishman (ed.), Can Threatened Languages Be Saved? Reversing Language Shift, Revisited: A 21st Century perspective, Clevedon, UK, Multilingual Matters, 2001, pp. 309-322.
Baker, Colin, Book Review of Tove Skutnabb-Kangas. Linguistic Genocide in Education – or Worldwide Diversity and Human Rights?, London, Erlbaum, 2000, xxxiii+785 pp. Journal of Sociolinguistics, 5:2, May 2001, pp. 279-283.
Bamgbose, Ayo, Language and the nation. The language question in Sub-Saharan Africa, Edinburgh, Edinburgh University Press, 1991.
Barlow, Maude y Heather-Jane Robertson, “Homogenization of education”, en Mander, Jerry y Edward Goldsmith (eds.), The case against the global economy and for a turn toward the local, San Francisco, Sierra Club, 1996, pp. 60-70.
Baugh, John, “Educational Malpractice and the Miseducation of Language Minority Students”, en Joan Kelly Hall y William G. Eggiton (eds.), The Sociopolitics of English Language Teaching, Clevedon, Multilingual Matters, 2000, pp. 104-116.
Benson, Phil, Peter Grundy y Tove Skutnabb-Kangas (eds.), “Language rights. Special volume”, en Language Sciences, 20:1, 1998.
Bourdieu, Pierre, Language & Symbolic Power, (edited and introduced by John B.Thompson), Cambridge, Polity Press, 1992.
____________, Contrefeux 2. Pour un mouvement social européen, Paris, Raisons d’agir, 2001.
Branson, Jan y Don Miller, “Nationalism and the linguistic rights of Deaf communities: Linguistic imperialism and the recognition and development of sign languages”, en Journal of Sociolinguistics, 2:1, 1998, pp. 3-34.
____________, “Maintaining, developing and sharing the knowledge and potential embedded in all our languages and cultures: on linguists as agents of epistemic violence”, en Robert Phillipson (ed.), Rigths to language. Equity, power and education, Manwah, NJ, Lawrence Erlbaum Associates, 2000, pp. 28-32.
Brock-Utne, Birgit, Whose Education for All? Recolonizing the African Mind?, New York, Garland, 1999.
Capotorti, Francesco, Study of the Rights of Persons Belonging to Ethnic, Religious and Linguistic Minorities, New York, United Nations, 1979.
Cavalli-Sforza, Luigi-Luca, Genes, Peoples and Languages, London, Pengüin, 2001.
Canadian Association of Physicians for the Environment, Ecosystem Health and Human Health, Downloaded from http://www.cape.ca/about.html, 20 February 2002.
Christie, Jean y Pat Mooney, “Rural societies and the logic of generosity”, en Darrell A. Posey (ed.), Cultural and Spiritual Values of Biodiversity, New York, UNEP (United Nations Environmental Programme) y Leiden, Intermediate Technologies, Leiden University, 1999.
Crystal, David, The Cambridge Encyclopedia of Language, 2nd edition, Cambridge, Cambridge University Press, [1987; 1995], 1997.
Cummins, Jim, Negotiating Identities: Education for Empowerment in a Diverse Society, Ontario, California, California Association for Bilingual Education, 1996.
____________, Language, Power, and Pedagogy: Bilingual Children in the Crossfire, Clevedon, UK, Multilingual Matters, 2000.
Deiss, Joseph, “Human rights and prisoners of war. The Geneva conventions must be applied in full”, en International Herald Tribune, April 18, 2002, p. 9.
Desai, Zubeida, “The evolution of a post-apartheid language policy in South Africa: an on-going site of struggle”, en European Journal of Intercultural Studies, 5:3, 1995, pp. 18-25.
____________, “Enabling policies, disabling practices”, Paper presented at the Tenth World Congress of Comparative Education Societies, Cape Town, 16 July 1998, manuscrito.
____________, “Mother tongue education: the key to African language development? A conversation with an imagined South African audience”, en Robert Phillipson (ed.), Rights to language Equity, power and education, Mahwah, NJ, Lawrence Erlbaum Associates, 2000, pp. 174-178.
____________, “Multilingualism in South Africa with Particular Reference to the role of African languages in Education”, en International Review of Education, 47: 3-4, 2001, pp. 323-339.
Diamond, Jared, The Rise and Fall of the Third Chimpanzee, London, Vintage, 1992.
EUD Update, 4: 10, March 2001. Special Edition: Update on The Status of Sign languages in the European Union (available from the European Union of the Deaf, eud@planetinternet.be; see also http://www. eudnet.org/).
Fishman, Joshua A., Reversing Language Shift. Theoretical and Empirical Foundations of Assistance to Threatened Language, Clevedon/Philadelphia, Multilingual Matters, 1991.
____________, “On the limits of ethnolinguistic democracy”, en Tove Skutnabb-Kangas y Robert Phillipson, 1994, pp. 49-61.
Fishman, Joshua, A. (ed.), Can Threatened Languages Be Saved? Reversing Language Shift, Revisited: A 21st Century perspective, Clevedon, UK, Multilingual Matters, 2001.
Fishman, Joshua A. y Gella Fishman Schweid, “Rethinking language defence”, en Robert Phillipson, (ed.), Rights to language. Equity, power and education, Mahwah, NJ & London, Lawrence Erlbaum Associates, 2000, pp. 23-27.
Galtung, Johan, Peace by Peaceful Means. Peace and Conflict, Development and Civilization, Oslo, International Peace Research Institute & London/Thousand Oaks/New Delhi, Sage, 1996.
García, Ofelia, “Spanish language loss as a determinant of income among Latinos in the United States: Implications for language policy in schools”, en Tollefson, James W. (ed.), Power and Inequality in Language Education, Cambridge, Cambridge University Press, 1995, pp. 142-160.
García, Ofelia y Ricardo Otheguy, “The value of speaking a LOTE [Language Other Than English] in U. S. Business”, en Annals of the American Academy of Political and Social Science, 532, March, 1994, pp. 99-122.
Giddens, Anthony, The Consequences of Modernity, Stanford, CA, Stanford University Press, 1990.
Golub, Philip S., “American Caesar”, en Le Monde Diplomatic, English edition, January 2002, pp. 6-7.
Graddol, David, The Future of English? A guide to forecasting the popularity of the English language in the 21st century, London, British Council, 1997.
Graddol, David y Ulrike H. Meinhof (eds.), English in a changing world. AILA Review, 13, Oxford, The English Book Centre, 1999.
Grin, François, “The economics of foreign language competence: a research project of the Swiss National Science Foundation”, en Journal of Multilingual and Multicultural Development, 16:3, 1995a, pp. 227-231.
____________, “La valeur des compétences linguistiques: vers une perspective économique”, en Babylonia, 2, 1995b, pp. 59-65.
____________, “Valeur privée de la pluralité linguistique”, en Cahier, 96.04, Département d’économie politique, Genève, Université de Genève, 1996a.
____________, “Economic approaches to language and language planning: an introduction”, en International Journal of the Sociology of Language, 121, 1996b, pp. 1-16.
____________, “Amémagement linguistique: du bon usage des concepts d’offre et de demande (Language planning: on the proper use of the concepts of supply and demand)”, en Norman Labrie, (ed.), Etudes récentes en linguistique de contact (Recent studies in contact linguistics), Bonn, Dümmler, 1997, pp. 117-134.
____________, “Market forces, language spread and linguistic diversity”, en Miklós Kontra, Robert Phillipson, Tove Skutrabb-Kangas y Tibor Varady (eds.), Language: a Right and a Resource. Approaching Linguistic Human Rights, Budapest, Central European University Press, 1999, pp. 169-186.
Grin, François y François Vaillancourt, (2000), “On the financing of language policies and distributive justice”, en Robert Phillipson (ed.), Right to Language. Equity, power and education, Muhwah, NJ, Lawrence Erlbaum Associates, 2000, pp. 102-110.
Grosjean, François, “The Right of the Deaf Child to Grow Up Bilingual”, en Sign Language Studies, 1:2, Winter 2001, pp. 110-114.
Gunnemark, Erik V., Countries, Peoples and their Languages. The Geolinguistic Handbook, Gothenburg, Geolingua, 1991.
“The Hague Recommendations Regarding the Education Rights of Minorities”, en International Journal on Minority and Group Rights. Special Issue on the Education Rights of National Minorities, 4:2, 1996/1997.
Hansegård, Nils-Erik, “Recent Finnish loanwords in Jukkasjärvi Lappish”, en Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Uralica et Altaica Upsaliensia, 3, Uppsala, 1967.
Harmon, David, “The Status of the World’s languages as reported in the Ethnologue”, en Southwest Journal of Linguistics, 1995, 14:1-2, pp. 1-28.
Harmon, David, In Light of Our Differences: How Diversity in Nature and Culture Makes Us Human, Washington, D.C., The Smithsonian Institute Press, en prensa.
Helander, Elina, “Om trespråkighet – en undersökning av språkvalet hos samerna i Övre Soppero (Trilingualism. A Study of Language Choice among Saamis in Övre Soppero)”, en Umeå: Acta Universitatis Umensis, Umeå Studies in the Humanities, 67, 1984.
Heugh, Kathleen, “From unequal education to the real thing”, en Kathleen Heugh et al. (eds), Multilingual Education for South Africa, Johannesburg, Heinemann, 1995a, pp. 42-51.
____________, “The multilingual school: modified dual medium”, en Kathleen Heugh et al. (eds.), Multilingual Education for South Africa, Johannesburg, Heinemann, 1995b, pp. 79-82.
____________, “Disabling and Enabling: Implications for language policy trends in South Africa”, en Rajend Mesthrie, (ed.), Language and Social History: Studies in South African Sociolinguistics, Cape Town, David Philip, 1995c, pp. 329-350.
____________, “Giving good weight to multilingualism in South Africa”, en Robert Phillipson (ed.), Rights to Language. Equity, Power and Education, Mahwah, NJ, Lawrence Erlbaum Associates, 2000a, pp. 234-238.
____________, “The Case against Bilingual and Multilingual Education in South Africa”, Cape Town, University of Cape Town, PRAESA Occasional Papers, 6, 2000b.
Heugh, Kathleen, Amanda Siegrühn y Peter Plüddemann (eds.), Multilingual Education for South Africa, Johannesburg, Heinemann, 1995.
Heywood, V.H. (ed.), Global Biodiversity Assessment, Cambridge & New York, Cambridge University Press & UNEP, 1995.
Hinton, Leanne y Ken Hale (eds.), The Green Book of Language Revitalization in Practice, San Diego, Academic Press, 2001.
Huss, Leena, “Reversing Language Shift in the Far North. Linguistic Revitalization in Scandinavia and Finland”, en Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Uralica Upsaliensia, 31, Uppsala, Uppsala University, 1999.
Huss, Leena, Antoinette Camilleri y Kendall King (eds.), “Transcending Monolingualism: Linguistic Revitalisation in Education. Series Multilingualism and linguistic diversity”, Lisse, Swets & Zeitlinger, en prensa.
Janulf, Pirjo, “Kommer finskan i Sverige att fortleva? En studie av språkkunskaper och språkanvändning hos andragenerationens sverigefinnar i Botkyrka och hos finlandssvenskar i Åbo”. (Will Finnish survive in Sweden? A study of language skills and language use among second generation Sweden Finns in Botkyrka, Sweden, and Finland Swedes in Åbo, Finland), en Acta Universitatis Stockholmiensis, Studia Fennica Stockholmiensia, 7, Stockholm, Almqvist & Wiksell International, 1998.
Jokinen, Markku, “The linguistic human rights of Sign language users”, en Robert Phillipson (ed.), Rights to Language. Equity, Power and Education, Mahwah, NJ, Lawrence Erlbaum Associates, 2000, pp. 203-213.
Kamwangamalu, Nkonko M., “Multilingualism and Education Policy in Post-Apartheid South Africa”, en Language Problems & Language Planning, 21:3, 1997, pp. 234-253.
Kempf, Hervé, “Is US power a force for good in world?”, en Guardian Weekly, January 17-23, 2002, p. 29.
Klaus, David, “The use of indigenous languages in early basic education in Papua New Guinea: a model for elsewhere?”, en Language and Education, en prensa.
Klein, Horst G. y Tilbert D. Stegmann, “EuroComRom – Die sieben Siebe: Romanische Sprachen sofort lesen können”, en Aachen: Shaker Verlag, 3, korrigierte Auflage, 2000.
Klein, Naomi, “America is not a hamburger. President Bush’s attempts to rebrand the United States are doomed”, en Guardian Weekly, March 21-27, 2002, p. 11.
Kontra, Miklós, “British Aid for Hungarian Deaf Education from a Linguistic Human Rights Point of View. Alkalmazott Nyelvtudomány”, en Hungarian Journal of Applied Linguistics, 1:2, 2001, pp. 63-68.
Kontra, Miklós, Robert Phillipson, Tove Skutnabb-Kangas y Tibor Várady, (eds.), Language: a Right and a Resource. Approaching Linguistic Human Rights, Budapest, Central European University Press, 1999.
Korten, David C., “The failures of Bretton Woods”, en Jerry Mander y Edward Goldsmith (eds.), The case against the global economy and for a turn toward the local, San Francisco, Sierra Club, 1996a, pp. 20-30.
Krausneker, Verena, “Sign Languages in the Minority Languages Policy of the European Union”, MA-thesis, September 1998, Vienna, University of Vienna, 1998.
Kouritzin, Sandra, Face[t]s of first language loss, Mahwah, NJ, Lawrence Erlbaum Associates, 1999.
Krauss, Michael, “The world’s languages in crisis”, en Language, 68:1, 1992, pp. 4-10.
____________, “Paper at a conference of the American Association for the Advancement of Science”, en The Philadelphia Inquirer, 19.2, 1995, p. A15.
Krauthammer, Charles, “Unilateralism is the key to our success”, en Guardian Weekly, December 20-26, 2001, p. 22.
Lane, Harlan, The Mask of Benevolence: Disabling the Deaf Community, New York, Alfred Knopf, 1992.
Lang, Kevin, “Language and economists theories of discrimination”, en International Journal of the Sociology of Language, 103, 1993, pp. 165-183.
Lee, T. y D. McLaughlin, “Reversing Navajo Language Shift, Revisited”, en Joshua Fishman (ed.), Can Threatened Languages Be Saved? Reversing Language Shift, Revisited: A 21st Century perspective, Clevedon, UK, Multilingual Matters, 2001, pp. 23-43.
Lehman, Karen y Al Krebs, “Control of the World’s Food Supply”, en Jerry Mander y Edward Goldsmith (eds.), The case against the global economy and for a turn toward the local, San Francisco, Sierra Club, 1996, pp. 122-130.
Lipka, Jerry, Gerald W. Mohatt y Ciulistet Group, Transforming the Culture of Schools. Yup’ik Eskimo Examples, Mahwah, NJ & London, Lawrence Erlbaum Associates, 1998.
Lowell, Anne y Brian Devlin, “Miscommunication between Aboriginal Students and their Non-Aboriginal Teachers in a Bilingual School”, en Stephen May, (ed.), Indigenous community based education, Clevedon, UK, Multilingual Matters, Also available as vol. 11, núm. 3 of the journal Language, Culture and Curriculum, 1999, pp. 137-159.
Mackey, William F., Review of Phillip Baker & John Eversley (eds.), Multilingual Capital: The Languages of London’s School-children and Their Relevance for Economic, Social and Educational Policies, en Journal of Multilingual and Multicultural Development, London, Battlebridge Publications, 22:5, 2001, pp. 438-439.
Maffi, Luisa, “A Linguistic Analysis of Tzeltal Maya Ethno-symptomatology”, Ph.D. dissertation, Berkeley, University of California, 1994.
Maffi, Luisa, “Linguistic and biological diversity: the inextricable link”, en Robert Phillipson (ed.), 2000a, pp. 17-22.
Maffi, Luisa, “Language preservation vs. language maintenance and revitalization: assessing concepts, approaches, and implications for language sciences”, en International Journal of the Sociology of Languages, 142, 2000b, pp. 175-190.
Maffi, Luisa, “Introduction”, en Luisa Maffi, (ed.), On Biocultural Diversity. Linking Language, Knowledge and the Environment, Washington, D.C., The Smithsonian Institute Press, 2001, pp. 1-50.
Maffi, Luisa (ed.), On Biocultural Diversity. Linking Language, Knowledge and the Environment, Washington, D.C., The Smithsonian Institute Press, 2001.
Maffi, Luisa, Tove Skutnabb-Kangas y Jonah Andrianarivo, “Linguistic diversity”, en Darrell A. Posey (ed.), Cultural and Spiritual Valves of Biodiversity, New York, UNEP (United Nations Environmental Programme) & Leiden, Intermediate Technologies, Leiden University), 1999, pp. 19-57.
Maffi, Luisa, Tove Skutnabb-Kangas y David Harmon, “Sharing a World of Difference: The Earth’s Linguistic, Cultural and Biological Diversity”, An educational booklet prepared in coordination with the Education Sector of UNESCO, Terralingua & WWF (World Wide Fund of Nature), Paris, UNESCO, en prensa.
Mander, Jerry y Edward Goldsmith, (eds.), The case against the global economy and for a turn toward the local, San Francisco, Sierra Club, 1996.
Martin, David S., “The English-Only Movement and Sign Language for Deaf learners: An Instructive Parallel”, en Sign Language Studies, 1:2, Winter 2001, pp. 115-124.
Martin, Ian, Aajjiqatigiingniq. Language of Instruction Research Paper. A Report to the Government of Nunavut, Department of Education, Iqaluit, Nunavut, Canada, 2000a, manuscrito.imartin@glendon. yorku.ca.
____________, Sources and Issues: a backgrounder to the Discussion Paper on Language of Instruction in Nunavut Schools, Department of Education, Nunavut, 2000b, manuscrito.imartin@glendon.yorku.ca.
Martinet, André, “Preface”, en Uriel Weinreich, Languages in contact. Findings and problems, Fifth printing, The Hague, Mouton & Co. [1953], 1967, vii-ix.
May, Stephen, “Language and Education Rights for Indigenous Peoples”, en Stephen May, (ed.), Indigenous community based education, Clevedon, UK, Multilingual Matters, Also available as vol. 11, núm. 3 of the journal Language, Culture and Curriculum, 1999.
____________, Language and minority rights: ethnicity, nationalism, and the politics of language, Harlow, Essex, England & New York, Longman, 2001.
May, Stephen (ed.), Indigenous community-based education, Multilingual Matters, Clevedon, UK, Also available as vol. 11, núm. 3 of the journal Language, Culture and Curriculum, 1999.
Mazrui, Alamin M., “The World Bank, the language question and the future of African education”, en Race and Class, 38:3, 1997, pp. 35-48.
Meillet, A., Les langues dans l’Europe nouvelle, Paris, Payot, [1918], 1918.
Monbiot, George, Captive state. The corporate takeover of Britain, London, Macmillan, 2000.
____________, “The Taliban of the West?”, en Guardian Weekly, January 3-9, 2002, p. 11.
Mühlhäusler, Peter, Linguistic ecology. Language change and linguistic imperialism in the Pacific region, London, Routledge, 1996.
Nabhan, Gary P. (2001), “Cultural perceptions of ecological interactions: an ‘endangered people’s’ contribution to the conservation of biological and linguistic diversity”, en Luisa Maffy (ed.), On Biocultural Diversity. Linking Language, Knowledge and the Environment, Washington, D. C., The Smithsonian Institute Press, 2001, pp. 145-156.
Nagai, Yasuko y Ronah Lister, “What is our culture? What is our language? Dialogue towards the maintenance of indigenous Culture and Language in Papua New Guinea, Language and Education”, en prensa.
Ogden, C.K., The System of Basic English, New York, Harcourt, Brace, 1934.
Pattanayak, D.P., “Educational use of the mother tongue”, en Bernard Spolsky, (ed.), Language and education in multilingual settings, Clevedon, Multilingual Matters, 1986, pp. 5-15.
____________, Language, Education and Culture, Mysore, Central Institute of Indian Languages, 1991.
____________, “Monolingual myopia and the petals of the Indian lotus: do many languages divide or unite a nation?”, en Tove Skutnabb-Kangas y Jim Cummins (eds.), Minority Education: from shame to struggle, Clevedon, Multilingual Matters, 1998, pp. 379-389.
Phillipson, Robert, Linguistic imperialism, Oxford, Oxford University Press, 1992.
____________, “Review of Claude Piron ‘Le défi des langues: du gâchis au bon sens’ (The languages challenge: from waste to common sense)”, en Language in Society, 26:1, 1997, pp. 143-147.
____________, “Globalizing English: are linguistic human rights an alternative to linguistic imperialism?”, en Benson, Phil, Peter Grundy y Tove Skutnabb Kangas (eds.), “Language rights. Special volume”, en Language Sciences, 20, 1998, pp. 101-112.
____________, “English-Only Europe? Language Policy Challenges”, London, Routledge, en prensa.
Phillipson, Robert (ed.), Rights to Language. Equity, Power and Education, Mahwah, NJ, Lawrence Erlbaum Associates, 2000.
Phillipson, Robert y Tove Skutnabb-Kangas, “English-Panacea or Pandemic?”, en Ulrich Ammon, Klaus J. Mattheier y Peter Nelde, (eds.), en Sociolinguistica, 8, in English only? in Europa/in Europe/en Europe, 1994, pp. 73-87.
Phillipson, Robert y Tove Skutnabb-Kangas, “Linguistic rights and wrongs”, en Applied Linguistics, 16:4, 1995, pp. 483-504.
Phillipson, Robert y Tove Skutnabb-Kangas, “English Only Worldwide, or Language Ecology”, TESOL Quarterly, Ricento, Thomas & Hornberger, Nancy (eds.). Special-Topic Issue: Language Planning and Policy, 1996, pp. 429-452.
Phillipson, Robert y Tove Skutnabb-Kangas, “Linguistic human rights and English in Europe. World Englishes”, Special issue, English in Europe, 16:1, 1997, Marc G.Deneire y Michaël Goethals, (eds.), pp. 27-43.
Phillipson, Robert y Tove Skutnabb-Kangas, “Englishisation: one dimension of globalisation”, en David Graddol y Ulrike H. Meinhof (eds.), English in a changing world. AILA Review, 13, Oxford, The English Book Centre, 1999, pp. 19-36.
Pilger, John, Hidden Agendas, London, Vintage, 1998.
Piron, Claude, Le défi des langues: du gâchis au bon sens, Paris, L’Harmattan, 1994.
Piron, Claude, “Une solution á étudier: l’Espéranto”, en Léger (ed.), 1996, pp. 631-657.
Platt McGinn, Anne, “Detoxifying Terrorism. Comment”, en News from the Worldwatch Institute, Washington, November 19, 2001.
Posey, Darrell, “Conclusion of Darrell Posey’s ‘Biological and Cultural Diversity – the Inextricable Linked by Language and Politics'”, en Newsletter of the Foundation for Endangered Languages, 4, Iatiku, 1997, pp. 7-8.
Posey, Darrell A. (ed.), Cultural and Spiritual Valves of Biodiversity, New York, UNEP (United Nations Environmental Programme) & Leiden, Intermediate Technologies, Leiden University, 1999.
Prah, Kwesi Kwaa, Mother Tongue for Scientific and Technological Development in Africa, Bonn, Zentralstelle für Erziehung, Wissenschaft und Dokumentation (ZED) (German Foundation for International Development, Education, Science and Documentation Centre), 1995a.
____________, African Languages for the Mass Education of Africans, Bonn, Zentralstelle für Erziehung, Wissenschaft und Dokumentation (ZED) (German Foundation for International Development, Education, Science and Documentation Centre), 1995b.
Price, Glanville, The Languages of Britain, London, Edward Arnold, 1984.
Price, Glanville (ed.), Encyclopedia of the languages of Europe, London, Blackwell, 2000.
Punchi, Lakshman, “Resistance towards the Language of Globalisation – the Case of Sri Lanka”, en International Review of Education, 47: 3-4, 2001, pp. 361-378.
Rahman, Tariq, Language and Politics in Pakistan, Karachi, Oxford University Press [Paperback reprint, 1998 and 2000], 1996.
____________, Language, Education and Culture, Karachi, Oxford University Press [Paperback reprint, 2000], 1999.
____________, Unpleasant Essays: Education and Politics in Pakistan, Lahore, Vanguard Books, 2000.
____________, Language, Ideology and Power, Karachi, Oxford University Press, 2002.
Ramonet, Ignacio, “Farewell liberties”, en Le Monde Diplomatique, English edition, January 2002, p. 1.
Rana, B.K., “Revitalizing Kusunda language in the Himalayas”, Paper presented to the symposium Linguistic Perspectives on Endangered languages, organised by the Linguistic Association of Finland, University of Helsinki, August 29-September 1, 2001, bk_rana@bhargav. wlink. com.np
Rassool, Naz, “Postmodernity, cultural pluralism and the nation-state: problems of language rights, human rights, identity and power”, en Benson, Phil, Peter Grundy y Tove Skutnabb Kangas (eds.), “Language rights. Special volume”, en Language Sciences, 20, 1998, pp. 89-99.
____________, Literacy for Sustainable Development in the Age of Information, Clevedon, UK, Multilingual Matters, 1999.
Reagan, Timothy G. y Terry A. Osborn, The Foreign Language Educator in Society: Toward a Critical Pedagogy, Mahwah, New Jersey & London, Lawrence Erlbaum, 2002.
Rosas, Allan, “The right to development”, en Asbjørn Eide, Catarina Krause y Allan Rosas (eds.), Economic, Social and Cultural Rights. A Textbook, Dordrecht, Boston & London, Martinus Nijhoff Publishers, 1995, pp. 247-255.
Rosen, Robert, Patricia Digh, Marshall Singer y Carl Phillips, Global Literacies. Lessons on Business Leadership and National Cultures. A landmark study of CEOs from 28 countries, New York, Simon & Schuster, 2000.
Rothenberger, Alexandra (compiler), Bibliography on the OSCE High Commissioner on National Minorities: Documents, Speeches and Related Publications, The Hague, The Foundation on Inter-Ethnic Relations, 1997.
Sachs, Wolfgang (ed.), Development Dictionary. A Guide to Knowledge as Power, London, Zed Books, 1992.
Safire, William, “Seizing dictatorial power”, en New York Times, 15th November 2001.
Skeggs, Beverly, Debating on Class, Gender, Race and Sexuality, Keynote paper at NERA’s 30th Congress, Education and Cultural Diversities, Tallinn, Estonia, 7-9, March 2002.
Skutnabb-Kangas, Tove, “The colonial legacy in educational language planning in Scandinavia from migrant labour to a national ethnic minority?”, en International Journal of the Sociology of Language, vol. 118, Special Issue, Language Planning and Political Theory, Dua, Hans (ed.), 1996a, pp. 81-106.
____________, “Educational language choice-multilingual diversity or monolingual reductionism?”, en Marlis Hellinger y Ulrich Ammon (eds.), Contrastive Sociolinguistics, Berlin & New York, Mouton de Gruyter, 1996b, pp. 175-204.
____________, “Linguistic diversity, human rights and the ‘free’ market”, en Miklós Kontra, Robert Phillipson, Tove Skutnabb-Kangas y Tibor Várady (eds), Language: a Right and a Resource. Approaching Linguistic Human Rights, Budapest, Central European University Press, 1999, pp. 187-222.
____________, Linguistic genocide in education or worldwide diversity and human rights?, Mahwah, New Jersey & London, Lawrence Erlbaum Associates, 2000a.
____________, “Language rights: problems and challenges in recent human rights instruments” (in Japanese), en Miura Nobutaka and Keisuke, Kasuya (eds.), Les impérialismes linguistiques/ Linguistic imperialism (in Japanese), Tokyo, Fujiwara-Shoten Publishers, 2000b, pp. 293-314.
____________, “Sprache und Menschenrechte (Language and Human Rights)”, en Das Zeichen, Zeitschrift für Sprache und Kultur Gehörloser, März Nr. 59, 2002, pp. 52-63.
æ
____________, “Review or emotional reaction? A rejoinder. Applied Linguistics”, en prensa.
____________, “Linguistic diversity and biodiversity: the threat from killer languages”, Plenary paper at GNEL/MAVEN conference The Cultural Politics of English as a World Language, 6-9 June 2001, Freiburg, Germany, en press in conference publication, Christian Mair (ed.), en prensa.
____________, “Revitalisation of indigenous languages in education: contextualising the Papua New Guinea experience. Language and Education”, en prensa.
Skutnabb-Kangas, Tove (ed.), Multilingualism for All, Lisse, Swets & Zeitlinger Amsterdam, 1995.
Skutnabb-Kangas, Tove y David Harmon, “Linguistic Diversity”, en Language Policy, 1:2, en prensa.
Skutnabb-Kangas, Tove y Robert Phillipson, “Linguistic human rights, past and present”, en Skutnabb-Kangas, Tove y Robert Phillipson (eds., in collaboration with Mart Rannut), Linguistic Human Rights. Overcoming Linguistic Discrimination. Contributions to the Sociology of Language, 67, Berlin/New York, Mounton de Gruyter, 1994, pp. 71-110.
Skutnabb-Kangas, Tove y Robert Phillipson, “Linguistic Human Rights and Development”, en Cees J. Hamelink, (ed.), Ethics and Development. On making moral choices in development cooperation, Kampen, The Netherlands, Kok. S., 1997, pp. 56-69.
Skutnabb-Kangas, Tove y Robert Phillipson, “Linguistic human rights”, en Cees J. Hamelink, (ed.), Gazette. The International Journal for Communication Studies. Special volume, Human Rights, 60:1, 1998a, pp. 27-46.
Skutnabb-Kangas, Tove y Jim Cummins (eds.), Minority Education: from shame to struggle, Clevedon, Multilingual Matters, 1998.
Skutnabb-Kangas, Tove y Robert Phillipson (eds., in collaboration with Mart Rannut), Linguistic Human Rights. Overcoming Linguistic Discrimination. Contributions to the Sociology of Language, 67, Berlin/New York, Mouton de Gruyter, 1994.
Spring, Joel, Education and the Rise of the Global Economy, Mahwah, NJ, Lawrence Erlbaum, 1998.
Stairs, Arlene, “Beyond cultural inclusion. An Inuit example of indigenous education development”, en Tove Skutnabb-Kangas y Jim Cummins The State of World Population, Fondo de Población de Naciones Unidas, septiembre 2001. (eds.), Minority Education: from Shame to strugle, Clevedon, Multilingual Matters, 1998, pp. 308-327.
The State of World Population, 2001, Fondo de Población de Naciones Unidas, septiembre 2001.
Thrupp, Lori Ann, “Linking biodiversity and agriculture: sustainable food security”, en Darrell A. Posey, (ed.), Cultural and Spiritual Valves of Biodiversity, New York, UNEP (United Nations Environmental Programme) & Leiden, Intermediate Technologies, Leiden University, 1999, pp. 316-320.
Thornberry, Patrick, “Minority Rights”, en Academy of European Law (ed.), Collected Courses of the Academy of European Law, vol. VI, Book 2, The Netherlands, Kluwer Law International, 1997, pp. 307-390.
Tomaševski, Katarina, “International prospects for the future of the welfare state”, en Reconceptualizing the welfare state, Copenhagen, The Danish Centre for Human Rights. S., 1996, pp. 100-117.
____________, Removing obstacles in the way of the right to education. Right to Education Primers 1, Lund, Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law & Stockholm, SIDA (Swedish International Development Cooperation Agency), 2001a.
____________, Free and compulsory education for all children: the gap between promise and performance. Right to Education Primers 2, Lund, Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law & Stockholm, SIDA, 2001b.
____________, Human Rights obligations: making education available, accessible, acceptable and adaptable. Right to Education Primers 3, Lund, Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law & Stockholm, SIDA, 2001c.
____________, Human rights in education as prerequisite for human rights education. Right to Education Primers 4, Lund, Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law & Stockholm, SIDA, 2001d.
____________, Is the World Bank moving towards the right to Education? Right to Education Primers 5, Lund, Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law & Stockholm, SIDA, 2001e.
____________, Annual Report of the Special Rapporteur on the right to education, Katarina Toma¼sevski, submitted to the Economic and Social Council, Commission on Human Rights, resolution 2001/29, Economic and Social Council, Commission on Human Rights, Fifty-eight session Item 10 on the provisional agenda Economic, Social and Cultural Rights, E/CN.4/2002/60, 2002a.
____________, Report submitted by Katarina Toma¼sevski, Special Rapporteur on the right to education Mission to the United States of America, 24 September – 10 October 2001, Economic and Social Council, Commission on Human Rights, Fifty-eight session Item 10 on the provisional agenda Economic, Social and Cultural Rights, E/CN.4/2002/60/Add. 1 Advanced Copy, 2002b.
____________, “Human Rights and Sanctions”, Paper for UNESCO Programme Europa Mundi Conference, Intercultural Dialogue on Democracy and Human Rights, Santiago di Compostela, 29, June-2, July 2000, en prensa.
UNESCO, Human Rights. Major International Instruments, Status as at 31 May 2000. Prepared by Symonides, Janusz & Volodin, Vladimir, Paris, Unesco, Division of Human Rights, Democracy and Peace.
Van der Stoel, Max, “Introduction to the Seminar. International Journal on Minority and Group Rights”, Special Issue on the Education Rights of National Minorities 4:2, 1996/1997, pp. 153-155.
____________, Report on the Linguistic Rights of Persons Belonging to National Minorities in the OSCE area. + Annex. Replies from OSCE Participating States, The Hague, OSCE High Commissioner on National Minorities, 1999.
Vanting Christiansen, Pia, Flersprogethed, Mehrsprachigkeit, multilingualism -sprogpolitik i EU. Europæisk/Engelsk/Elite/Etnisk/Esperanto Union? Integreret Speciale (engelsk/tysk), Roskilde, Roskilde Universitetscenter, 2002.
Varennes, Fernand de, Language, Minorities and Human Rights, The Hague, Boston, London, Martinus Nijhoff, 1996.
Vogel, Joseph Henry, “The Convention on Biological Diversity and Equitable Benefitsharing: an economic analysis”, en Darrell A. Posey, (ed.), Cultural and Spiritual Valves of Biodiversity, New York, UNEP (United Nations Environment Programme) & Leiden, Intermediate Technologies, Leiden University, 1999, pp. 530-531.
Warsame, Ali. A., “How a Strong Government Backed an African language: The Lesson of Somalia”, en International Review of Education, 47: 3-4, 2001, pp. 341-360.
Wilcox, Bruce A., How are we managing? “Ecosystem Health in Practice. Emerging Applications in Environment and Human Health”, (forthcoming).
Williams, Edward, “Investigating bilingual literacy: Evidence from Malawi and Zambia”, Education Research, London, Department For International Development, 1998.
Wong Fillmore, Lily, “When Learning a Second Language Means Losing the First”, en Early Childhood Research Quarterly, 6, 1991, pp. 323-346.
Wurm, Stephen A. (ed.), Atlas of the World’s Languages in Danger of Disappearing, second edition, Paris, UNESCO Publishing, 2001.
Sobre el autor
Tove Skutnabb-Kangas
Roskilde University, Departament of Languages and Culture, Roskilde, Denmark.
Traducción del inglés al español de Susana Cuevas Suárez, Dirección de Lingüística, INAH.
Citas
- Luisa Maffi (ed.), On Biocultural Diversity. Linking Language, Knowledge and the Environment, 2001. [↩]
- Stephen A. Wurm (ed.), Atlas of the World’s Languages in Danger of Disappearing, 2001. [↩]
- Ibidem, p. 13. [↩]
- Idem. [↩]
- Michael Krauss, “The world’s languages in crisis”, en Language, 68:1, 1992, pp. 4-10. [↩]
- Michael Krauss, “Paper at a conference of the American Association for the Advancement of Science”, en The Philadelphia Inquirer, 19:2, 1995, A 15. [↩]
- Para una discusión acerca del tema ver Tove Skutnabb-Kangas, Linguistic genocide in education or world wide diversity and human rights?, 2000a, cap. 1. [↩]
- Pierre Bourdieu, Language & Simbolic Power, 1992. [↩]
- Beverly Skeggs, Debating on Class, Gender, Race and Sexuality, 2002. [↩]
- http://www.sil.org/ethnologue [↩]
- Ver Jan Branson y Don Miller, “Nationalism and the linguistic rights of Deaf communities: Linguistic imperialism and the recognition and development of sign languages”, en Journal of Sociolinguistics, 2:1, 1998; Jan Branson y Don Miller, “Maintaining, developing and sharing the knowledge and potential embedded in all our languages and cultures: on linguists as agents of epistemic violence”, en Robert Phillipson (ed.), Rights to language. Equity, power and education, 2000, pp. 28-32. Para un análisis brillante sobre tratamiento de lenguas de signos ver Markku Jokinen, “The linguistic human rights of Sign language users”, en Robert Phillipson (ed.), op. cit., 2000, pp. 203-213; Verena Krausneker, “Sign Languages in the Minority Languages Policy of the European Union”, 1998; Harlan Lane, The Mask of Benevolence: Disabling the Deaf Community, 1992; Tove Skutnabb-Kangas, “Sprache und Menschenrechte (Language and Human Rights)”, en Das Zeichen, März No. 59, 2002, pp. 52-63, para (la ausencia de) Derechos humanos lingüísticos de usuarios de lenguas de signos. [↩]
- Para este tema ver en el sitio web de la Unión Europea de los Sordos (EUD) www. eudnnet.org [↩]
- www.wfdnews.org [↩]
- Luigi-Luca Cavalli-Sforza, Genes, Peoples and Languages, 2001. [↩]
- Ver Glanville Price (ed.), Encyclopedia of the languages of Europe, 2000. [↩]
- 14ª edición, posterior al 23 de enero del 2002, http://www.ethnologue_docs/. [↩]
- En general, donde no se menciona la fuente para una Tabla en este artículo, ésta proviene de Tove Skutnabb-Kangas, “Language rights: problems and challenges in recent human rights instruments, en Miura Nobutaka y Keisuke Kasuya (eds.), Les impérialismes linguistiques/Linguistic imperialism, 2000, o ha sido compilado para este trabajo. [↩]
- Erik V. Gunnemark, Countries, Peoples and their Languages. The Geolinguistic Handbook, 1991; Michael Krauss, op. cit., 1992; Glanville Price (ed.), op. cit., 2000; Stephen A. Wurn (ed.), op. cit., 2001. [↩]
- Ver mi discusión acerca de la realidad de las estadísticas en Tove Skutnabb-Kangas, op. cit., 2000a. http://www.sil.org/ethnologue. [↩]
- David Graddol, The Future of English? A guide to forescasting the popularity of the English language in the 21st century, 1997. [↩]
- David Crystal, The Cambridge Encyclopedia of Language, 1997. [↩]
- David Harmon, “The Status of the world’s languages as reported in the Ethnologue”, en Southwest Journal of Linguistics, 14:1-2, 1995. [↩]
- David Graddol, op. cit., 1997. [↩]
- Ibidem, p. 8. [↩]
- Darrell Posey, “Conclusion of Darrell Posey’s ‘Biological and Cultural Diversity-the Inextricable Linked by Language and Politics”, en Newsletter of the Foundation for Endangered Languages, 4, 1997. [↩]
- http//:www.sil.org/ethnologue; The Ethnologue, 13ª edición. [↩]
- David Harmon, op. cit., 1995. [↩]
- http://www.sil.org/ethnologue [↩]
- Stephen A. Wurm (ed.), op. cit., 2001, pp. 54-55. [↩]
- Michael Krauss, op. cit., 1992; Michael Krauss, op. cit., 1995; Stephen A. Wurm (ed.), op. cit., 2001. [↩]
- Para ejemplos ver las categorías usadas en Stephen A. Wurm (ed.), op. cit., 2001, pp. 14, 53. Ver también la discusión acerca de los criterios de Tove Skutnabb-Kangas, op. cit., 2000a, secciones 1.3 y 2.3.2. [↩]
- Ver Tove Skutnabb-Kangas, op. cit., 2000a; Birgit Brock-Utne, Whose Education for All? Recolonizing the African Mind?, 1999; y Kwesi Kwaa Prah, Mother Tongue for Scientific and Technological Development in Africa, 1995a y Kwesi Kwaa, African Languages for the Mass Education of Africans, 1995b, y las referencias de D. P. Pattanayak (1986, 1991, 1998) y de Tariq Rahman (1996, 1999, 2000, 2002), incluidas en la Bibliografía. [↩]
- Ver Tove Skutnabb-Kangas, op. cit., 2000a, para cientos de ejemplos de todo tipo de prohibiciones. [↩]
- Idem. [↩]
- Ver también John Baugh, “Educational Malpractice and the Miseducation of Language Minority Students”, en Joan Kelly Hall y William G. Eggiton (eds.), The Sociopolitics of English Language Teaching, 2000; Jim Cummins, Language, Power, and Pedagogy: Bilingual Children in the Crossfire, 2000; Jim Cummins, Negotiating Identities: Education for Empowerment in a Diverse Society, 1996; Sandra Kouritzin, Face[t]s of first language loss, 1999; Anne Lowel y Brian Devlin, “Miscommunication between Aboriginal Students and their non-Aboriginal Teachers in a Bilingual School”, en Stephen May (ed.), Indigenous community based education, 1999, Ian Martin, Aajjiqatigiingniq. Language of Instruction Research Paper. A Report to the Government of Nunavut, 2000a; Ian Martin, Sources and Issues: a backgrounder to the Discussion Paper on Language of Instruction in Nunavut Schools, 2000b; Edward Williams, “Investigating bilingual literacy: Evidence from Malawi and Zambia”, 1998; Lily Wong Fillmore, “When Learning a Second Language Means Losing the First”, en Early Childhood Research Quarterly, 6, 1991. [↩]
- Pirjo Janulf, “Kommer finskan i Sverige att fortleva?”, en Acta Universitatis Stockholmiensis, Studia Fennica Stockholmiensia, 7, 1998. [↩]
- Nils-Erik Hansegård, “Recent Finnish Ioan words in Jukkasjärvi Lappish”, en Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Uralica et Altaica Upsaliensia, 3, 1967. [↩]
- Elina Helander, “Om trespråkighet -en undersökning au språkvalet nos samerna i Övre Soppero (Trilingualism. A Study of Language Choice among Saamis in Övre Soppero)”, en Umeå: Acta Universitatis Umensis, Umeå Studies in the Humanities, 67, 1984. [↩]
- Edward Williams, op. cit., 1998. [↩]
- Tove Skutnabb-Kangas, “Educational language choice-multilingual diversity of monolingual reductionism?”, en Marlis Hellinger y Ulrich Ammon (eds.), Contrastive Socio-linguistics, 1996b; Tove Skutnabb-Kangas, op. cit., 2000a. [↩]
- Ibidem, p. 62. [↩]
- Idem. [↩]
- D. P. Pattanayak, op. cit., 1998 y D. P. Pattanayak, op. cit., 1991. [↩]
- Ibidem, p. 62. [↩]
- Ibidem, p. 63. [↩]
- Idem. [↩]
- Idem. [↩]
- Ibidem, pp. 63-64. [↩]
- Zubeida Desai, “Multilingualism in South Africa whit Particular Reference to the role of African languages in Education”, en International Review of Education, 47:3-4, 2001, pp. 323-339. [↩]
- Ibidem, p. 321. [↩]
- Ibidem, pp. 337-338; ver también otras referencias de Desai en la bibliografía. [↩]
- Kathleen Heugh, The Case against Bilingual and Multilingual Education in South Africa, 2000b; ver también otras referencias de ella en la bibliografía (1995a, 1995b, 1995c, 2000a), así como de Neville Alexander (1989, 1992, 1995a, 1995b, 2000). [↩]
- Alamin M. Mazrui, “The World Bank, the language question and the future of African education”, en Race and Class, 38:3, 1997; ver también Lakshman Punchi, “Resistance towards the Language of Globalisation the Case of Sri Lanka”, en International Review of Education, 47:3-4, 2001, pp. 3-4, pp. 361-378. [↩]
- David Klaus, “The use of indigenous languages in early basic education in Papua New Guinea: a model for elsewhere?”, en Language and Education, en prensa. [↩]
- Anne Lowell y Brian Devlin, op. cit., pp. 137-159. [↩]
- Ibidem, p. 137. [↩]
- Ibidem, p. 138. [↩]
- Ibidem, p. 137. [↩]
- Ibidem, p. 156. [↩]
- John Baugh, op. cit., pp. 104-116. [↩]
- Citado en Ian Martin, op. cit., p. 3. [↩]
- Ibidem, p. 15. [↩]
- Ibidem, p. 23. [↩]
- Ibidem, p. 9:27. [↩]
- Ibidem, p. 31. [↩]
- Jan Branson y Don Miller, op. cit., 1998; Jan Branson y Don Miller, op. cit., 2000, pp. 28-32; François Grosjean, “The Right of the Deaf Child to Grow Up Bilingual”, en Sign Language Studies, 1:2, Winter 2001, pp. 110-114; Markku Jokinen, “The linguistic human rights of Sign language users”, en Robert Phillipson (ed.), Rights to Language. Equity, power and Education, 2000, pp. 203-213; David S. Martin, “The English-Only Movement and Sign Language for Deaf learnes: An Instructive Parallel”, en Sign Language Studies, 1:2, 2001, pp. 115-124; Timothy G. Reagan y Terry A. Osborn, The Foreign Language Educator in Society: Toward a Critical Pedagogy, 2002; Tove Skutnabb-Kangas, op. cit., 2000a; ver EUD Update, 4:10, March 2001, Hechos recientes (2001). Para un repaso de la desastrosa situación en la educación de estudiantes sordos en varios países Europeos, ver Verena Krausneker, op. cit., 1998; Tove Skutnabb-Kangas, op. cit., 2002, pp. 52-63, para ver los falsos argumentos usados por el concilio de Europa para excluir la lengua de signos de la Carta Constitucional Europea para lenguas regionales o minoritarias; ver también la sección de Lenguas de Signos en el sitio web de terralingua:www.terralingua.org [↩]
- Ver también Tove Skutnabb-Kangas, op. cit., 2002. [↩]
- Miklós Kontra, “British Aid for Hungarian Deaf Eduation from a Linguistic Human Rights Point of View. Alkalmazott Nyelvtudomány”, en Hungarian Journal of Applied Linguistics, 1:2, 2001, pp. 63-68. [↩]
- T. Lee y D. McLaughlin, “Reversing Navajo Language Shift, Revisited”, en Joshua Fishman (ed.), Can Threatened Languages Be Saved? Reversing Language Shift, Revisited: A 21st Century perspective, 2001, pp. 23-43. [↩]
- Airlene Stairs, 1974, citado en I. Martin, op. cit., 2000b, p. 60; ver también Arlene Stairs, “Beyond cultural inclusion. An Inuit example of Indigenous education development”, en Tove Skutnabb-Kangas y Jim Cummins, Minority Education: from shame to struggle, 1998. [↩]
- T. Lee y D. McLaughlin, op. cit., 2001, pp. 23-43. [↩]
- David Klauss, op. cit.; Yasuko Nagai y Ronah Lister, “What is our culture? What is our language? Dialogue towards the maintenance of indigenous culture and Language in Papua New Guinea, Language and Education”, en prensa; Tove Skutnabb-Kangas, “Revitalisation of indigenous languages in education: contextualising the Papua New Guinea experience Language and Education”, en prensa. [↩]
- Nancy Sharp, 1994, citado en I. Martin, op. cit., 2000b, p. 62. [↩]
- Idem, ver también Jerry Lipka, Gerald W. Mohatt y Ciulistet Group, Transforming the Culture of Schools. Yup’ik Eskimo Examples, 1998. [↩]
- Joshua A. Fishman, Reversing Language Shift. Theoretical and Empirical Foundations of Assitance to Threatened Lenguages, 1991; Joshua A. Fishman y Gella Fishman Schweld, “Rethinking language defense”, en Robert Phillipson (ed.), op. cit., 2000, pp. 23-27; Joshua A. Fishman (ed.), op. cit., 2001; Leanne Hinton y Ken Hale (eds.), The Green Book of Language Revitalization in Practice, 2001; Leena Huss, Antoinette Camilleri y Kendall King (eds.), “Transcending Monolingualism: Linguistic Revitalization in Education. Series Multilingualism and linguistic diversity”, en prensa; Ian Martin, op. cit., 2000a; Ian Martin, op. cit., 2000b; Sthepen May (ed.), Indigenous community-based education, 1999; Tove Skutnabb-Kangas (ed.), Multilingualism for All, 1995; Tove Skutnabb-Kangas y Jim Cummings (eds.), op. cit., 1988; y referencias de Alexander, Annamalai, Desai, Heugh y Kamwangamalu incluidas en la bibliografía, sólo por mencionar algunos. [↩]
- Tove Skutnabb-Kangas y Robert Phillipson (eds. con la colaboración de Mart Rannut), Linguistic Human Rights. Over coming Linguistic Discrimination. Contributions to the Sociology of Language, 1994. [↩]
- UNESCO, Human Rights. Major International Instruments, 2000. [↩]
- Idem. [↩]
- Phil Benson et al. (eds.), “Language rights. Special volume”, en Language Sciences, 20:1; 1998, Sthephen May, Language and minority rights: ethnicity, nationalism, and the politics of language, 2001; Miklós Kontra et al. (eds.), Language: a Right and a Resource. Approaching Linguistic Human Rights, 1999; Robert Phillipson y Tove Skutnabb-Kangas, English-Panacea or Pandemic?, en Ulrich Ammon, Klaus Mattheier y Peter Nelde, en Sociolinguistica, 8, English only? in Europa/in Europe/en Europe, 1994; Robert Phillipson y Tove Skutnabb-Kangas, “Linguistic Rights and wrongs”, en Applied Linguistics, 16:4, 1995, pp. 483-504; Robert Phillipson y Tove Skutnabb-Kangas, “English Only Worldwide or Language Ecology”, 1996, pp. 429-452; Tove Skutnabb-Kangas, “The colonial legacy in educational language planning in Scandinavia-from migrant labour to a national ethnic minority?”, en International Journal of the Sociology of Language, vol. 118, 1996a, pp. 81-106; Tove Skutnabb-Kangas, op. cit., 1996b; Tove Skutnabb-Kangas, op. cit., 2000a; Tove Skutnabb-Kangas, “Linguistic diversity and bio-diversity: the threat from killer languages”, en presa; Tove Skutnabb-Kangas y Robert Phillipson, Linguistic Human Rights and Development, en Cees J. Hamelink (ed.), Ethics and Development on making moral choices in development cooperation, 1997, pp. 56-69; Tove Skutnabb-Kangas y Robert Phillipson, op. cit., 1994; pp. 71-110; Tove Skutnabb-Kangas y Robert Phillipson, “Linguistic human rights”, en Cees J. Hamelink (ed.), Gazzete. The International Journal of Communications Studies. Special volume, Human Rights, 60:1, 1998, pp. 27-46; Fernand de Varennes, Language, Minorities and Human Rights, 1996. [↩]
- Ver Tove Skutnabb-Kangas, op. cit., 2000a, cap. 7 para otros. [↩]
- Patrick Thornberry, “Minority Rights”, en Academy of European Law (ed.), Collected Courses of the Academy of European Law, 1997, pp. 307-390. [↩]
- Katarina Tomaševski, “International prospects for the future of the welfare state”, en Reconceptualizing the welfare state, 1996, pp. 100-117. [↩]
- Ibidem, p. 104. [↩]
- Lori Ann Thrupp, “Linking biodiversity and agriculture: sustainable food security”, en Darrell A. Posey (ed.), Cultural and Spiritual Volves of Biodiversity, 1999, pp. 318. [↩]
- Jean Christie y Pat Mooney, “Rural societies and the logic of generosity”, en Darrell A. Posey, op. cit., 1999, pp. 320-321. [↩]
- Lori Ann Thrupp, op. cit., pp. 318. [↩]
- Jean Christie y Pat Mooney, op. cit., Tabla 7.5. [↩]
- Idem. [↩]
- Idem. [↩]
- Luisa Maffi et al., “Sharing A world of Difference: The Earth’s Linguistic, Cultural and Biological Diversity”, en prensa. [↩]
- Michael Krauss, op. cit., 1992, pp. 4-10. [↩]
- http://www.terralingua.org/. [↩]
- David Harmon, op. cit., 1995, p. 14. [↩]
- David Harmon, “In Light of Our Differences: How Diversity in Nature and Culture Make Us Human”, en prensa; Luisa Maffi et al., “Sharing a World of Difference: The Earth’s Linguistic, Cultural and Biological Diversity”, en prensa. [↩]
- Groombridge, 1992. [↩]
- Luisa Maffi, “Linguistic and biological diversity: the inextricable link”, en Robert Phillipson (ed.), op. cit., 2000a, pp. 17-22. [↩]
- V.H. Heywood (ed.), Global Biodiversity Assessment, 1995; ver este sumario de nuestro conocimiento en biodiversidad. [↩]
- Darrell A. Posey (ed.), op. cit., 1999. [↩]
- Luisa Maffi (ed.), op. cit., 2001. [↩]
- Peter Mühlhäusler, Linguistic ecology. Language change and linguistic imperialism in the Pacific region, 1996. [↩]
- Idem. [↩]
- Luisa Maffi, “A Linguistic Analysis of Tzeltal Maya Ethnosymptomatology”, Ph. D. dissertacion, 1994; Gary P. Nabhan, “Cultural perceptions of ecological interactions: an ‘endangered people’s’ contribution to the conservation of biological and linguistic diversity”, en Luisa Maffi, op. cit., 2001. [↩]
- Tove Skutnabb-Kangas y David Harmon, “Linguistic Diversity”, en Language Policy, 1:2, en prensa. [↩]
- David Harmon, e-mail marzo de 2001. [↩]
- Naomi Klein, “America is not a hamburger. President Bush’s attempts to rebrand the United States are doomed”, en Guardian Weekly, 2002, p. 11. [↩]
- Citado en Ibidem. [↩]
- Notas de Klein, en ibidem. [↩]
- Stephen A. Wurm (ed.), op. cit., p. 15. [↩]
- Ibidem, p. 22. [↩]
- Idem. [↩]
- Para ejemplos ver E. Adegbija, “Saving Threatened Languages in Africa: A Case Study of Oko”, en Joshua A. Fishman, op. cit., 2001, pp. 284-308; A. Afoloyan, “Towards an Adequate Theory of Bilingual Education for Africa”, 1978; A. Afolagan, “The English Language in Nigerian Education as an Agent of Proper Multilingual and Multicultural Development”, 5:1, 1984; Ayo Bamgbose, Language and the nation. The language question in Sub-Sharan Africa, 1991. [↩]
- Colin Baker, Book Review of Tove Skutnabb-Kangas. Linguistic Genocide in Education or Worldwide Diversity and Human Rights?, 2001. [↩]
- Idem. [↩]
- François Grin, “The economics of foreign language competence: a research project of the Swiss National Science Foundation”, en Journal of Multilingual and Multicultural Development, 16-3, 1995a, pp. 227-231; François Grin, “La valeur des compétences linguistiques: vers une perspective économique”, en Babylonia, 2, 1995b, pp. 59-65; François Grin, “Valeur privée de la pluralité linguistique”, en Cahier, 96-04, 1996a; ver también otras referencias de Grin (1996b, 1997, 1999), en la bibliografía. [↩]
- Ver Ofelia García, “Spanish language loss as a determinant of icome among Latinos in the United States: Implication for language policy in schools”, en James W. Tollefson, Power and Inequality in Language Education, 1995, pp. 142-160; Ofelia García y Ricardo Othegug, “The value of speaking a LOTE [Language Other Than English] in U. S. Business”, en Annals of the American Academy of Political and Social Science, 532, 1994, pp. 99-122; Kevin Lang, “Language and economists theories of discrimination”, en International Journal of the Sociology of Language, 103, 1993, pp. 165-183; Robert Rosen et al., Global Literacies. Lessons on Busines Leadership and National Cultures. A landmark study of CEOs from 28 countries, 2000. [↩]
- David Graddol, op. cit., 1997. [↩]
- Naz Rassool, Literacy for Sustainable Development in the Age of Information, 1999; también Naz Rassool, “Postmodernity, cultural pluralism and the nation-state: problems of language rights, human, identity and power”, en Phil Benson et al., op. cit., 1998, pp. 89-99. [↩]
- 3 de diciembre de 2001. [↩]
- www.nuffield.org. [↩]
- De el Executive Summary Language: the next generation, 2000. [↩]
- Del 31 de mayo de 2001. [↩]
- Ver David Graddol, op. cit. [↩]
- Ver el excelente análisis de esto de Naz Rassool, op. cit., 1999. [↩]
- De un correo electrónico del 13 de febrero, citado con su permiso; ver también Tariq Rahman, Language and Politics in Pakistan, 1996; Tariq Rahman, Language, Education and Culture, 1999; Tariq Rahman, Unpleasant Essays: Education and Politics in Pakistan, 2000; Tariq Rahman, op. cit., 2002. [↩]
- Comunicación personal. [↩]
- Joshua A. Fishman, “On the limits of ethnolinguistic democracy”, en Tove Skutnabb-Kangas y Robert Phillipson, op. cit., 1994, pp. 49-61; Robert Phillipson, “English-Only Europe? Language Policy Challenges”, en prensa. [↩]
- Claude Piron, Le défi des languages: du gâchis au bon sens, 1994; Claude Piron, “Une solution á étudier: l’Espéranto”, en Léger (ed.), 1996, pp. 631-657; ver también la reseña de Robert Phillipson, “Review of Claude Piron ‘Le défi des languages: du gâchis au bon sens’ (The languages challenge: from waste to common sense)”, en Language in Society, 26:1, 1997, pp. 143-147. [↩]
- Ver la bibliografía del esperanto en Tove Skutnabb-Kangas, op. cit., 2000a. [↩]
- Pia Vanting Christiansen, Flersprogethed, Mehrsprachigkeit, multilingualism-sprog-politik i EU. Europæisk/Engelsk/Elite/Etnisk/Esperanto Union? Integreret Speciale (engelsk/tysk), 2002. [↩]
- Robert Phillipson, op. cit., en prensa. [↩]
- Para los aspectos de poder y control, ver Tove Skutnabb-Kangas, op. cit., 2000a. [↩]
- Wolfgang Sachs, Development Dictionary. A Guide to Knowledge as Power, 1992; Johan Galtung, Peace by Peaceful Means. Peace and Conflict, Development and Civilization, 1996. [↩]
- Karen Lehman y Al Krebs, “Control of the World’s Food Supply”, en Jerry Mander y Edward Goldsmith (eds.), The case against the global economy and for a turn toward the local, 1996, p. 122-130. [↩]
- Ver ibidem, para una crítica. [↩]
- D.P. Pattanayak, op. cit., 1986. pp. 5-15; D.P. Pattanayak, op. cit., 1988, pp. 379-389; D.P. Pattanayak, op. cit., 1991; Kwesi Kwaa Prah, op. cit., 1995a; Kwesi Kwaa Prah, op. cit., 1995b. [↩]
- Ver Horst G. Klein y Tilbert D. Stegman, “EuroComRom-Die sieben Siebe: Romanische Sprachen sofort lesen können”, en Aachen: Shaker Verlag, 3, 2000. [↩]
- Para ejemplos: Katarina Tomaševski, “Human Rights and Sanctions”, en prensa; ver otras referencias de Tomaševski en la bibliografía (1996, 2001a, 2001b, 2001c, 2001d, 2001e, 2002a y 2002b) para un análisis brillante y exhaustivo en derechos humanos y educación. [↩]
- Bruce A. Wilcox, “How are we managing? Ecosystem Health in Practice. Emerging Applications in Environment and Human Health”, (forthcoming). [↩]
- Ibidem. [↩]
- Canadian Association of Physicians for the Environment, Ecosystem Health and Human Health, 2002. [↩]
- Idem. [↩]
- De acuerdo con la Oficina de Investigación Química, Salud y Seguridad, citado en Anne Platt McGinn, “Detoxifying Terrorism. Comment”, en News from the Worlddwatch Institute, Washington, November, 19, 2001. [↩]
- 11 de marzo de 2002, p. 6. [↩]
- The State of World Population, Fondo de Población de Naciones Unidas, septiembre, 2001. [↩]
- Idem. [↩]
- http:/www.who.int [↩]
- Semanario Gaareland, marzo 21-27, 2002, p. 12. [↩]
- http://www.whol [↩]
- http://www.who.int [↩]
- The State of World Population, 2001, op. cit. [↩]
- En una entrevista desde Puerto Alegre, en un diario danés del 4 de febrero del 2002. [↩]
- Ignacio Ramonet, “Farewell liberties”, en Le Monde Diplomatique, January 2002, p. 1. [↩]
- Idem. [↩]
- Idem. [↩]
- Idem. [↩]
- Philip S. Golub, “American Caesar”, en Le Monde Diplomatique, January, 2002, pp. 6-7. [↩]
- Idem. [↩]
- William Safire, “Seizing dictatorial power”, en New York Times, 15th November, 2001. [↩]
- George Monbiot, “The Taliban of the west?”, en Guardian Weekly, January 3-9, 2002, p. 11. [↩]
- Ignacio Ramonet, op. cit., 2002, p. 1. [↩]
- Ejemplos de esto son los casos de Katy Sierra de 15 años en Charleston; A.J. Brown en Carolina del Norte; Neil Godfrey de 22 años en Filadelfia, todos reportados en George Manbiot, op. cit., 2002, p. 11. [↩]
- Citado en John Pilger, Hidden Agendas, 1998, p. 27. [↩]
- Resolución 41/128 del 4 de diciembre de 1986 de la Asamblea General. [↩]
- Eide, Aobjørn, Krause, Catarina y Rosas Allan (eds.), Economic, Social and Cultural Rights. A text Book, Dordrecht, Boston & London, Martinus Nighoff Publishers, 1995, pp. 247-255. [↩]
- Citado en John Pilger, op. cit., p. 59. [↩]
- Establecido por el Observador Mundial Presidente, Chris Flauin, en la alternativa de la administración de Bush al protocolo de Kioto, febrero 14, 2002. [↩]
- Hervé Kempf, “Is US power a force for good in world?”, en Guardian Weekly, January 17-23, 2002, p. 29. [↩]
- Idem. [↩]
- Idem. [↩]
- Idem. [↩]
- Charles Krauthammer, “Unilateralism in the key to our success”, en Guardian Weekly, December, 20-26, 1992, p. 22. [↩]
- Hervé Kempf, op. cit., 2002. [↩]
- David C. Korten, “The failures of Bretton Woods”, en Jerry Mander y Eward Goldsmith, (eds.), op. cit., pp. 20-30. [↩]
- Ibidem, p. 21. [↩]
- Pierre Bourdieu, Contrefeux 2. Pour un mouvement social européen, trad. de Robert Phillipson, 2001, pp. 96-97. [↩]
- Idem. [↩]
- Idem. [↩]
- Ver Maude Barlow y Heather-Jane Robertson, “Homogenization of education”, en Jerry Mander y Edward Goldsmith, op. cit., para Canadá y George Monbiot, Captive state. The corporate takeover of Britain, 2000, para británicos; ver también Joel Spring, Education and the Rise of the Global Economy, 1998, para una introducción general dentro de la relación entre educación y economía global. [↩]
- Antony Giddens, The Consequences of Modernity, 1990. [↩]
- Idem. [↩]
- Ibidem, p. 150. [↩]
- Colin Baker, op. cit., pp. 279-283. [↩]
- Ibidem, p. 281. [↩]
- Jared Diamond, The Rise and Fall of the Third Chimpanzee, 1992, p. 335. [↩]
- Ibidem, pp. 335-336. [↩]
- Ver artículos en Luisa Maffi (ed.), op. cit., 2001. [↩]
- Ver Robert Phillipson, Linguistic imperialism, 1992; Robert Phillipson, “Globalizing English: are linguistic human rights an alternative to linguistic imperialism?” en Phil Benson, et al., 1998; Robert Phillipson y Tove Skutnabb-Kangas, “Linguistic human rights and English in Europe, World Englishes”, en English in Europe, 16:1, 1997; 1997; Robert Phillipson y Tove Skutnabb-Kangas, “Englishisation: one dimension of globalisation”, en David Graddol y Ulrike H. Meinhof (eds.), Englishin a changing world, AILA Review, 13, 1999, pp. 19-36. [↩]
- Ian Martin, op. cit., 2000a, i. [↩]
- Stephen A. Wurm (ed.), op. cit. [↩]
- Marjut Aikio, Saamelaiset kielenvaihdon kierteessä. Kielisosiologinen tutkimus viiden saamelaiskylän kielenvaihdosta 1910-1980, (The Saami in the screw of language shift. A sociolingüistic study of language shift in five Saami villages 1910-1980), 1988. [↩]