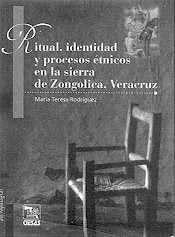 La autora analiza con diversos enfoques teóricos la intrincada red de relaciones sociales, rituales, simbólicas, económicas y políticas que enlazan a los grupos domésticos de Atlabuilco, comunidad de la Sierra de Zongolica, en el estado de Veracruz; estas relaciones se extienden hacia el exterior, a otros grupos domésticos de rancherías y congregaciones del mismo municipio. La red se origina en el desarrollo del ciclo anual de festividades que tiene como finalidad rendir culto a los santos católicos y fundamentalmente a los santos patronos de los pueblos, símbolos emblemáticos de la etnicidad comunitaria y cuyo cumplimiento recae en el grupo de mayordomos.
La autora analiza con diversos enfoques teóricos la intrincada red de relaciones sociales, rituales, simbólicas, económicas y políticas que enlazan a los grupos domésticos de Atlabuilco, comunidad de la Sierra de Zongolica, en el estado de Veracruz; estas relaciones se extienden hacia el exterior, a otros grupos domésticos de rancherías y congregaciones del mismo municipio. La red se origina en el desarrollo del ciclo anual de festividades que tiene como finalidad rendir culto a los santos católicos y fundamentalmente a los santos patronos de los pueblos, símbolos emblemáticos de la etnicidad comunitaria y cuyo cumplimiento recae en el grupo de mayordomos.
En las hipótesis y aseveraciones de María Teresa Rodríguez se advierte el firme sustento de éstas, proveniente del conocimiento de la región y del amplio manejo de la bibliografía y temas teóricos que trata en el transcurso de su trabajo, mismos que le permiten contrastar fenómenos sociales en épocas y áreas diferentes.
La autora organiza la obra en seis capítulos, que a su vez subdivide en varios apartados. Paso a paso va adentrando al lector en la estructura, funciones y contradicciones de la sutil y compleja red de relaciones que se construyen en torno al ciclo de fiestas de las mayordomías. Mapas, cuadros, esquemas, fotografías, glosarios, descripciones de rituales y registro de oraciones hacen comprensible y amena la lectura.
En un amplio capítulo I, “Integración, regional, medio ambiente y apropiación del territorio”, describe el escenario donde desarrolla el análisis del sistema de mayordomías, es decir, el hábitat serrano, su configuración geográfica, los nichos ecológicos que lo conforman. Contrasta la parte alta de la sierra, es decir, la tierra fría (Talesesekya), poblada por bosques de coníferas y encinales, que se combinan con planos para el pastoreo, donde predomina la agricultura de autoconsumo, basada en la roza y quema. En esta región, el pueblo de Tequila es el punto más alto. Sus habitantes han desarrollado iniciativas de mejoramiento económico mediante la explotación de los recursos forestales a su alcance; a pesar de ello, en los últimos años, la región se ha convertido en expulsara de mano de obra a la zona de tierra caliente y hacia Estados Unidos. En la tierra caliente, llamada Tlaletotonik, Zongolica es el punto más bajo, se encuentra en una hoya; a esta región llegan los jornaleros de la zona fría que se emplean en los cañaverales y fincas de café, en épocas de zafra y temporadas de cosecha.
Los catorce pueblos que conforman el municipio de ambas regiones se comunican a través de una red de carreteras y de caminos de terracería hacia el altiplano, y hacia el Golfo por medio de la autopista Córdoba-Orizaba. Estas ciudades habían sido puntos de atracción económica y de poder político y económico, aunque la apertura de caminos y medios de transporte ha propiciado su decadencia y cierta independencia de los pueblos de la región para la comercialización de sus productos y en la gestión política.
El capítulo II hace una amplia revisión del sistema de cargos, a partir de diferentes postulados teóricos que se analizan y comentan de manera sistemática; se discute el posible origen histórico de la institución y su vinculación con la organización social y espacial de la comunidad.
María Teresa Rodríguez se apoya en los postulados y análisis de varios autores para caracterizar al sistema de cargos en Atlahuilco. Asienta que éste y todos los municipios de la zona fría de Zongolica representan cada uno de ellos la unidad territorial más significativa, pues se advierten formas dialectales e indumentaria, así como reglas de endogamia que los identifican con un santo patrono, en tomo al cual se desarrolla el sistema de cargos.
El sistema de cargos ha dejado de ser una jerarquía cívico-religiosa; la autora lo conceptualiza como un sistema de fiestas, en el que mediante la participación activa en ellas se adquiere prestigio; la participación obliga a la reciprocidad entre los grupos domésticos responsables del cargo y de otras unidades participantes; de tal suerte que se teje una red de relaciones que dan cohesión a la comunidad y atrae a los focos dispersos dentro del municipio.
Al abordar el calendario festivo, en el capítulo III, señala “la importancia de cada una de las fiestas en su posición relativa al interior del calendario anual”; de ellas llama a las principales “fiestas de renovación del centro ceremonial” y concibe a la fiesta de Todos Santos, corno una “ceremonia de ratificación de los vínculos de parentesco ritual”.
Atlahuilco y las comunidades de la sierra se identifican por un santo patrono, imagen simbólica que cuenta con una réplica de menor tamaño, la llamada “peregrina”, que pasa normalmente de un mayordomo a otro.
Existe una geografía religiosa originada por la distribución de santos patronos que revela un sistema clasificatorio de diferencias regionales; además cada santo se adscribe a una jerarquía asignada por los pobladores, pero el santo patrono del pueblo es más importante que la deidad cristiana.
La sucesión de las fiestas del calendario anual sigue el paso de las estaciones. Los pobladores van y vienen a la cabecera de acuerdo con las estaciones, ligadas al trabajo de campo. Su presencia es obligada en las fiestas de Año Nuevo, Semana Santa, Corpus Christi, Todos Santos y en la festividad del santo patrono, San Martín.
La autora presenta dos bloques de festividades relacionados con las estaciones y el trabajo del campo. El primer bloque abarca de la Cuaresma hasta mediados de junio; comprende la primavera; es el tiempo de sequía y de calor. Antes de las lluvias se inician las labores en el campo, los habitantes van a trabajar a las plantaciones de tierra caliente. Se realizan las festividades de Semana Santa y Corpus Christi. El segundo bloque abarca las estaciones de verano y otoño. Los trabajadores de tierra caliente regresan para hacer la segunda limpia de la milpa; en otoño se cosecha el maíz y los frutales; se conmemora a Todos Santos y al santo patrono, que anuncian el invierno; durante éste se celebran al Santo Cristo de Año Nuevo y a la Candelaria; en esta temporada de carestía, las festividades no disminuyen, pues se realizan celebraciones de los pueblos vecinos y otras que se han incorporado, como las fiestas de quince años y las fiestas cívicas.
Durante la Semana Santa se celebra la pasión y muerte de Jesús, representado en diferentes imágenes, cada una con una personalidad propia: San Ramos, aparece el domingo de ramos; Padre Jesús y Nazareno el Jueves Santo; Señor del Calvario y Santo Entierro, el viernes; Domingo de Pascua, la Resurrección y San Martín Caballero cierran las celebraciones. Estas ceremonias coinciden con los preparativos para el inicio del ciclo agrícola del maíz; se relacionan con la muerte y resurrección del Sol y la naturaleza; el simbolismo prehispánico de la cruz se sincretiza con Jesús crucificado. Al final del capítulo, la autora ofrece una descripción detallada de todos los rituales de la representación del Via Crucis, en la que intervienen imágenes y personas.
La fiesta de Corpus Christi cae a la mitad del ciclo anual agrícola y festivo, enfatiza la importancia que tuvo la celebración en la época colonial, durante ésta se realiza el cambio de los tekitlatomen, organizadores de la fiesta; llegan visitantes de todos los municipios, participan danzas de moros de Atlehuaya y la banda de Tequila; hay primeras comuniones. La ceremonia de vísperas y entrega del cargo dura ocho días en casa del mayordomo entrante.
San Martín Caballero y San Martín Obispo (un mismo personaje) es el patrono de Atlahuilco. El mito cuenta que es un santo peregrino, que le gusta andar por la sierra en busca de mejores sitios para quedarse, por esta razón una pata de su caballo aparece atada a una estaca, impidiéndole así que de noche salga a recorrer la sierra. El santo es más venerado que Jesús y otras deidades cristianas. Se le festeja el 11 y 12 de noviembre; el 13 de abril a San Martín Chico, la imagen peregrina.
En el capítulo IV se aborda la fase privada de las celebraciones, es decir, las que se realizan en el ámbito doméstico del mayordomo y de las personas o grupos allegados a él. La autora hace un análisis de los habitantes de Atlahuilco como personas sociales que tienen identidad dentro de su grupo. Su adscripción residencial es la primer vía de identificación, enseguida su posición dentro del grupo doméstico, luego el nombre público, los apodos o motes que son una forma de identificación individual, el nombre secreto que se concibe como una forma de proteger la identidad individual, es costumbre indígena de antecedente prehispánico, y uno o dos apellidos que sugieren una tendencia endogámica dentro del municipio.
Se describen las formas de conducta de los nahuas en las que advierte gran discreción en el andar, en el habla, en los gestos, en el saludo, en el desempeño de funciones rituales y públicas, que denotan un severo control social, pero que se rompen al interior del hogar. Señala que existe un severo control sobre la conducta femenina, no así para con la masculina.
Concluye la autora: “el individuo se define socialmente a partir de su posición en tres círculos de parentesco: el de su familia de orientación, el de su familia de procreación y el de sus parientes naturales”. Sin embargo también nos indica que esta situación está cambiando, las nuevas categorías de definición del individuo son, en primer lugar, la educación formal, la migración y los nuevos mercados de trabajo y que éstos están provocando contradicciones y diferencias al interior de las comunidades.
Relaciona la serie de funcionarios que participan en las celebraciones y describe las obligaciones de cada uno de ellos, en el transcurso del ciclo anual. Estos son: el presidente eclesiástico elector, encargado de coordinar el desarrollo del ciclo anual y de vigilar que se lleve a cabo el ritual en cada una de las fiestas. El grupo de sacristanes, formado por uno mayor y doce menores, o semaneros de año nuevo. Tlayekanke es el encargado de guiar el desarrollo del ritual ceremonial y de hablar a nombre de sus anfitriones en la fiesta. Tlayekankemeh son personas con experiencia que han cumplido con diversos cargos, su actuación en una ceremonia se remunera. Teachkameh, son los ayudantes económicos de los mayordomos en el banquete de vísperas. Tlatekimaitl, son colaboradores de los mayordomos en las fiestas de renovación del centro ceremonial, ayudan con música, danzas y luces. Finalmente los músicos y danzantes del pueblo de Atlehuaya.
En la sucesión de las 42 mayordomías del cielo anual, cada una representa un ciclo individual; el traslado de las imágenes de un espacio doméstico a espacios públicos o al templo implica la apropiación del espacio y la sacralización de él; éste también denota las relaciones diplomáticas, de reciprocidad y de interdependencia entre los municipios, cuando se intercambian imágenes.
Aceptar una mayordomía implica contar con el apoyo y colaboración de una extensa red de personas que abarca al grupo doméstico, parientes rituales y amistades, ya que el cargo implica gastos excesivos que sólo pueden ser solventados con estrategias de ayudas recíprocas, como el sistema de préstamos a largo plazo, el intercambio de fuerza de trabajo y la acumulación con tiempo de anticipación de recursos económicos y de bienes. Una vez aceptado el cargo no se puede dejar de cumplir con el ceremonial. Dejar de hacerlo implica el castigo del santo y el desprestigio social.
En una región de gran escasez, el sistema de mayordomías permite y propicia una distribución horizontal de recursos y acceso a comida y bebida, no siempre disponibles en los hogares, de manera cotidiana. Cada fiesta promueve la circulación e intercambio de bienes de consumo, de dinero y fuerza de trabajo; es un espacio para la danza, la libación y la diversión; es lo que algunos autores han llamado “el derroche institucionalizado”. Contrarios a éste son las generaciones de jóvenes y adultos que cuestionan el exceso de consumo de alcohol y el gasto dispendioso; tienen la misma actitud los párrocos y de aquellos que pertenecen a las nuevas religiones.
Señala la autora, que en un análisis más detallado al interior de las microlocalidades se observan diferencias de intereses. La más visible de éstas es el establecimiento de capillas con una imagen propia, que ha asignado la tendencia a independizarse del centro y a autoorganizarse. Por otra parte, con la aparición de nuevas formas religiosas han surgido nuevas expresiones conductuales dentro del contexto social, con el consecuente debilitamiento de la hegemonía del grupo de mayordomos, que lucha por la conservación de la costumbre y la tradición. Otros factores que inciden en los cambios y transformaciones en las redes de las agrupaciones territoriales son aquellos que la autora ha mencionado con anterioridad: el crecimiento demográfico, la introducción de servicios como carreteras y caminos, la luz, el agua, las escuelas, la educación formal, la participación política de la localidad y la migración. Estos mismos factores propician la creación de nuevos modelos de estratificación y nuevas formas de identidad grupal.
En el capítulo V la autora demuestra la vigencia de algunos cultos mesoamericanos como el de la Madre Tierra, asociado a la gestación, nacimiento y fertilidad; el culto a las deidades asociadas a las montañas, cerros y cuevas, así como el concepto indígena de los componentes que integran a una persona y el culto a las imágenes como entidades per se. Durante la Colonia se produjeron procesos de sincretismo, transformaciones y continuidades de la religión prehispánica, a través de la acción evangelizadora. En Zongolica estos procesos dieron por resultado cultos sincréticos como los de los santos católicos y cultos paralelos como el de Tlaltikpak, la Madre Tierra, el de los señores de Tlalokan y el del Santo Sol.
Después de discutir y analizar el concepto de Mesoamérica (Kirchhoff, Wolf y López Austin), la autora afirma que es posible aplicarlo en sus estudios, puesto que en ese ámbito espacial y temporal existe una relativa unidad de cosmovisiones, enlazadas por un origen común y un desarrollo paralelo. Señala que el complejo mágico-religioso fue una de las manifestaciones más notables de la resistencia cultural indígena. Los santos católicos sustituyeron a las antiguas deidades, pero a su vez adaptaron funciones y ciertas características de éstos; ejemplo: los dioses guerreros no desaparecieron completamente, se identificaron con San Miguel Arcángel principalmente; continuaron los cultos dedicados a las fuerzas de la naturaleza, al inframundo y al entorno natural; no todos lograron atravesar la frontera ideológica, sólo aquellos que fueron compatibles con creencias preexistentes. Conceptos cristianos como cuerpo, alma y el destino post-mortem no tuvieron correspondencia con las creencias indígenas. El proceso evangelizador produjo una gran diversidad de formas, que varían de lugar a lugar, de la orden religiosa que la ocupó y aun de individuo a individuo que la aplicó; lo cual generó el desarrollo de una diversidad de tradiciones locales.
En el ciclo anual de fiestas, señala la autora, se sostiene un intercambio simbólico entre hombres y divinidades; éstas protegen a la comunidad, en tanto aquéllos deben cumplir con el ceremonial de su culto: ofrendas, danzas, música y oficios religiosos. En los rituales agrarios se les invoca junto al Santo Sol, Tlalokan tata, Tlalobn nana; de esta manera se han incorporado a los santos católicos elementos de las deidades agrarias: fertilidad, abundancia y regeneración.
La autora indica que las imágenes son entidades per se. En Semana Santa las representaciones de Cristo se interpretan como el drama no de un hombre, sino del hombre y el Cosmos. Tienen personalidad propia y diferente: San Ramón, Padre Jesús Nazareno, Señor del Calvario y Señor de la Resurrección. La de sustitución estrategia -producto de la evangelización y el sincretismo- dio por resultado grandes logros en la organización e integración social de las comunidades, además de ser un factor que favoreció la identidad étnica local. Como señala Gonzalo Aguirre Beltrán, en los nombres de los pueblos de la sierra se puede adivinar la historia de su profundo significado. Con la llegada de los santos patronos a Zongolica se establecieron nexos personales entre éstos y el espacio; su aparición en determinado lugar explica las características geográficas del entorno. La autora relata el mito de la llegada de San Martín a Atlahuilco y su historia anterior, así como la de San Isidro, patrón de Xoxocotla, considerado hermano de San Martín.
Señala que los rituales dirigidos a las deidades de antecedente prehispánico -para propiciar la fertilidad de la tierra, la salud o el éxito en alguna empresa- se realizan en el seno de los espacios domésticos, en los campos de cultivo o en lugares apartados como cuevas, arroyos, en la espesura del monte. Mientras los rituales dedicados a los santos -a cambio de protección simbólica para el pueblo-, se realizan en espacios públicos con danzas, procesiones, banquetes, oficios religiosos y otros rituales.
El capítulo VI señala los nexos establecidos entre el orden local y el originado fuera de la comunidad. Trata las diferentes corrientes y facciones que inciden en los procesos de ajuste en las esferas religiosa, política y en la cultura local. En el ámbito regional analiza los procesos de cambio ideológico y económico. Refiriéndose al primero, los habitantes de la sierra se han apropiado nuevamente del poder de las organizaciones políticas tradicionales, y en el segundo advierten su condición social dentro del proceso de globalización asimétrica. En la organización política las microlocalidades y facciones buscan su reforzamiento para ejercer el control sobre sus recursos naturales y tienden a la resolución de intereses comunales.
En este capítulo también se relacionan las fases por las que ha pasado el sistema ceremonial en Atlahuilco: una primera etapa en la que se conjugaban los cargos religiosos con los civiles, sin que fuera alternante. Las autoridades civiles podían exigir el cumplimiento de los cargos religiosos; el incumplimiento acarreaba una sanción, en tanto que el cumplimiento se premiaba con prestigio y posición social. En los años setenta del siglo pasado se separó la esfera religiosa de la civil. Se instituyó el cargo de presidente eclesiástico, encargado de vigilar el cumplimiento de las obligaciones de mayordomos y cargueros. Actualmente las mujeres pueden acceder a cargos.
A partir de 1973, en Atlahuilco se estableció La Luz del Mundo, llevándose entonces a cabo un reacomodo residencial, pues los conversos se vieron segregados de la comunidad y obligados a establecerse en un sector aparte. En los años noventa se acentuó el papel de las capillas, generando una serie de subsistemas de cargos con su propio ciclo anual.
Actualmente existe cierta pluralidad religiosa en Atlahuilco, pero los habitantes de las microlocalidades siguen participando en mayor o menor grado en el ciclo ceremonial de la cabecera; aquí la fiesta patronal en honor a San Martín ha dejado de ser exclusivamente religiosa, a ella se han incorporado ferias, bailes, elección de reina, torneos deportivos, etcétera.
María Teresa Rodríguez relata el papel que juegan los sacerdotes, su postura ante la cultura indígena, ante la pastoral indígena; el problema de comunicación con la población por el idioma; la integración de ciertos ritos, como el xochikoskatl a rituales católicos, como un paso para la comprensión de la cultura indígena; en otros casos se advierte un total escepticismo por parte de los párrocos.
La participación de los catequistas del Movimiento de Renovación Carismática, presente en Atlehuaya, parece que ha creado una competencia significativa con el sistema de cargos. Sin embargo, los habitantes de esta comunidad siguen sintiéndose “hijos de San Martín”, asisten a las ceremonias principales de las “fiestas de renovación”, y además han incorporado ciertos patrones de conducta semejantes a las de otros movimientos religiosos: prohibición del alcohol y crítica hacia los gastos onerosos que ocasionan las mayordomías. La aparición de estos grupos ha debilitado al sistema de cargos, como medio de adquirir prestigio social y participación en la vida pública; también ha debilitado el sistema de patrones de liderazgo del poder político, asentado en la cabecera.
Se señalan las diferentes posturas de las generaciones jóvenes respecto al ejercicio de la religiosidad y su problemática social y cultural; éstas responden “a la alienación de dos necesidades opuestas: la de mantener y preservar la identidad étnica y las diferencias culturales, por una parte, y la de compartir los beneficios que proporciona la participación en la sociedad hegemónica”. Bajo estas premisas, los maestros bilingües e indígenas intelectuales trabajan para revitalizar la lengua aborigen, en el fomento a la lectura y escritura de textos en náhuatl, el apoyo a radiodifusoras locales, de programas de instancias gubernamentales que promueven el rescate de la cultura tradicional por medio de danzas, mitos, escenificaciones y narrativas.
En Atlahuilco se manifiesta un discurso que reivindica la etnicidad y el deseo de ascenso social sin filiación partidista; es decir, se acepta la diferencia étnica y cultural, pero no las relaciones asimétricas con la sociedad global, como su consecuencia. Se buscan nuevas vías como la integración de equipos deportivos, el comercio y los talleres artesanales, pero salvaguardando la cultura tradicional. Así han logrado éxito proyectos productivos con apoyo gubernamental, como el establecimiento de algunas cooperativas artesanales.
Con la implementación de nuevas estrategias en busca de mejoramiento económico -como la explotación de los recursos forestales con fines de comercialización-, se ha generado una diferencia de estratos sociales en Atlahuilco. Por otra parte, las mujeres de algunas comunidades del municipio se han iniciado en la elaboración de textiles y de objetos de alfarería para la venta, lo cual les ha permitido romper la barrera del idioma, logrando comunicarse con hablantes del español, además de obtener un ingreso económico extra y de mejorar su posición dentro del hogar. Se advierte una creciente politización de los habitantes de las congregaciones, quienes participan en organizaciones políticas independientes, proponiendo a sus propios candidatos en las contiendas electorales. Las últimas gestiones municipales han estado a cargo de campesinos, logrando quitar el control político, que desde la cabecera ejercía el grupo de maestros de primaria. Estos cambios religiosos, políticos y sociales evidencian la transformación de una sociedad igualitaria hacia otra que avala la competencia, la rivalidad y el individualismo. Sin embargo, en la organización social heterogénea de la actualidad, la imagen de San Martín continúa siendo un emblema, que da una apariencia de unidad en tomo a su culto y rituales comunitarios.
Las actitudes de las nuevas generaciones expresan un deseo de progreso y de orgullo étnico, consideran que la tradición no es una continuidad del pasado, sino una redefinición de usos y costumbres con base en las necesidades y desafíos del presente.
En los comentarios finales, la autora presenta una síntesis histórica de las políticas indigenistas gubernamentales, desde el inicio de la Colonia hasta el periodo presidencial de Ernesto Zedillo. Señala los postulados de los pensadores del siglo XVI, de los racionalistas, de los intelectuales del siglo XVIII, el Siglo de las Luces y del México independiente; llega al nacionalismo revolucionario del siglo XX, que se apoyó en las culturas indias para crear la base de la conciencia nacional, que en la práctica propugnó por su asimilación a la vida nacional, tratando de transformarlo para impulsar el desarrollo capitalista del país. La política integracionista del Estado y las corrientes marxistas de los años setenta propusieron integrar a los indígenas en las filas de obreros y campesinos. En las últimas décadas, en las esferas académicas, los intelectuales indios han impulsado la revaloración de la diversidad cultural, de las identidades étnicas y solidaridades grupales. Entre los nahuas de Zongolica se manifiesta una contradicción entre la necesidad de tener participación dentro de la sociedad nacional y el deseo de conservar sus diferencias.
El sistema de cargos fue una de las estrategias de la población colonizada, como una forma de resistencia ante el dominio colonial, contra los embates del exterior y como un medio para estrechar la solidaridad étnica. La institución ha sufrido cambios y transformaciones de acuerdo con diferentes épocas y lugares; en la actualidad es un sistema complejo en el que se entreveran y coexisten conceptos de la ideología y rituales prehispánicos, con los del mundo moderno y globalizado. No funciona como un sistema nivelador y de redistribución económica, pero sigue otorgando prestigio, tampoco se trata de un sistema jerárquico alternante de cargos, sino de un sistema de fiestas, en donde los patrocinadores de éstas representan a uno de los grupos que compiten por el poder en el ámbito local, representando intereses individuales y no de la comunidad, que participa del mundo globalizado donde la oferta y la demanda en el mercado define la formación cultural del ciudadano.
La apertura de rutas de comunicación a través de la sierra ha favorecido las comunicaciones y relaciones al interior y exterior, dando lugar a intercambios materiales, de símbolos y de conceptos. La pluralidad religiosa ha sido otro factor que ha permitido a las comunidades independencia de la cabecera y toma de decisiones colectivas en beneficio del grupo. La diversificación religiosa ha alentado la movilidad social, los disidentes religiosos quedan fuera de la red de intercambios pero continúan cobijándose bajo el manto de San Martín, y las fiestas de renovación del centro ceremonial siguen expresando la afirmación de los valores de la mayoría de la población de Atlahuilco.
La obra finaliza con el señalamiento de que en el espacio interétnico estudiado se manifiestan contradicciones originadas “por las desigualdades sociales, por la oposición de valores y visiones del mundo, así como por la resistencia a la dominación política y económica, que conlleva la apropiación y reinterpretación de elementos de distinta naturaleza, el reencuentro con lo propio y la continuidad de un sustrato anclado en el pasado prehispánico”.
El cielo de fiestas en Atlahuilco -documentado y analizado en el presente texto-, es un trabajo bien estructurado, original en sus enfoques teóricos y de análisis diacrónico y sincrónico; destaca la importancia de los distintos niveles de interrrelación de los grupos actuantes en los ciclos de fiestas que se entretejen en las celebraciones de las mayordomías de la cabecera y de las otras unidades territoriales; señala en el diagnóstico de la mayordomía el papel que ésta juega en un mundo de acelerado cambio, como el eje sobre el que gira la identidad étnica de los pobladores de Atlahuilco.
Finalmente, son interesantes y amenas las descripciones de las ceremonias de Semana Santa, así como los relatos, remanentes de antiguos mitos y las oraciones para ofrendar a Tlaltikpak, a Nana Tlalokan y a Tata Tlalokan, deidades vivas y actuantes.
Sobre la autora
María Teresa Sepúlveda y Herrera
Biblioteca Nacional de Antropología e Historia.
